Cargué un paquete de la revista La noria y me fui a contaminar el agua clara del pantano. Aunque Miami no cambia, porque nunca deja de cambiar. Eso dicen. Apenas pude comprobarlo desde los autos que me llevaban por esas calles que parecen carreteras.
Para el visitante Miami es eso, ser llevado por inmensas carreteras. Y los autos, más que avanzar, parecen dejarse llevar también por el expressway. Kendall, Coral Gables, Little Havana, Downtown, Miami Beach: un montón de edificios más o menos lujuriosos que terminan tapándose y no se logran distinguir.
Antes viajar me producía emociones como alergias. Viajar era mi droga. El mar me parecía increíble. La Habana me parecía increíble. Esos eran los límites de mi viaje: agua con sal, construcciones antiguas y unos cuantos saltos al monte. La fase admirativa se acaba al regresar a Gitmo y chocar con la crudeza.
Ahora viajo para huir del aburrimiento. Pero el aburrimiento se va conmigo. Yo soy él, y en el nuevo lugar me inmoviliza, hasta que puedo salir en busca de algo que ni uno mismo se cree: la distracción. El aburrido no se distrae, no se entrega. Él es su único lugar, y, esté donde esté, le preocupa otra cosa. El aburrido no está, no acaba de llegar, y Miami se le vuelve un Guantánamo con otro nombre; además, no puede ser divertida una ciudad hambrienta.
“Para el visitante Miami es eso, ser llevado por inmensas carreteras”.
Y en Miami, aunque fui a uno que otro restaurante y a comilonas privadas, estaba tan preocupado por ver la carne correr que a veces me creía en Cuba. Incluso intenté abrir, descalzo y sin camisa, una minúscula lata de salmón con un tubo que encontré por ahí y un cuchillo de mesa. 524 NW, 22 Calle, Apartamentos Mana. Esa hubiera sido una foto para la historia.
“Poeta Talibán es llevado a Gitmo por golpear una lata de salmón con un tubo”.
Me estaba matando mi primera ilusión capitalista: grandes cantidades gratis de comida que me iban a engordar en una semana. Al menos eso me pasó en Venezuela en mayo 2007: gané cuatro kilos en una semana, y cuando estaba a punto de parecer un sudaca me devolvieron al país de la claria.
Llegué a tomarme el agüita Perrier-no-sé-qué-cosa como si fuera jugo.
“Fui a las actividades (en Miami las llaman ‘eventos’) en busca de comida, pero no daban ni las buenas tardes”.
Llegué a comerme hasta el último frijol de una lata rebuscando con los dedos.
Llegué a cocinar, con ayuda del Buen Muñeco, una insalubre sopa de pollo; yo que apenas he cortado trozos de pan con los dientes.
Fui a las actividades (en Miami las llaman “eventos”) en busca de comida, pero no daban ni las buenas tardes: equivocado, cogí una lata de Coca-Cola que vi sobre una mesa en el vestíbulo de un templo inca y tuve que dar tres dólares por ella. Cuando supe que tenía que pagarla ya no podía echarme para atrás: tenía sed y no iba a quedar como un homeless con el latino que atendía aquel falso bufé donde lo único gratis era un vinillo blanco que no me atreví a tomar con las tripas en llamas.
Ese fue el primer money que gasté en Norteamérica. Capitalismo salvaje: cobrarle al “invitado” hasta el líquido que necesita para decir sus cochinadas. Yo que estaba acostumbrado a las “meriendas” de las “actividades” caseras. ¿Ellos no saben que al cubano hay que dárselo todo, que el cubano va al extranjero a ver lo que se pega? Esos hábitos solo se pierden con mucho entrenamiento y una buena chequera.
“¿Ellos no saben que al cubano hay que dárselo todo, que el cubano va al extranjero a ver lo que se pega?”
Ni siquiera fuimos presentados al Irlandés en Jefe de aquella jugada. Éramos caballería famélica, con la planilla W-8BEN como única enseña. Los 300 verdinazzis más sangrados del sur de Florida: el Buen Muñeco recogió una mitad al regresar de Houston; yo la otra mitad al regresar de Río Piedras. Y eso que al templo Machu Picchu fueron a escucharnos más de cien personas. Ese tipo de gente que te escucha y aplaude y te hace preguntas —por ejemplo: ¿cómo fuimos escogidos para venir al O, Miami Poetry Festival?—, y no se gasta ni los diez chavitos de una revista hecha con los puños.
Por suerte el amigo Gmail y el amigo Facebook me ayudaron en esas horas difíciles, y pude dedicarme a perseguir a un par de ninfas made in Cuba, exportadas de misión a Venezuela, ellas también necesitadas de cariño electrónico.
Noche tras noche tratando de singármelas por las redes. Cada vez que veía las tres bolitas del chat meneándose, y escuchaba el timbrazo, me temblaba de los tres el más largo. Las dos y las tres a.m. me cogían en esa gracia. Pero nada más.
En Miami las ganas se guardaron y miraba a las mujeres como quien mira maniquíes en una tienda: buen culo, buen pecho, buenas patas y una distancia imposible pacificando el ambiente. Las miraba por puro placer estético, no por deseo. Puro poeta a estas alturas del juego. Ni pajas pude hacerme, nunca amanecí con la guardia en alto. Hambre, chat, expressway, camaritas y drones le enfrían los cojones a cualquiera.
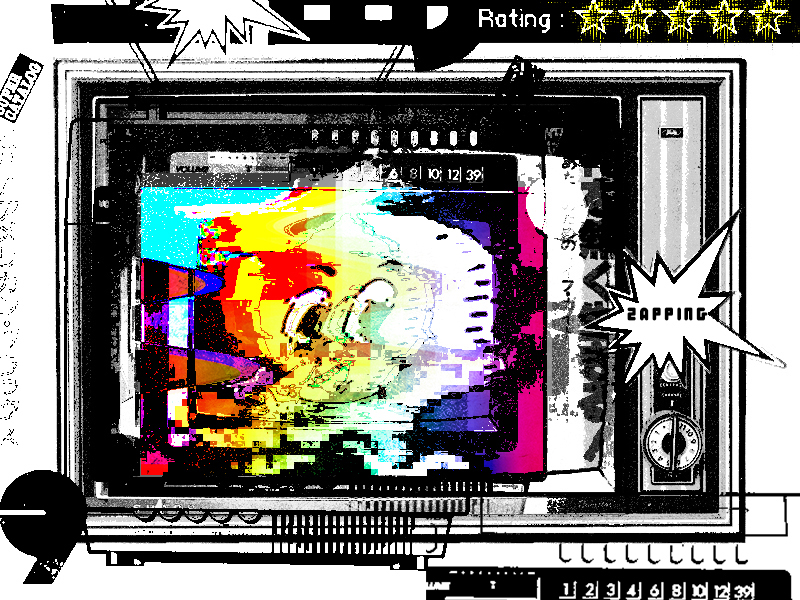
Un barrio de La Habana llamado Miami, un suburbio de Miami llamado La Habana
“Una de las poquísimas cosas que tengo en mi bucket list es publicar un libro en Cuba —sería el desexilio definitivo—, pero no lo haré hasta que no desaparezca la dictadura castrista, que posiblemente sobreviva a los hermanos Castro”.











