Consejos de un hombre serio
Con frecuencia me preguntan qué puedo aconsejar a los jóvenes que quieren ser escritores. Siempre doy la misma respuesta: si pueden dedicar su vida a otra cosa es mejor que se olviden de la escritura.
Un escritor con cierto éxito aparentemente vive en una encantadora zona de glamour. Gana buen dinero, es famoso, viaja continuamente y las muchachas (jóvenes y maduras), lo acosan para irse con él a la cama. Le envían fotos desnudas, le preguntan si prefiere el pubis depilado o al natural. Otra se hace un tatuaje en una nalga con una frase extraída de la Trilogía sucia de La Habana (antes hizo que el autor escribiera la frase en un papel “y ahora es como si tú hubieras escrito en mi piel”).
Todas le confiesan sus pecados, son infieles a sus maridos con tal de probar al escritor erótico. Por supuesto, todas esas aventuras jamás las escribiré. Un caballero olvida. Es lo más adecuado. Es decir, todo muy bien.
Pero también es cierto el lado oscuro del asunto. Lo que escribía antes en términos de aritmética, se traduce en que una buena parte del tiempo uno vive encerrado en una habitación silenciosa y solitaria, conviviendo, dialogando, discutiendo, con gente nada recomendable: asesinos en serie, viejos locos, mujeres infieles y atormentadas, gente que vive en situación límite, desasosegados, agresivos, borrachos, cínicos, viejos deprimidos porque se han quedado solos al final de su vida. Esos son los personajes que generan situaciones dramáticas.
La gente tranquila, buena, sosegada, que hace sus oraciones por la noche, que duerme nueve horas y no se desvelan y no tienen remordimientos ni se arrepienten de nada, no sirven para los libros. La gente equilibrada que no bebe, no fuma, y son vegetarianos y hacen yoga, no son útiles.
Hay que buscar gente en el infierno. Le damos empleo a la gente mala y odiosa, a los perdedores, a los suicidas, a los que están al límite de sus fuerzas. Entonces se entiende que el escritor de vez en cuando quiera dejar atrás esa habitación habitada por demonios. Ese es el lado oscuro del oficio. Lo que se oculta. No hay que ir por ahí charlando sobre ese aspecto tremebundo del asunto.
Lo más que uno hace es mirar muy serio a la cámara porque la sonrisa no aflora fácilmente. A veces uno está en Coyoacán, logra aclararse lo suficiente y después de presentar un libro se dedica a firmar mientras sonríe un poquito a esa señora elegante y enjoyada que ignora la cola de lectores y se acerca y aprieta las tetas, grandes y cálidas, a mi brazo disimuladamente mientras hace un selfi a mi lado y me pregunta, susurrando en mi oído, si todo lo que escribo es verdad.
No espera por mi respuesta y me dice: “Quédate una semana más, de vacaciones en mi casa, no regreses tan apresurado a La Habana”.
La miro bien y, sí, es hermosa y elegante, me encanta. Me dice todo eso con un suave rumor y casi siento su lengua en mi oreja. Emite un aroma delicioso a Chanel 5 mezclado con endorfinas hipnóticas y un deseo irrefrenable. Como buenos mamíferos, la hembra emite sus olores cautivantes y yo los capto en un segundo, como un toro salvaje.
Sólo sonrío, la miro a los ojos y le digo: “Mi corazón rebosa de amor, qué pechos más tibios, y qué hermosos. Espérame a que termine de firmar y hablamos”. Y ella: “Te espero y platicamos. Tengo todo el tiempo del mundo”.
Y así ocultamos el lado oscuro. Y los pájaros que están en mi cabeza chillan. Pero nadie los escucha. Chillan y chillan.
Escribir despacio
Graham Greene tenía un método infalible para escribir controladamente, sin excesos ni defectos: escribía 500 palabras cada día, unas 50 líneas, lo cual significaba poco más de una hora de trabajo. Ni mucho, ni poco. Así le quedaba tiempo para vivir. Y él era un buen vividor, en el sentido más amplio del término.
Cuando se hizo mayor, redujo a 300 palabras al día. Escribía de lunes a viernes, siempre a ese ritmo. De ese modo hizo 30 novelas, cinco libros de cuentos, además de biografías, ensayos, teatro y hasta libros para niños. Además de viajar mucho y ser un bon vivant.
Alejo Carpentier aconsejaba algo parecido: él decía que si cada día escribes una cuartilla de 30 líneas (unas 300-320 palabras) en un año tendrás 350 cuartillas.
Creo que estas medidas están vinculadas al temperamento del escritor. Si eres más joven te comportarás con más ímpetu, desespero y energía, no sólo para escribir sino en todos los aspectos de la vida. Los jóvenes lo quieren todo ahora mismo. Después, con los años, ya no hay tanto ímpetu. Todo va más despacio. Ya no hay necesidad de apresurarse.
Recuerdo que Julio Cortázar contaba en una entrevista con Elena Poniatowska que escribió Rayuela en un estado de desespero tal que casi no podía levantarse de la silla ni para comer. Después, con más de 60 años, ya iba mucho más lento. Y le costaba decidirse a empezar.
Lo importante es mantener un nexo con el texto que escribimos. Si lo dejamos mucho tiempo, perdemos ese contacto y será muy difícil, o imposible, continuar la escritura. Hay que obligarse a la disciplina diaria. Al menos de lunes a viernes y una hora por lo menos.
Yo no cuento palabras. Lo hacía siempre en el periodismo porque tenía que escribir de acuerdo al espacio disponible. Pero ya eso pasó, por suerte, hace mucho. Lo que sí respeto, cuando escribo una novela, que requiere continuidad, es una disciplina de escribir de dos a cuatro horas cada día. Y releer, corregir, ampliar, modificar y volver 500 veces sobre lo escrito. Ya sin prisas.
El Rey de La Habana lo escribí desesperado en 57 días de julio y agosto de 1998. Fue algo enfermizo y casi sobrenatural. No entro en detalles. Hoy sería incapaz de semejante proeza. Hoy soy mucho más lento. Y me cuido de no caer en excesos de locura como en aquellos tiempos atroces.
Y lo otro esencial en este proceso es la desconexión, el descanso. Es decir, si escribí tres horas y ya estoy cansado, cierro y a otra cosa. Sobre todo, caminar, nadar, hacer algo físico y olvidarme del texto. Olvidarlo y no preocuparme. Está fluyendo y va a seguir fluyendo en su momento. Seguro. No hay la más mínima duda. Hay que descansar y olvidar hasta mañana.
Esencial es escribir descansado, por eso la mañana es preferible. Y también la soledad y el silencio. Nada de distracciones. Esto último a veces es imposible. Chejov escribió siempre en una esquina de la mesa del comedor, en una casa llena de niños, mujeres, y hasta cuñados siempre medio borrachos, entre discusiones, gritos y conversaciones.
Claro, a veces uno despierta a las 3 de la mañana, va al baño a orinar y, sin saber cómo, la mente está pensando en lo que le ha sucedido al personaje principal. Entonces tengo que coger una libreta que siempre está a mano, para escribir un boceto de esa idea. Y de nuevo a la cama, tranquilo, a dormir unas horas más.
Es así. No creo que Graham Green, por muy British que fuera, pudiera desconectar totalmente de sus personajes. Cuando están vivos al lado de uno se ponen pesaditos y quieren que uno siempre esté hablando con ellos. Son egoístas. No quieren quedarse encerrados en casa y en silencio. No. Quieren hablarnos todo el tiempo y decirnos cosas de su vida. Aprovechan que uno les presta atención para hablar y hablar y hablar. No paran de hablar.
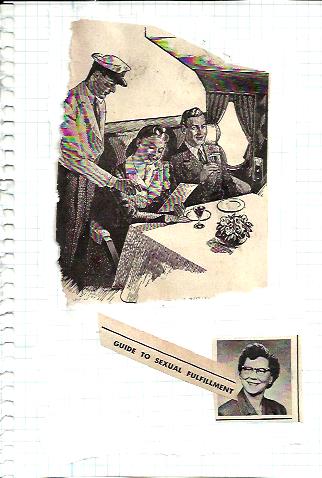


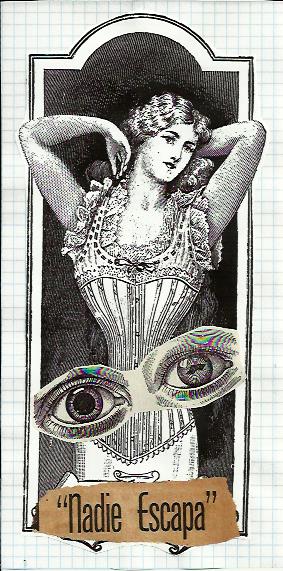

Nuestras oscuras profundidades
Hace poco Pablo Milanés me decía: “Ya leo poco porque sé lo que me van a decir. Y a Sabina le pasa lo mismo”.
Era una conversación de sobremesa. Me había invitado a un almuerzo familiar en su casa. Éramos diez o doce o más porque fueron todas sus hijas o casi todas, más los nietos. Pablo es prolífico.
La pasamos muy bien. Sobre todo, porque Pablo es una de esas personas que rebosa generosidad y alegría de vivir. De él sólo emanan buenas vibraciones. Después, por la noche, tranquilo en mi casa, me quedé pensando en aquella frase. Y me llevó a reflexionar sobre mi largo proceso de lectura.
Estoy leyendo desde los siete años. Tuve mucha suerte porque vivía en Matanzas, cerca de dos estupendas bibliotecas: La Guiteras y la Gener y del Monte. A cuál mejor. Y además una tía tenía un puesto de prensa con todas las revistas y cómics del mundo. Almacenaba toneladas de National Geographic, Popular Mechanics y cómics ya pasados, los que nunca se vendieron. Todo a mi disposición.
A partir de los 13 años más o menos, comencé a dedicar más tiempo a la lectura. Sin orden ni concierto, tengo que reconocerlo. A esa edad lo mismo leía a Kafka que a Truman Capote y Hemingway que a Julio Verne, Dickens, Salgari, Stevenson y Poe. Lo que cayera en mis manos. Y eso incluía libros de Federico Engels y manuales rusos horribles de economía y filosofía marxista, que me enredaron mucho la mente.
A partir de los 18 años más o menos, incrementé más el ritmo de lectura. Unos 7-10 libros mensuales. Por ahí tengo las libretas con apuntes de lecturas, porque desde que tuve la certeza (hacia los 18 años) que quería ser escritor por encima de todo, me convertí en un lector minucioso. Intentaba desarmar el mecanismo de cada libro. Necesitaba saber cómo funcionaba por dentro.
También compraba muchos libros. Más adelante, hacia los 30-40 años, mi biblioteca llegó a tener unos 7 mil ejemplares. Y así se mantuvo muchos años. Yo leía mucho más de 120 libros al año. Unos completos de cabo a rabo. Otros a saltos. Muchos los repasaba un poco y los guardaba para otro momento. Tenía mi biblioteca muy bien organizada por temas: desde filosofía, historia del arte y poesía, hasta historia, sicología, sociología, antropología, y mis autores predilectos de ficción.
Por ahí empecé a hacer limpiezas periódicas. Cada unos cuantos años, sacaba unos centenares de ejemplares porque mis gustos se fueron afinando y, sobre todo, aprendí a descartar. Cientos de autores intrascendentes, cientos de títulos inútiles fueron a parar a cajones que después regalaba o vendía por unos pocos centavos a libreros de viejo. Jamás he tirado un libro a la basura.
Y así llegué a finales de 2006, un año esencial en mi vida. Ahí tomé decisiones y puse en práctica un cambio radical que me ha permitido llegar a este momento vivo y con buena salud. No quiero ahora penetrar en nuestras oscuras profundidades. No merece la pena. Pero, entre otras medidas, estaba la de concentrar más aún mis energías de lector y la biblioteca dio un bajón de unos 7 mil hasta sólo mil y pico ejemplares.
Hoy en día releo mucho. Los nuevos autores que van apareciendo los miro con recelo. Ya tengo mi selección personal de escritores, que no es tan pequeña. Y compro mucho menos cada año. Ya me aburren los editores con esos libros en los que ponen en la contraportada sin el más mínimo pudor: “Este escritor es la revelación del siglo. Lo más importante. Un clásico ya desde este primer libro”. ¡Son impúdicos! O se dirigen a tontos. No sé qué pensar.
Ahora me gusta ordenar y reordenar mis libros porque siempre siguen entrando nuevos títulos. Y la verdad es que se me dificulta mucho hablar de preferidos, porque ya todos los que han quedado en los estantes son mis preferidos. Desde Lezama, Carpentier y Eliseo Diego, hasta Cabrera Infante, Cortázar, Kafka, John Cheever, Raymond Carver, Grace Paley, Capote, y un largo etcétera que incluye a Samuel Johnson, Melville, Defoe, Vallejo, Nicanor Parra, Vila Matas, Houellebeck, Sebald, Bernhart y etc.
Siempre leo varios libros al mismo tiempo. Ahora estoy releyendo El espía que surgió del frío, de John Le Carré, Todos se van, de Wendy Guerra, Diarios 1934-1939, de Anaïs Nin, y Mapa dibujado por un espía, de Cabrera Infante. Bueno, el de Le Carré y el de Cabrera Infante acabo de terminarlos y empiezo a dar unas probaditas golosas a dos que acabo de comprar, recién editados: La chica de ojos verdes, de la irlandesa Edna OʼBrien, y La locura del arte (prefacios y ensayos) de Henry James.
Creo que uno lee del mismo modo que vive. Mi vida siempre ha sido un poco caótica y desorganizada. Pues así son mis lecturas. Los personajes duros y crueles del espionaje de Le Carré, se mezclan con la generosidad tierna, erótica y femenina de Anaïs Nin y Wendy Guerra, o la perversidad desencantada de Cabrera Infante.
Todo se mezcla y fluye y uno se va transformando junto con esos personajes. Uno evoluciona y poco a poco va cambiando. Y ya no eres el mismo.
¿Cuántas vidas he vivido en estos años? Muchas. Muchísimas. No sé.
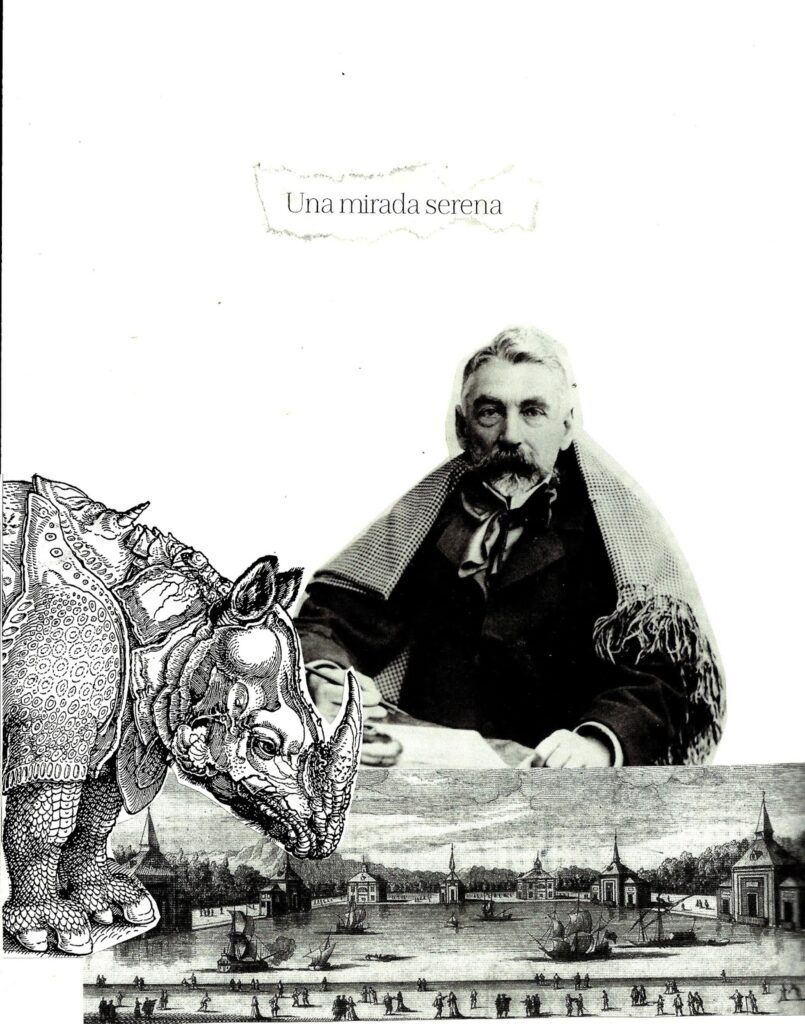
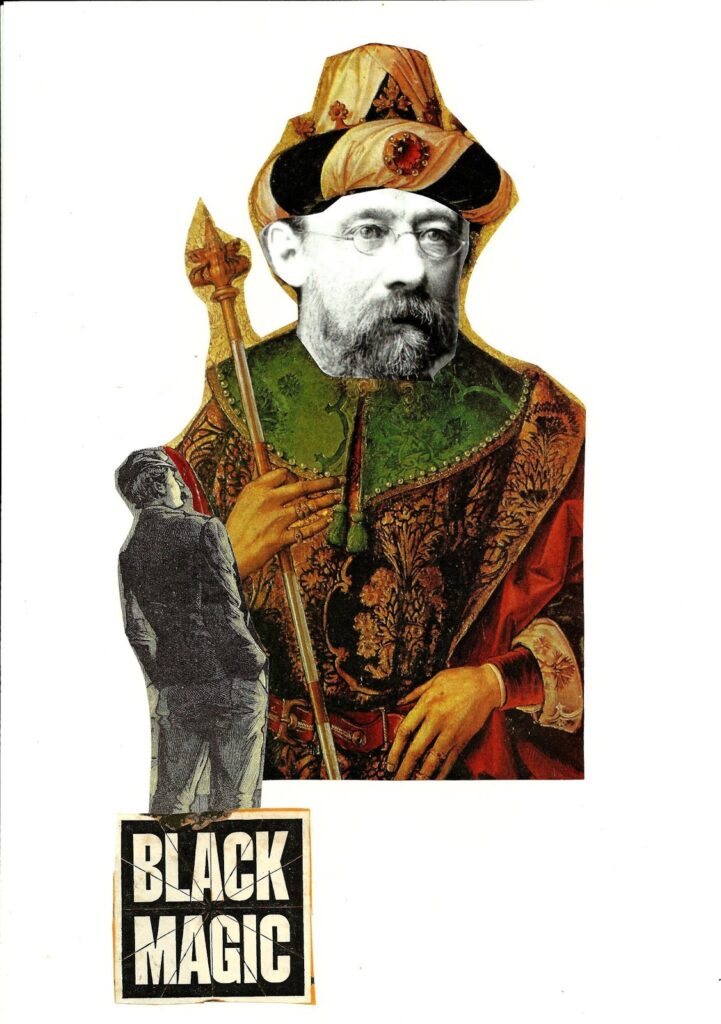

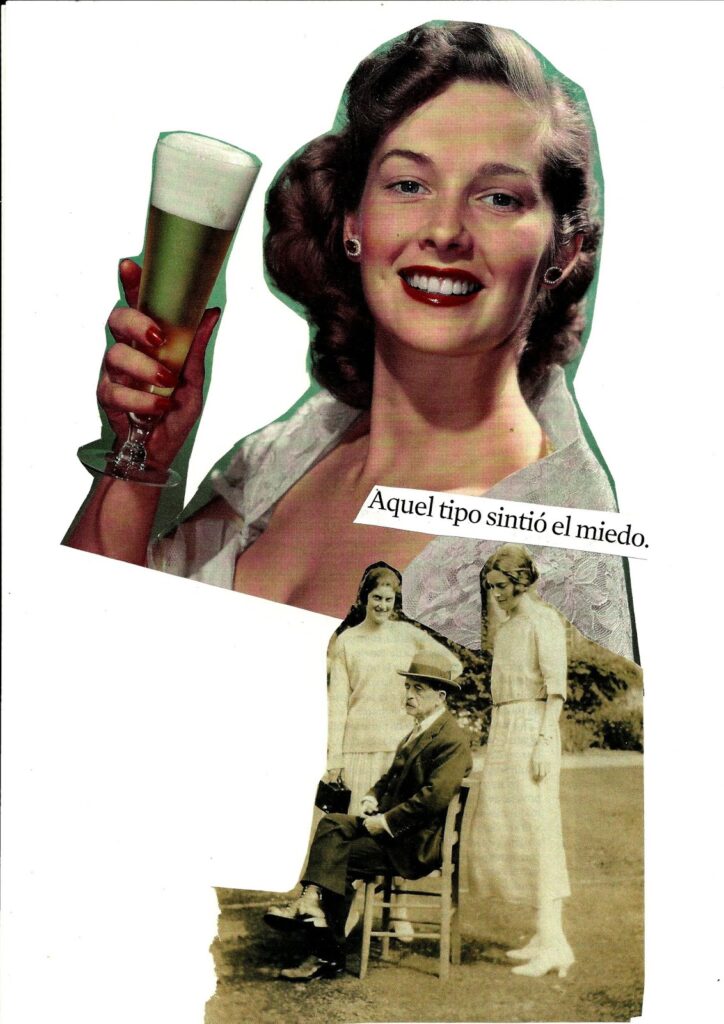
Literatura incómoda
Desde niño escucho una frase típica sobre la lectura: “Leer te hace más culto”.
Nunca creí esa tontería. Yo leía simplemente porque me gustaba. Y me gusta. Y, sobre todo, porque adquirí el hábito de la lectura desde muy niño, con los cómics, que leía por toneladas.
Después adquirí otros hábitos y vicios: alcohol, tabaco, lujuria desenfrenada, sadismo, furia. Por ahora sigo cultivando el de la lectura intensa, que es un hábito aceptable y conveniente.
En los últimos años hemos temido que la lectura disminuya al mismo ritmo que han disminuido las ventas de libros. Me refiero a España y me refiero concretamente a la lectura de libros. Ya sabemos que las lecturas de textos cortos en internet va in crescendo, pero me refiero a la lectura en profundidad.
En España han registrado desde 2007 una baja de las ventas en papel y un alza en venta de e-books. La consecuencia más evidente y nefasta es que hay una explosión de libros ligeros, para decirlo de algún modo. Libros de entretenimiento.
Algunos tan tontos que de inmediato los convierten en telenovelas. Surgen decenas de escritores, más bien artesanos, cuyo único objetivo es vender millones y forrarse y a otra cosa mariposa. Algunos logran su objetivo. El espíritu de la época es el mercantilismo a ultranza.
Si nos ponemos pesimistas, podríamos suponer que de seguir esa tendencia la literatura podría desaparecer. Porque, aunque algunos escritores mantengan su capacidad de riesgo y su necesidad de escribir a fondo, los editores no quieren libros “incómodos”.
Muy pocas editoriales mantienen contra viento y marea su espíritu de aventura y riesgo. Publicando libros “conflictivos” nadie se hace millonario. Ni escritores ni editores. Así que es mejor ser light, descafeinado y cerveza sin alcohol.
En mi caso, Jorge Herralde, el boss de Anagrama, me repite cada cierto tiempo: “Bukowski nunca fue un best seller. Tú tampoco. Ustedes son long-sellers. Es decir, que venden un poco cada mes y así se mantienen durante años”.
Con ese tipo de ventas un autor vive con holgura económica y ya. Hasta ahí. Para mí es perfecto, porque sigo escribiendo lo que me da la gana y me mantengo alejado del bullicio mediático y el stress de los festivales y los aeropuertos y el corre corre de aquí pallá como un loquito postmoderno más.
Ahora he pasado unos días en México D.F. y he comprobado que el síndrome de la gripe española no ha llegado a América Latina. Creo que en nuestro continente muy pocos hablan de e-books. Todos siguen deseando leer en papel y los libros de entretenimiento puro se mantienen en niveles aceptables y no se han disparado.
Supongo que esta situación se debe a que los latinoamericanos no atravesamos una crisis como la que afecta a España y a otros países europeos desde 2007. Nosotros estamos mucho mejor porque siempre hemos vivido en crisis. Generación tras generación. Crisis y esperanza de mejorar. Crisis-esperanza-frustración. Y de nuevo: crisis-esperanza-frustración.
Así que ya es costumbre. Y ese es un buen caldo de cultivo para la literatura incómoda y el arte conflictivo. Porque, para evitar el desespero y la esquizofrenia, escribimos y por lo menos cuando morimos dejamos atrás nuestra memoria en blanco y negro, que ya es algo.
Una escritura nerviosa, una escritura alcohólica, una escritura aterrada, una escritura de crisis permanente. Una escritura llena de dudas y de preguntas sin respuesta. Una escritura nocturna producida por escritores aterrados que controlan su miedo como pueden y siguen escribiendo a pesar de todo.
Por eso en Europa con frecuencia se aterran en las editoriales con nuestros manuscritos y los devuelven, un poco asqueados de haber tocado semejante artefacto. También se asquean a veces con nuestras películas. Es que tienen una sensibilidad más limpia o más fina, o más burguesa, o no sé.
No sé. No es que sean frívolos o snobs. Es que no entienden. No quieren entender lo que sucede más allá de la puertecita de sus jardines. Creo que están anestesiados. Y no lo saben. Lo peor es que no lo saben.
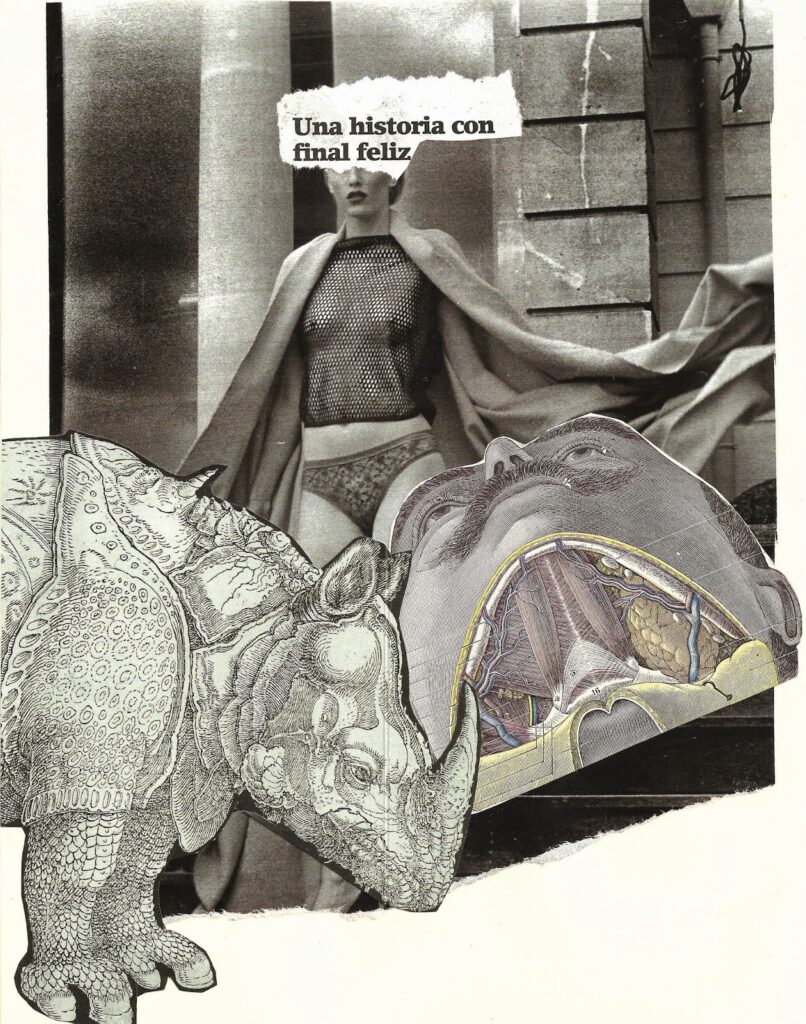
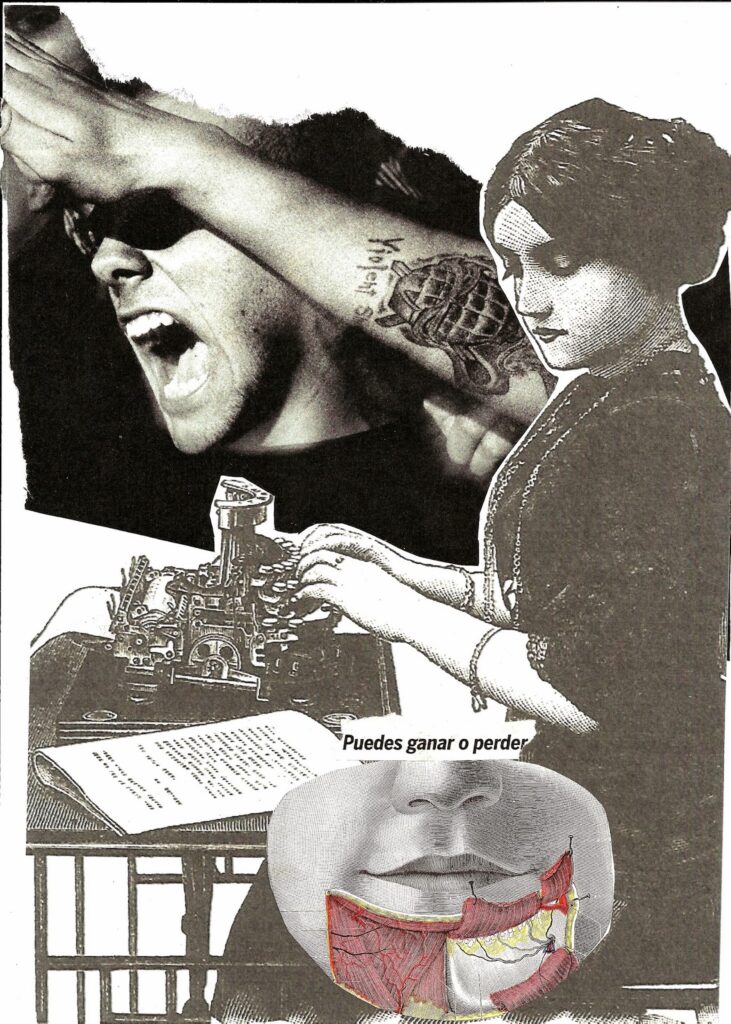

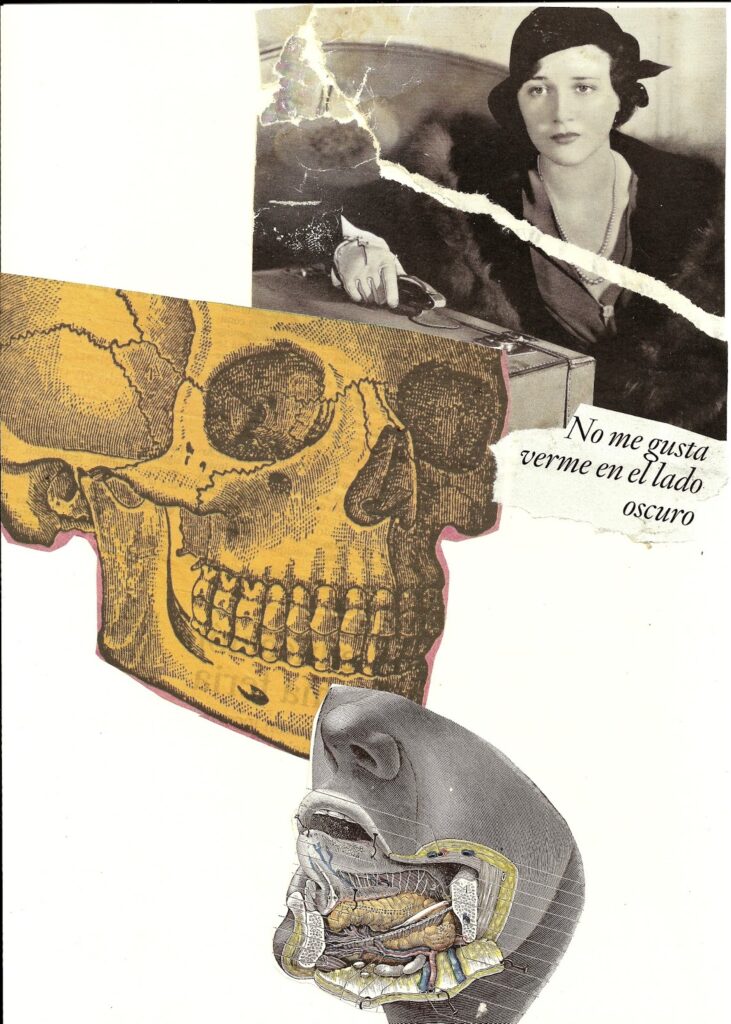
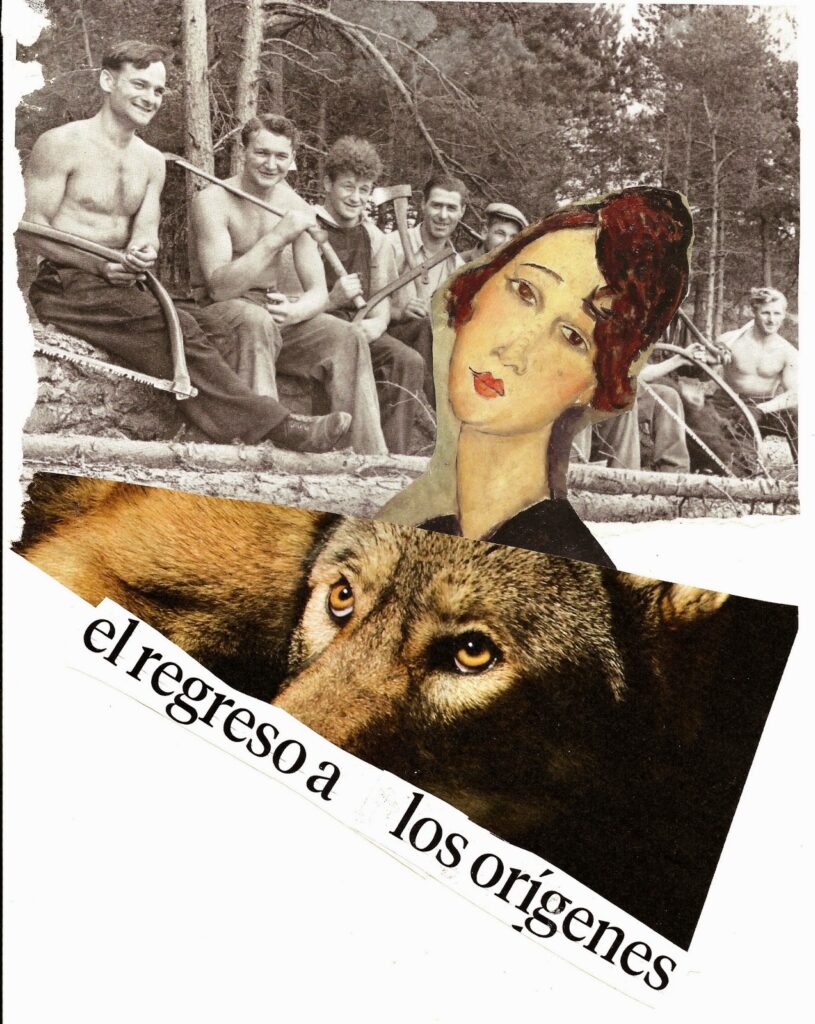
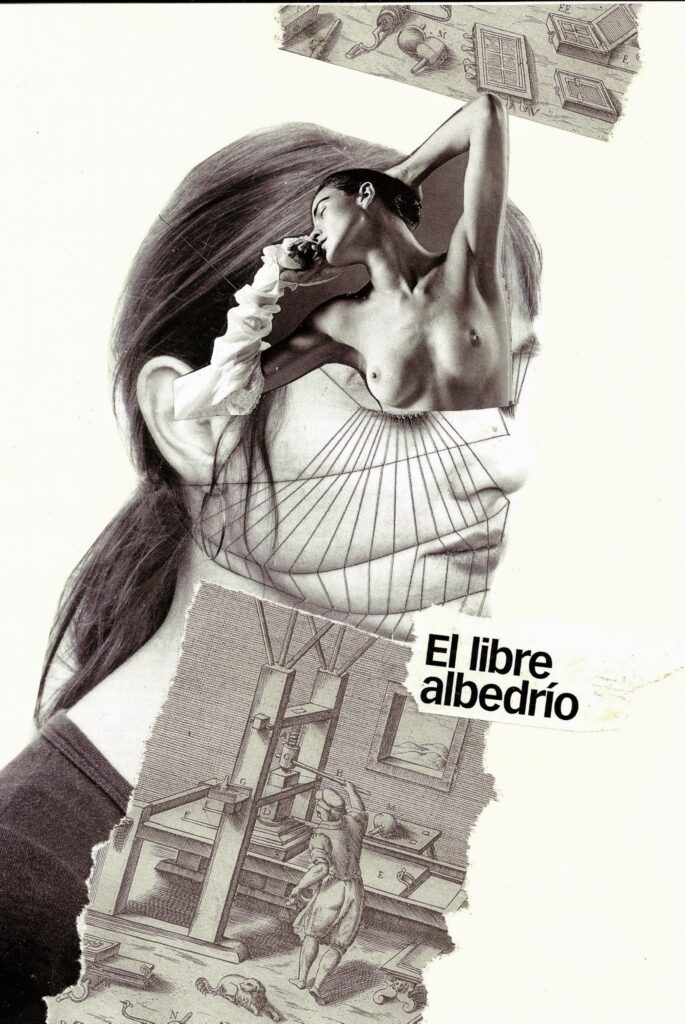
El vicio de escribir
Creo que escribir se convierte poco a poco en un vicio incontrolable. Tanto como fumar o beber ron.
Escribir ayuda a ordenar las ideas. Yo siempre he llevado diarios. Eso me ayuda mucho. Escribo las rutinas intrascendentes del día a día. Lo que sucede alrededor y dentro de mí.
También tengo el blog y además escribo poesía. Son mis tres variables mínimas de la escritura: diario, blog y poesía. Campos de experimentación donde uno escribe sin pensar mucho. La escritura fluye y escribo automáticamente. La variable media, para mí, es el cuento. Y la variable máxima es la novela.
Es muy difícil escribir una novela. Un poema sale a tropezones de alguna lectura, de una imagen, de un pensamiento, de algo que escucho por ahí. No sé. Hay muchos estímulos.
Escribo un poco, a mano, y lo dejo, sin darle importancia. Un día o una semana después escribo más, lo redondeo. Y generalmente en pocos días o, con suerte, en pocas horas, tengo un poema extraño, raro, misterioso, inexplicable, y me pregunto de dónde coño ha salido.
¿Todo eso estaba en mi cabeza? No lo creo. Yo no estoy tan loco. Pero, en fin, ya está escrito. Lo paso a máquina, lo cual es importante para mejorarlo más, y lo guardo en una carpeta.
Después sólo hay que releerlo cada unos cuantos días, para corregirlo una y otra vez y borrar los ripios e hilachas, que siempre cuelgan.
Nunca se escribe un libro de poemas, por supuesto. La poesía no soporta tanto método. Si intento ponerle orden, se encabrita y me tumba del caballo. Hay que dejarla medio silvestre, fuera del corral.
Es decir, controlar agota la fuente misteriosa. Es mejor ignorar dónde está esa fuente y seguir tirando un cubo con una cuerda en la oscuridad del pozo. Si se hace relajadamente, el cubo siempre saldrá con agua limpia, libre de fango.
No hay que pretender jamás ordenar cartesianamente los poemas porque todo se jode. A mí me da mala suerte hasta contar los poemas que hay en la carpeta, o tratar de ordenarlos, o buscar un título pensando en un libro. Y ni pensar en leerle un poema en voz alta a otra persona. No. Secreto total. No. Nada de eso.
Todo ad libitum. Que los poemas se sientan libres, independientes, nada de coacciones o intentos de controlar la situación. Libertad total. Los poemas son muy vulnerables. Frágiles como nadie se imagina.
En cambio, los cuentos soportan, requieren, y hasta exigen, un poquito de más control. Comienzan igual que los poemas: de una situación, de un recuerdo, de una historia real que alguien me ha contado. Tomo unos apuntes, sé por dónde empezar y cómo seguir, intuyo un final, o no. Generalmente no sé el final. Y me lanzo.
Pero el cuento es breve y no me hace sufrir. Sigo el caminito que los personajes me indican. En la poesía no hay personajes. A veces sí, pero muy sutiles y deslavados, casi siempre son como fantasmas Juanrulfianos que flotan en el poema. Pero en el cuento mis personajes sí son de carne y hueso, duros. Son los que hacen todo el trabajo. Yo sólo los sigo obedientemente, para enterarme de todo.
Es fácil. Faulkner aseguraba que cuando escribía una novela, los personajes cobraban vida después de la página 200. Entonces se deslizaban solos y él se convertía en simple testigo de lo que pasaba ante sus ojos. Es decir, que era capaz de escribir 200 páginas empujando a sus personajes y obligándolos a moverse.
Pues no entiendo y tampoco me lo creo. Tengo que esperar semanas, meses, años, hasta que los personajes ya tienen vida. Y, cuando empiezo a escribir, todo el mundo hace rato que está viviendo ahí en ese lugar. Yo abro una puerta y ahí está todo funcionando y latiendo. El problema es encontrar esa puerta.
Mi novela Fabián y el caos comenzó a asomar las orejas en 1991 y no me atreví a comenzar a escribirla hasta 2012. Para ser exacto, no es que no me atreviera, era mucho peor. Es que no sabía cómo escribirla.
Tenía los personajes, el escenario, la época, la atmósfera, los vínculos, las relaciones, la trama básica y el súperobjetivo (detesto esa palabrita pedante, pero es cierto, si no hay súperobjetivo implícito todo se queda a ras del suelo).
Pero la historia tiene que fluir sola. Hay que encontrar algo, que no sé qué es. Es un soplo de vida, que hace que todo se ponga en marcha suavemente, sin chirridos. Ese soplo de vida es el que marca la diferencia entre el escritor comercial, artesano, vulgar y simple, y el verdadero artista, que posee la gracia inexplicable del arte.
Pues la novela pudo arrancar, o su escritura pudo comenzar, porque una mañana mi mujer me contó algo que le sucedía con unos tíos en Madrid, en la época de Franco, cuando ella era muy joven. Y fue una iluminación repentina e inesperada.
Claro. Ahí comenzaba la novela. No donde yo pensaba que debía comenzar. Y me senté inmediatamente y me puse a escribir. Dos años para unas 200 páginas.
Para escribir una novela se necesita mucha disciplina, autocontrol, y renunciar a muchas cosas en aras de lo que uno hace. La novela no permite que se le abandone. Me levanto por las mañanas. Tomo café y me siento a escribir. Horas y horas. Hasta el mediodía. Y esa disciplina durante meses.
No hay otro método: por las tardes hago ejercicios, veo amigos, paseo, voy a nadar, me estiro como un oso encogido después de 6 meses de hibernación.
Exige mucho la novela. Y me hace sufrir, porque en todo el tiempo de escritura llevo una doble vida. Y encima, hacia el final siempre me pongo frenético y trabajo hasta por la noche. Es terrible, porque se convierte en algo agónico.
Por suerte, con los años escribo menos. Bueno, con los años todo se hace menos.
En una entrevista que Elena Poniatowska le hizo a Julio Cortázar en los años 80 (Revista de la Universidad de México, octubre 2013), ella le pregunta: “Julio, ¿tu capacidad de trabajo sigue siendo tan fenomenal?” Y él responde: “No, a medida que va pasando el tiempo es cada vez menos. Cuando empiezo un libro (hablemos de una novela, que es un trabajo más continuado) y tengo una necesidad imperiosa de escribirlo, tardo muchísimo en decidirme a empezarlo, doy vueltas como un perro alrededor de un tronco de árbol, a veces semanas y meses hasta que, finalmente, la cosa empieza: es evidente, lo sé por experiencia, porque siempre me sucede lo mismo. El primer tercio del libro avanza a empujones, entro en una etapa de trabajo continuo y finalmente me olvido de comer y de dormir. Me acuerdo muy bien cuando escribí Rayuela, lo hice en un estado tal de posesión que no lograba alejarme de la mesa de trabajo”.
¿El fin de la literatura?
Cada vez hay más indicios de que la literatura ingresa en una fase de coma irreversible. Hace unos días un colega escritor, radicado hace años en USA, me contaba que ha tenido mucho éxito de ventas con su primera y única novela, editada por una gran editorial de New York.
Él escribió una novela sobre un tema histórico, con muchos datos e información, sin riesgos ni experimentos ni nada. Muy convencional, cuidadosa y decente. Es que él mismo es así. Tranquilo, apacible, sosegado.
Me comentó que el contrato es confidencial, pero que tiene una cláusula no negociable que obliga al autor a entregar un manuscrito donde no se menoscabe, ofenda, ultraje o moleste ni con el pinchazo de una pestaña a nadie por razones de preferencias sexuales, religiosas, étnicas.
En nombre de la corrección política atan de pies y manos al escritor porque, ¿quién determina que algo es ofensivo o que daña a la moral?
La moral, como bien sabemos, es muy relativa y elástica como un chicle. Mis libros no clasifican. Eso, seguro. Yo, no obstante, seguiré escribiendo como entiendo que debo hacerlo, con total libertad y sin tener en cuenta ese tipo de amarres y convenciones. Pero otros escritores sacan sus cuentas.
Por ejemplo, mi amigo ha vendido más de 100 mil ejemplares. Es casi millonario. En un ambiente de puritanismo estéril es rentable ser puritano y reprimir lo que tenemos que escribir en aras de ganar dinero. Y de ese modo entramos en la censura global.
El tiempo de la mediocridad puritana. La mentalidad aldeana que conduce directamente al tedio, a la grisura, a la rutina, al estancamiento. Eso por un lado y, por el otro, lo que ya sabemos: cada día tenemos más entretenimiento al alcance de la mano, por internet sobre todo, y por tanto menos tiempo para leer libros.
Es una combinación mortal para la literatura. Más entretenimiento conduce a menos tiempo de lectura y a no entrenar los procesos de pensamiento que se requieren para leer libros. Y, si añadimos esta mordaza que las editoriales ponen a los escritores, ¿qué nos queda? Escribir tonterías. Novelitas previsibles y respetuosas con las buenas costumbres.
Es decir, que lo que le sucedió a Flaubert en 1857 cuando publicó Madame Bovary, podría repetirse ahora. Recordemos que fue llevado a tribunales por atentar contra la moral. Se salvó porque contó con un avezado abogado y porque soltó su famosa frase: “Madame Bovary cʼest moi”.
Una pena. Ya sé que siempre ha sido así. La historia de la literatura está saturada de censuras, represiones y persecuciones contra escritores. Pero me parece que ahora estamos peor que antes. Y no sólo en USA.
En España, mi amiga Wendy Guerra. Su novela Negra fue rechazada por una gran editorial española. Le dijeron que desde el título ya era racista y que adentro estaba conformada por supersticiones y más racismo. Claro, se desarrolla entre personajes que practican la santería afrocubana, no puede ser de otra manera. Por suerte, la editorial Anagrama la publicó. Anagrama se mantiene como un reducto de la incorrección y la libertad de expresión.
Quizás es prematuro decir tajantemente que la literatura está herida de muerte y que su mejor tiempo ya quedó atrás. No sé. Lo que sí es seguro es que está herida y va dejando un rastro de sangre. Se debilita.
La debilitan quienes debieran arriesgar y defenderla. Los editores. Pero así están las cosas. Quieren una sociedad de robots. Y dinero seguro y rápido. Y lo están logrando.
De ese modo logran que la gente no proteste, no hable en voz alta, no tenga ideas propias. Uniformidad y silencio. No habrá más Bukowski, ni más Céline, ni más Marqués de Sade, ni más Reinaldo Arenas ni más disidentes.
Disculpen por sonar tan pesimista, pero eso es lo que veo acercarse. La tormenta del silencio.
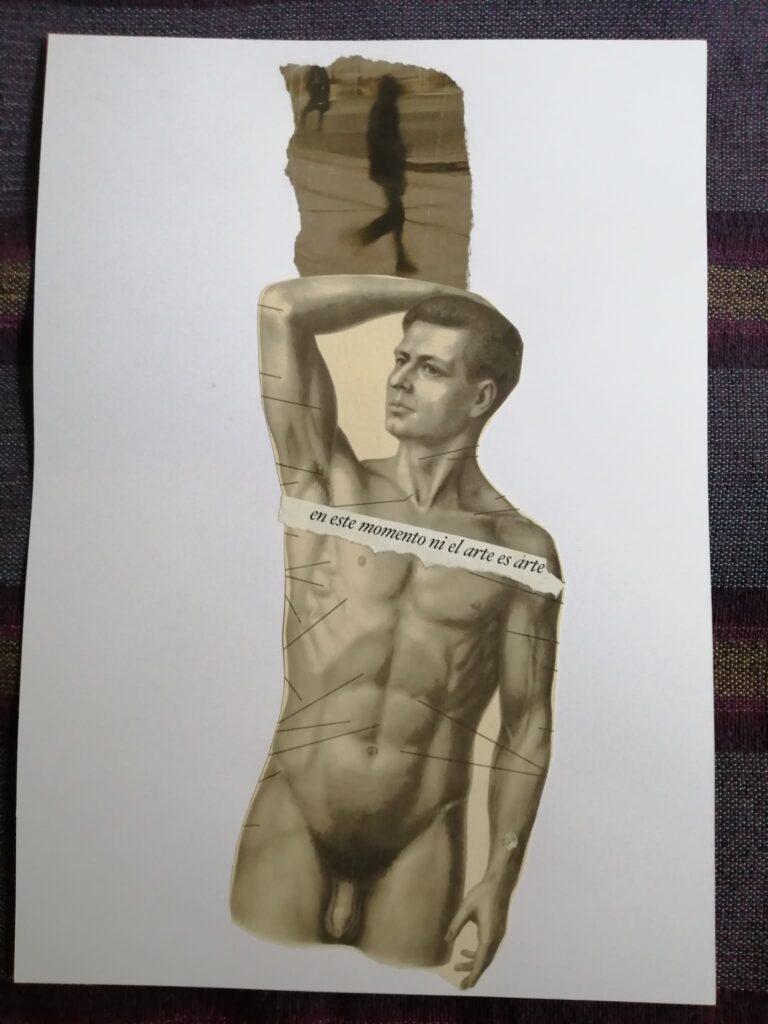
* Fuente: Textos reproducidos del blog personal del escritor cubano Pedro Juan Gutiérrez.

Un ‘working class heroe’ en la superficie de Marte
Por Ahmel Echevarría
“It’s expensive to be poor”.














