Ciérranse el Congreso, las casas de gobierno, los colegios; parecen las calles calzadas de romería; las tiendas rebosan; los hogares se conmueven; los hombres graves se animan; las madres se afanan; hay rostros muy tristes, y rostros muy alegres; se venden por la calle coronas y arbolillos; gozosos, como pájaros libres, dejan su pluma el escritor, su lápiz de apuntes el mercader, su arado el campesino: la alegría tiene algo de fiebre —¡y la tristeza!
Los desterrados vuelven con desesperación los ojos a la patria; los pequeñuelos los ponen con avaricia en los mercados llenos de juguetes: todo es flor, gala y gozo; todo es pascuas.
Nueva York es en estos días ciudad ocupadísima: es fiesta de ricos y de pobres, y de mayores y pequeños. Son días de finezas entre los amantes, de efusión entre los amigos, de regocijo, susto y esperanza en los niños.
La madrecita pobre ha esperado a las pascuas para hacer a su hija el traje nuevo de invierno con que saldrá el domingo pascual, como cabritillo en día de sol, y a triscar por las calles populosas.
¡Rubíes hay de alto precio en las acaudaladas joyerías, mas no vale ninguno lo que valen esas gotas de sangre que acoralan los dedos afanados de la madrecita buena!
Los jefes de familia vuelven a sus casas sonriendo con malicia como que llevan ocultos en los amplios bolsillos del abrigo los presentes para la esposa y los hijuelos. La abuela generosa vuelve toda azorada de las tiendas, porque no sabe cómo podrán entrar a la casa, sin ser vistos de los vigilantes niños, los regalos misteriosos que vienen estrechos al que los carga.
Los desterrados vuelven con desesperación los ojos a la patria.
Los lucientes carros en que los grandes bazares envían a la vivienda de los compradores los objetos comprados, cruzan con estrépito y prisa las calles animadas, entre racimos de pequeñuelos concupiscentes que ven absortos y malhumorados aquellas riquezas que no son para ellos, o se agolpan a la verja de hierro, en torno de la madre que en vano los acalla, para ver bajar del carro bienvenido la caja de las maravillas.
¡Ay, qué tristes los que ven pasar el carro! ¡Oh, qué aurora en los ojos de los que lo reciben!
Conciértanse las vecinas para ir a las tiendas y elegir regalos; pone el empleado del mercader aparte la soldada de la semana, para comprar con ella presente lujoso a su prometida o amiga; dispone en su mesa el dueño de la casa los asientos de sus amigos más queridos; cuelgan los padres en las horas de la noche, por no ser vistos de los hijos candorosos, de bujías de colores y bolsillos de dulces y brillantes juguetes el árbol de Christmas; recuentan de antemano las doncellas vanidosas cuántos galanes vendrán a saludarlas en las alegres pascuas y cuántos saludarán a su vecina.
Doblan los periódicos sus páginas, y las acompañan de láminas hermosas, llenas de nevadas campiñas, de revoltosos venados, de barbudos viejos, de chimeneas abiertas, de calcetines próvidos —los símbolos de Christmas.
Aderezan los pastores el órgano sonoro de sus templos. Y dispónense a baile suntuoso los magnates de la metrópoli, y los alegres, que son otros magnates. La alegría es collar de joyas, manto de rica púrpura, manojo de cascabeles. Y la tristeza —¡pálida viuda! Así son en Nueva York las pascuas de diciembre.
No son, como aquellas de España, fiestas de pavo y lechoncillo, ni días de siega de lechugas y aderezo de atunes y besugos.
Óyense allí por todas partes, en los contornos de la ancha Plaza Mayor, chirimías y dulzainas; y una madre gentil ha puesto alas de cera a su hijo alegre, y la otra, cachucha de soldado, y este compra tambor y aquel zampoña, y la señora Petra está celosa porque no tiene en su ventorrillo un tan galano nacimiento hecho de cartón pardo y polvo de oro, como el que luce cerca de ella la corpulenta señora María.
Nevadas campiñas, revoltosos venados, barbudos viejos.
Vense debajo de las espaciosas capas, descomunales prominencias, y son pavos; y asoman por la cesta repleta, como diablillos retozones, los rábanos frondosos.
El duque y el teniente cenan a la vez, y la costurera y la chulina, y con igual afán se acicalan en la taberna de Botino los conejos famosos; como se salpican de rojo pimentón en la tienda de pasteles y chorizos que está junto al teatro del Príncipe, cual la vieja España bajo el ala de la nueva, los embutidos extremeños y las farinetas salmantinas; como el suntuoso Fornos saca de su bodega los añejos vinos, y deja en las botellas señales del polvo nobiliario, a que luego la viertan manos blancas sobre las trufas de Perigord, gustosas y aromadas, y el hígado de ganso de Estrasburgo. La fiesta es la escena que remata en misa.
No son las Christmas del yanqui como las Pascuas del hidalgo. Ni es la cena sino mero accidente de este regocijado jubileo.
Las Christmas son las fiestas del dar y del recibir; de hacer donativos al pariente pobre; de ostentar sobra de dinero; de buscarlo para ostentarlo; de visitar a los conocidos; de enviar, con ramos de flores, artísticas tarjetas de dibujos pascuales, de engastar en el pie del ramillete fragante, serpenteantes cables de oro que se usan en este invierno como anillos.
Las Christmas son las fiestas de niñas casaderas, que acaparan en ellas presentes de relacionados y conocidos, se dan con júbilo al placer desenfrenado de la compra, prenden flores al traje de máscara que lucirán en el baile de la noche, y aguardan, en la cohorte de amigos que ha de venir a desearles pascua alegre, a aquel de entre ellos con quien es más alegre la pascua, y la amistad más deleitosa.
Las Christmas son las fiestas de los padres que ven, como nidal de tórtolas gozosas, agruparse en torno a la mesa de los regalos, la niña esbelta, el varón apresurado, la crianza balbuciente, y olvidan las desventuras de la tierra en aquel gozo ingenuo y celeste compañía.
Las Christmas son la fiesta amada de los pequeñuelos, cuyos deseos de todo el año van siendo encomendados a este día solemnísimo, en que se entrará el buen viejo Santa Claus por la chimenea de la casa, se calentará del frío del viaje junto a las brasas rojas que se consumen en la estufa, y dejará en el calcetín maravilloso que cada niño pone a la cabecera de su cama, su caja de presentes.
Las fiestas del dar y del recibir; de hacer donativos al pariente pobre; de ostentar sobra de dinero.
Y luego, subirá chimenea arriba, se calará su turbante recio, se mesará la barba blanca, se echará sobre el rostro la capucha para ampararse de la nieve, tomará la rienda de los ligeros venados que arrastran su trineo, y echará a andar por los aires, a los alegres sones de las colleras de campanillas, hasta la chimenea del niño vecino.
A Santa Claus, que es el buen Santo Nicolás, ruegan los niños todo el mes de diciembre; y le prometen conducirse bien, como a la Lela Marien, que es la dulcísima Virgen, ofrecen en casos graves las gallardas moras; y le escriben cartas, y le incluyen la lista de los presentes que desean; y piden a sus padres que le envíen un telegrama, para que la respuesta venga pronto.
Y Santa Claus es muy bueno, ¡y siempre responde! ¡Oh, calcetín prodigiosísimo!
Los niños quieren esta noche tener pies tamaños, como los de los gigantes de Perrault. Nada despierta como el deseo, y al alba ya están despiertos.
¡Qué resonar de clarines! ¡Qué redoblar de tambores! De aquel calcetín salen, como de un cuerno de la abundancia: ¡vestidos completos, arreos marciales, botines de seda, muchedumbre de confites, gorras de piel de foca, estuches de carpintería, bastones, relojes, juguetes, hermosísimos libros!
¡Qué reír! ¡Qué vocear! ¡Qué darse celos! ¡Qué ser felices! ¡Oh, tiempos de dulce engaño, en que los padres próvidos cuidan, a costa de ahogar los suyos, de la satisfacción de nuestros deseos! ¡Qué bueno es llorar a mares, si podemos traer con nuestro llanto una sonrisa a los labios del hijo pequeñuelo! No hay como vivir para los otros —lo que da suave orgullo y fortaleza.
No hay como vivir para los otros.
Tiffany es poderosísimo joyero. Museo es su casa, no tienda: exhibe en un piso maravillas de cerámica, y en otro, castos mármoles y ricos bronces, y en otro tal cúmulo de costosa prendería, que no parecen aquellos mostradores propiedad de mercader privado, sino tesoro de monarca persa.
Ira y piedad levanta el puñado de gentes ávidas que rodea siempre el mostrador de los diamantes. Parecen esclavas, prosternadas ante un señor. Una esclava es más dolorosa de ver que un esclavo. ¡Cuánto deseo! ¡Cuánta sonrisa forzada! ¡Cuánta tristeza! ¡Oh, si miraran de esa manera en el alma de sus hijos: qué hermosos diamantes hallarían!
Y ahí van los compradores ricos en estos días de fiesta. Cuál celebra el “diamante de Tiffany”, de tintas canarias, que fue traído de Kimberly, en el África Meridional, y vale $50,000; cuál anhela una pluma, cuajada de piedras, que vale diez mil pesos, porque no tiene menos de seis mil brillantes; cuál compra una mariposa, o una abeja, y paga por ella mil quinientos dólares.
Tiffany es como jefe de ejército, y su casa como campamento, cuyas tiendas son de tapices de Esmirna y de Flandes, al pie de cuyos pliegues ricos yacen aceros de Damasco y de Toledo, y copas de oro y plata. Tiene una cohorte de obreros y otra de vendedores, y otra de inventores.
De las supersticiones, de las leyendas, de los mitos, hacen joyas los imaginadores que tiene a sueldo Tiffany. Cada año saca a sus mostradores prendas nuevas, como las que andan en boga en Europa, o como los inventores se las aconsejan.
Hoy es un cerdo de oro, que se lleva como alfiler de corbata, y como pendiente de dama, y como sortija; mañana es un anillo, sujeto al cual flota un candado cubierto de turquesas, cuya llave menuda da la amada al amado, como en símbolo de fe: ahora son anillos abiertos, en forma de sierpe, ya de cordón trenzado, que luce un brillante en el centro, y rubíes, turquesas o esmeraldas en los remates.
Regálanse en estos días las joyas más costosas. Los caballeros envían a las damas, ya puesto como piedra en una sortija, un carcaj de oro lleno de brillantes pequeñísimos; ya piedras extravagantes, que llama de ojo de gato, con diamantes lucientes de un lado y del otro; o ponen en un anillo tres piedras de colores blanco, rojo y azul, y con ellas quieren decir pureza, amor y lealtad.
De todo se hace regalo en estos días: de lo de lujo y de lo de uso.
Las damas envían a su vez a los caballeros, tabaqueras lujosas, de bronce y esmalte, que les cuestan dos centenares de pesos; o alfileres de corbata que ostentan, cuando no la esquina de una calle en oro, perlas de forma rara, que imitan ave o cuadrúpedo, montados en oro, plata o hierro.
Gran precio pagan ahora las niñas apalabradas de matrimonio por monedas del viejo Egipto, Roma o Rusia, que hacen aderezar elegantemente, y envían luego a que sirvan de prendedor a las corbatas de sus dueños.
De bastones, de enfriadores de vino, de estuches de viaje, de tinteros ricos, hacen presentes las damas a los galanes. Y llenan los estantes de las tiendas, elefantes de plata que cargan en lindos frascos penetrantes esencias: frutas de ónice de México, que alcanzan aquí excelente precio, falderos dorados que con su hociquillo agujereado anuncian que son humildes saleros: escudos brilladores que encubren juegos elegantes de aseo de manos, viaje o costura.
Y casas de libros, que se parecen a la biblioteca de Alejandría. Y cuentos de niños, hacinados en montañas. Y colosales sombreros de damas; breves chinelas; rudos zapatos, cisnes de alas abiertas, rosas gigantes que se abren, apenas se las toca, en jugosos dátiles de Esmirna, o turrones fragantes, frutas azucaradas o castañas suaves. De todo se hace regalo en estos días: de lo de lujo y de lo de uso.
Si unas manos benévolas emplearon sus ocios en tejer con estambre unos mitones, que en esta tierra se usan para amparar del frío a las muñecas, no desdeñará el lujoso caballero ostentar, cual joya de valía, como que lo es más que otra alguna, el donativo familiar.
Si una hija hace aposento de seda, todo lleno de rizos y de lazos, para los enseres de aseo de su padre, este lo pondrá orgulloso en lugar preferente de su alcoba, como antiguo guerrero su panoplia. Si una amorosa niña borda con sus delgadas manos, en cinta de seda, el nombre de su amigo, este colocará reverentemente, para que sepan que es querido, la linda cinta como señal del libro más preciado entre los que adornan su chimenea de hombre soltero.
Escenas de caridad con que las grandes tiendas adornan sus aparadores.
Se encontrarán el domingo de Pascua los conocidos, ya en el salón de las casas, que para recibir estas visitas se alhaja con especial esmero, ya en el baile risueño, donde danzan los aturdidos convidados en torno al resplandeciente árbol de Christmas.
O se saludarán en los días previos en esas calles rebosantes que con parecer hipódromos griegos, por lo luengas y amplias, vienen cortas y estrechas a la muchedumbre bulliciosa que se apiña a las puertas de los almacenes babilónicos, o lucha por poner los ojos en los palacios de niños, o patios de reyes, o escenas de caridad con que las grandes tiendas adornan sus aparadores.
¡Qué multitudes! ¡Son bosques humanos! ¡Qué tiendas! No fue más animado, ni tuvo más compradores, un mercado de Tiro.
Afluyen en las calles, como ríos, procesiones de paseantes: el buhonero pregona sus baratijas: amparado de la lluvia, que no detiene a los compradores, por fuertes botas, gabán fuerte y gorra de hule; el guardia de policía alza en su brazo robusto su bastoncillo corto, a cuya señal detiene los fornidos corceles el cochero de casa poderosa, y enfrena sus caballos pesados el carretero que lleva su carro rojo lleno de altos cajones; y el férreo irlandés que conduce con su montuosa mano el vagón del tranvía, para de súbito los brutos espumantes y nerviosos, en tanto que el guardia dirige el paso de aquel núcleo de transeúntes de una acera a otra, tras el cual, a otra señal del corto bastoncillo, emprenden su bulliciosa marcha, vagón, carro y carruaje.
Todo el día es comprar y vender. Museos son las aceras, las manos fuentes de oro, las gentes, locos ávidos. Y de noche, entre los rizos rubios de los niños, revuelan sobre la cándida almohada, sueñecillos azules.
¿Qué suceso ha de alcanzar importancia en estos días de tantas lágrimas calladas de las madrecitas para cuyos hijos no entrará el buen Santa Claus por la ruinosa chimenea, y de tantos delicados gozos para el padre que llevará a su prole una casa en miniatura, por cuyas puertas y balcones han de verse, en salones liliputienses, libros, juguetes y ricas prendas de vestidos?
Lágrimas calladas de las madrecitas para cuyos hijos no entrará el buen Santa Claus por la ruinosa chimenea.
¿En qué acontecimiento ha de ponerse mente atenta, en estos días en que domina a los hombres ansia de hogar y goces puros, y descansan las plumas y las malas pasiones, y como palomar en día de estío, abren las alas las pasiones buenas?
El proceso mismo de Guiteau, del que apartaremos hoy los ojos por no poner en nube sonrosada cendales de lutos, se ha arrastrado como en desmayo y fatiga, ya por ausencia de testigos, ya por locuacidad de algunos de ellos, ya por la muerte de la esposa de uno de los jurados.
En bronce hacen el busto del criminal, cuyo molde se dejó tomar con insana complacencia, luego que le convencieron de que bien valía el sacrificio de sus barbas, de que estaba muy pagado, el júbilo de ser admirado en efigie en los tiempos venideros.
Y la que fue su esposa, del brazo del que es hoy su nuevo esposo, entró con su pequeña hija de la mano en la fría celda del preso, y entre sollozos y palabras lúgubres, desearon bien y dijeron adiós al asesino.
Asoman, entre el andar de las gentes, el trenzar de las coronas, y los ramos verdes del árbol de Pascuas, concepciones monstruosas, como una compañía peruana que mantiene que los hombres del Norte de América tienen derecho a todo el oro y riquezas todas de la América del Sur, y a que en el Perú se haga lo que ha comenzado a hacerse en México, lo cual ha de empezar porque, en pago de un crédito de aventurero, abra el Perú todas sus minas a los reclamantes avarientos, sus lechos de oro, sus vetas de plata, sus criaderos de guano; y, en prenda del contrato, sus puertos y ferrocarriles.
Y los hebreos celebran su Chanucka, y los hijos de los peregrinos el desembarco de los mensajeros de la libertad, que un día once de diciembre llegaron a las playas de la misteriosa América hace doscientos sesenta y un años.
Revuelan sobre la cándida almohada, sueñecillos azules.
De su religión, los hebreos, como los polacos, hacen patria. ¡Otros la hacen de un amor, y muerto él, van por la tierra como desterrados! ¡Otros la hacen de un sueño!
Aquella lengua raizal, como fue hecha y hablada en tiempos raíces, de que han venido luego estos pueblos de ahora, como frondosísimo ramaje, es conservada con pasión, cual joya de familia, en la casa de los judíos. Para ellos, la indiferencia religiosa, no es delito de incredulidad, sino de traición. Dejar solo el templo en los días de fiesta es desertar de las banderas de la patria; y ¡de la patria puede tal vez desertarse, mas nunca en su desventura!
Cierran talleres y tiendas en los días consagrados por su iglesia, y celebran con danzas y festines las hazañas de Judas Macabeo, que se llamó el Macab porque dio golpes de maza en el testuz de los tiranos, y entró triunfante, a la cabeza de sus huestes redentoras, en el templo, que había profanado el vil Antíoco. Todo lo cual aconteció hace más de dos mil años.
Como injurias mortales y recientes, abominan aún los judíos las groseras profanaciones del sanguinario rey de Siria, que regó con agua en que había hervido un cerdo, el templo venerado de Salomón, y dio muerte a tantos judíos que fue la hecatombe terrible más alta que el templo.
Aún calientan el rostro pálido y enjuto de los hebreos de ahora las llamas en que echó a arder Antíoco Epifanes las Santas Escrituras. ¡Aún sienten aquel ardor que llevó a sus antepasados a cobijarse bajo la bandera de Matatías, rebelarse fieramente contra el general del Rey, y echarse, como mar en cólera, por llanos y montañas!
Los hijos de los peregrinos tuvieron también su fiesta: mas ¡ay! que ya no son humildes, ni pisan las nieves del Cabo Cod con borceguíes de trabajadores, sino que se ajustan al pie rudo la bota marcial; y ven de un lado al Canadá, y del otro a México.
Así decía, a la faz del Presidente de los Estados Unidos, que se sentaba a la cabeza del banquete y es miembro de la asociación celebradora, un caballero senador que dijo, por otra parte, con justicia, que le movía a cólera y desprecio, el hombre menguado que por pereza o ignorancia se negaba a tomar parte activa en los asuntos de su pueblo.
Decía así el senador Hawley: “Y cuando hayamos tomado a Canadá y a México, y reinemos sin rivales sobre el continente, ¿qué especie de civilización vendremos a tener en lo futuro?” ¡Una, terrible a fe: la de Cartago!
Sobrado de actividad se mostró en la Secretaría de Estado el esforzado Blaine. De una parte, púsose de pie en las montañas del Istmo, y abrió los brazos para impedir el paso a pueblo alguno de Europa. De otra, intimó a Inglaterra que dejase a la Unión Americana, señora exclusiva de la América, a lo que se opone el tratado de Clayton-Bulwer. De otra, apoyó con premura, en forma de negociación de paz, la reclamación que, como compradora de los derechos de un francés andariego, hace, por suma loca una compañía de explotadores al Perú.
Y el Presidente Arthur, no bien sale de la Secretaría por propia voluntad y miras de partido, el innovador y denodado Secretario le reemplaza, atendiendo a la petición urgente de paz y cordura de la prensa, con un caballero mesurado y grave, de hábitos conservadores y juiciosos, de rostro lampiño, como de astuto abogado; de fama excelente, a quien viene la habilidad política de padre y abuelo, que fueron gente de nota: el caballero Frelinghuysen.
Huyen hoy como todos del bullicio público y dejan sus asientos cómodos, y van caminito de Pascuas.
Y como no tenía orador la Cámara de Representantes, eligieron estos, más por derrotar al candidato Hiscock, que es intrépido y temible, que porque acompañasen al electo merecimientos singulares, a un diputado que antes de cruzar palabras, cruzó balas, y manejó a un tiempo los libros y el azadón: el general Keifer.
Viste como hacendado; habla correctamente, y discute con destreza y fluidez; y muestra en su rostro expresivo y abierto, la decisión y el ímpetu que requiere su puesto codiciado.
¿Pero cómo hablar de ellos ahora, si huyen hoy como todos del bullicio público, y dejan sus asientos cómodos y van, caminito de Pascuas, a colgar el uno su cartera, y el otro su nuevo título, en el árbol de Christmas que les espera en sus hogares?
¡Ved! Aquí pasa un árbol de Christmas: es de bálsamo, porque son tenidos por vulgares, y se dejan para gente modesta, los de pino y los de cedro.
¡Ved, cuánta corona de flores y hojas secas que vienen de Alemania! ¡Cuánta estrella, hecha de mirtos y siemprevivas! ¡Cuánta guirnalda, hecha de laurel y acebo! ¡Cuánto adorno valioso, que se colgará luego en las paredes del comedor engalanado, y en puertas y ventanas!
¡Ved el muérdago, la rama sagrada de los galos, ante la cual juraban las sacerdotisas y los druidas eterno odio a César, y cuyas palmas verdes, a los acentos bélicos de la magnífica Velleda, postraban en el bosque misterioso, en la pálida luz de noches tibias, frente a los mudos y divinos dólmenes!
¡Ved estas violetas, que son de Nápoles y Parma!
¡Ved esos cestos de rosas, grandes rosas de Francia; de claveles encarnados; de inmortales amarilis, que vienen de Italia; de jacintos romanos; de camelias japónicas!
¡Y tomadlas y ponedlas junto a la cuna de vuestro último hijo, que es mi don de Pascuas!
* La Opinión Nacional (Caracas, Venezuela). 6 de enero de 1882.
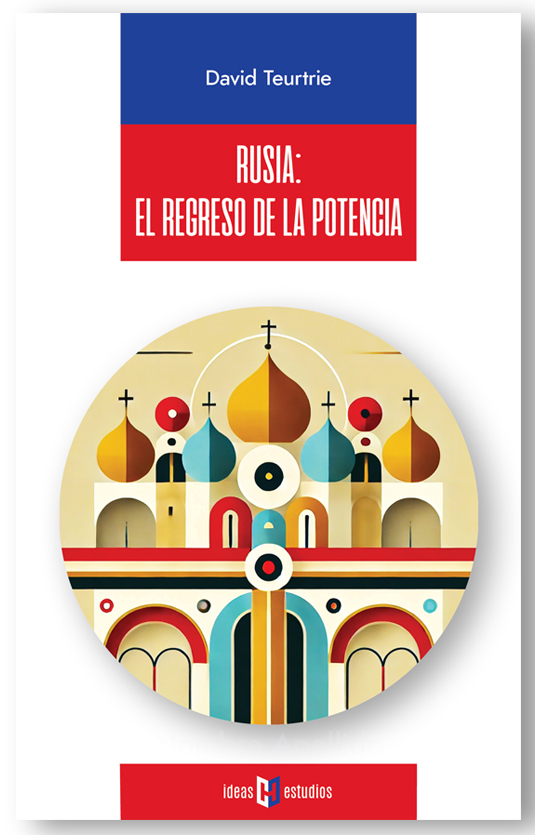
Una investigación cuidadosa sobre el poder de este país-continente. Hélène Richard
En este libro descubrimos una Rusia moderna, capaz de una gran flexibilidad técnica, económica y social; en definitiva, un adversario al que hay que tomar en serio. Emmanuel Todd











