En la Operación Tormenta del Desierto, la campaña de 1991 para liberar Kuwait de la ocupación iraquí, Estados Unidos y sus aliados de la coalición desplegaron una abrumadora fuerza terrestre, aérea y naval. Todo terminó en cuestión de semanas. El contraste con la agotadora e infructuosa guerra de Vietnam por parte de EE. UU., y la de Afganistán por parte de la Unión Soviética, no podía ser más marcado. La victoria relámpago incluso llevó a hablar de una nueva era de guerra: la llamada revolución en los asuntos militares. A partir de entonces, según esta teoría, los enemigos serían derrotados mediante velocidad y maniobra, con inteligencia en tiempo real proporcionada por sensores inteligentes que guiarían ataques inmediatos con armas de precisión.
Esas esperanzas duraron poco. Las campañas de contrainsurgencia de Occidente en las primeras décadas de este siglo, que acabarían siendo etiquetadas como “guerras eternas”, no se caracterizaron precisamente por su rapidez. La campaña militar de Washington en Afganistán fue la más larga en la historia de EE. UU. y, a la postre, fue un fracaso: pese a ser expulsados al comienzo de la invasión estadounidense, los talibanes terminaron regresando al poder. Y este problema no es exclusivo de Estados Unidos y sus aliados. En febrero de 2022, Rusia lanzó una invasión a gran escala de Ucrania que se suponía que tomaría el país en cuestión de días. Ahora, incluso si se alcanzara un alto el fuego, la guerra habría durado más de tres años, dominada por combates de desgaste y atrición, más que por acciones audaces o decisivas. De forma similar, cuando Israel lanzó su invasión de Gaza en represalia por el asalto y la toma de rehenes de Hamás el 7 de octubre de 2023, el presidente estadounidense Joe Biden instó a que la operación israelí fuera “rápida, decisiva y contundente”. En lugar de eso, se prolongó durante 15 meses, extendiéndose a otros frentes en Líbano, Siria y Yemen, hasta que se alcanzó un alto el fuego frágil en enero de 2025. Para mediados de marzo, la guerra se había reactivado. Y esto sin contar numerosos conflictos en África, como en Sudán y el Sahel, que no tienen un final a la vista.
La idea de que ofensivas sorpresa podrían producir victorias decisivas empezó a asentarse en el pensamiento militar en el siglo XIX. Pero una y otra vez, las fuerzas que las emprenden han demostrado lo difícil que es dar por concluida una guerra de manera rápida y satisfactoria. Los líderes militares europeos estaban convencidos de que la guerra que comenzó en el verano de 1914 estaría “terminada para Navidad”, una frase que aún se invoca cada vez que los generales pecan de optimismo; en cambio, los combates se prolongaron hasta noviembre de 1918, concluyendo con ofensivas rápidas, pero solo después de años de devastadora guerra de trincheras en frentes casi estáticos. En 1940, Alemania invadió gran parte de Europa occidental en cuestión de semanas mediante una blitzkrieg, combinando blindados y poder aéreo. Pero no logró rematar la faena y, tras avances iniciales contra la Unión Soviética en 1941, se vio atrapada en una guerra brutal con enormes bajas en ambos bandos, que solo terminaría casi cuatro años después con el colapso total del Tercer Reich. Del mismo modo, la decisión del liderazgo militar japonés de lanzar un ataque sorpresa contra Estados Unidos en diciembre de 1941 culminó en la derrota catastrófica del imperio japonés en agosto de 1945. En ambas guerras mundiales, la clave de la victoria no fue tanto la destreza militar como una resistencia imbatible.
La falacia de la guerra corta
Las ventajas de las guerras cortas —éxito inmediato a un coste tolerable— son tan evidentes que no parece razonable plantearse iniciar una guerra larga de forma deliberada. Por el contrario, incluso admitir la posibilidad de que una guerra pueda alargarse puede parecer una muestra de desconfianza en la capacidad de las propias fuerzas armadas para imponerse al adversario. Si los estrategas no tienen confianza —o apenas la tienen— en que una guerra futura pueda mantenerse breve, entonces tal vez la única política prudente sea no librarla en absoluto. Aun así, para un país como Estados Unidos, puede que no sea posible descartar un conflicto con otra gran potencia de fuerza similar, incluso si no hay garantías de una victoria rápida. Aunque los líderes occidentales comprensiblemente tienden a evitar intervenir en guerras civiles, también es posible que las acciones de un adversario no estatal se vuelvan tan persistentes y dañinas que se imponga una acción directa para neutralizar la amenaza, sin importar cuánto tiempo lleve.
Por eso los estrategas militares siguen diseñando sus planes pensando en guerras breves, incluso cuando no se puede descartar un conflicto prolongado. Durante la Guerra Fría, la razón principal por la que ambos bandos no dedicaron amplios recursos a prepararse para una guerra larga fue la suposición de que se recurriría al uso de armas nucleares más temprano que tarde. En la actualidad, esa amenaza sigue presente. Pero la posibilidad de que un conflicto entre grandes potencias derive en algo similar a las guerras mundiales del siglo pasado es tan aterradora que añade urgencia a los planes diseñados para obtener una victoria rápida con fuerzas convencionales.
Las estrategias diseñadas para librar este tipo ideal de guerra se orientan ante todo a moverse con rapidez, con cierto elemento de sorpresa y con fuerza suficiente como para desbordar al enemigo antes de que pueda montar una respuesta eficaz. Las nuevas tecnologías militares tienden a evaluarse en función de cuánto pueden contribuir a lograr un éxito rápido en el campo de batalla, más que por su capacidad para consolidar una paz duradera. Tomemos como ejemplo la inteligencia artificial. La lógica dominante sostiene que, gracias a la IA, los ejércitos podrán evaluar la situación en el campo de batalla, identificar opciones y luego elegirlas y ejecutarlas en cuestión de segundos. Las decisiones vitales podrían tomarse tan rápido que los responsables —y mucho menos el enemigo— apenas serán conscientes de lo que está ocurriendo.
La fijación con la velocidad está tan arraigada que generaciones de mandos militares estadounidenses han aprendido a estremecerse ante la mera mención de la guerra de desgaste, abrazando en su lugar la maniobra decisiva como vía hacia victorias rápidas. Los prolongados estancamientos como el que se desarrolla actualmente en Ucrania —donde ambos bandos intentan debilitar las capacidades del otro, y el progreso se mide en recuentos de bajas, equipos destruidos y reservas de munición agotadas— no solo son desmoralizantes para los países beligerantes, sino también extremadamente lentos y costosos. En Ucrania, ambos lados ya han gastado recursos extraordinarios y ninguno está cerca de algo que se asemeje a una victoria. No todas las guerras se libran con la misma intensidad que la de Rusia contra Ucrania, pero incluso los conflictos irregulares prolongados pueden tener un coste enorme, generando una creciente sensación de futilidad además de gastos crecientes.
Aunque se sabe que los ataques sorpresa audaces suelen rendir mucho menos de lo prometido, y que es mucho más fácil iniciar una guerra que concluirla, los estrategas siguen preocupados por la posibilidad de que los enemigos potenciales confíen demasiado en sus propios planes de victoria rápida y actúen en consecuencia. Esto obliga a concentrarse en las fases iniciales del conflicto. Por ejemplo, se supone que China tiene una estrategia para tomar Taiwán que busca pillar desprevenido a Estados Unidos, obligando a Washington a responder con opciones que o bien no tienen ninguna posibilidad de éxito, o bien solo empeorarían la situación. Para anticiparse a un posible ataque sorpresa, los estrategas estadounidenses han dedicado mucho tiempo a evaluar cómo Estados Unidos y otros aliados pueden ayudar a Taiwán a frustrar los movimientos iniciales de China —como hizo Ucrania con Rusia en febrero de 2022— y luego dificultar que China sostenga una operación compleja a cierta distancia de su territorio continental. Pero incluso este escenario podría derivar fácilmente en una guerra prolongada: si los primeros contraataques de las fuerzas taiwanesas y sus aliados occidentales tienen éxito y China queda empantanada pero no se retira, Taiwán y Estados Unidos seguirían enfrentándose al reto de gestionar una situación en la que fuerzas chinas estén presentes en la isla. Como ha aprendido Ucrania, es posible quedar atrapado en una guerra prolongada porque un adversario imprudente calculó mal los riesgos.
Esto no quiere decir que los conflictos armados modernos nunca terminen en victorias rápidas. En junio de 1967, Israel derrotó en menos de una semana a una coalición de Estados árabes en la Guerra de los Seis Días; tres años después, cuando la India intervino en la guerra de independencia de Bangladés, sus fuerzas vencieron a Pakistán en solo 13 días. La victoria del Reino Unido sobre Argentina en la Guerra de las Malvinas en 1982 también se desarrolló con relativa rapidez. Pero desde el final de la Guerra Fría, ha habido muchas más guerras en las que los éxitos iniciales se desvanecieron, perdieron impulso o no lograron lo suficiente, transformando esos conflictos en problemas mucho más enredados.
De hecho, para ciertos tipos de beligerantes, el problema persistente de las guerras largas puede ofrecer una ventaja clave. Insurgentes, terroristas, rebeldes y secesionistas suelen emprender sus campañas sabiendo que tomará tiempo socavar las estructuras de poder establecidas, y asumiendo que simplemente resistirán más que sus enemigos más poderosos. Un grupo que sabe que no puede triunfar en una confrontación rápida puede reconocer que tiene más posibilidades en una lucha prolongada y ardua, a medida que el enemigo se desgasta y pierde moral. Así, en el siglo pasado, los movimientos anticoloniales —y más recientemente los grupos yihadistas— se embarcaron en guerras de décadas no por falta de estrategia, sino porque no tenían otra opción. Especialmente cuando se enfrentan a la intervención militar de un ejército extranjero poderoso, la mejor opción para estas organizaciones suele ser dejar que el enemigo se canse de un combate inconcluso y luego regresar cuando sea el momento adecuado, como hicieron los talibanes en Afganistán.
Por el contrario, las grandes potencias tienden a asumir que su abrumadora superioridad militar vencerá rápidamente a los oponentes. Esta excesiva confianza hace que no valoren lo suficiente los límites del poder militar, y fijen objetivos que solo podrían alcanzarse —si acaso— mediante una lucha prolongada. Un problema aún mayor es que, al dar prioridad a los resultados inmediatos en el campo de batalla, pueden descuidar los elementos más amplios necesarios para el éxito, como generar las condiciones para una paz duradera o gestionar eficazmente un país ocupado donde se ha derrocado a un régimen hostil pero aún no se ha instalado un gobierno legítimo. En la práctica, por tanto, el reto no consiste simplemente en planificar guerras largas en vez de cortas, sino en diseñar guerras que cuenten con una teoría de la victoria viable y objetivos realistas, por mucho que tarden en alcanzarse.
No perder no es ganar
Una estrategia eficaz para librar la guerra no se basa solo en el método militar, sino también en el propósito político. Está claro que las acciones militares son más exitosas cuando se combinan con una ambición política limitada. La Guerra del Golfo de 1991 tuvo éxito porque la administración de George H. W. Bush solo se propuso expulsar a Irak de Kuwait y no derrocar al dictador iraquí Sadam Husein. La invasión rusa de Ucrania en 2022 quizá habría tenido más éxito si se hubiera centrado en el Dombás, en lugar de intentar tomar el control político de todo el país.
Con objetivos limitados, también es más fácil llegar a compromisos. Una teoría viable de la victoria requiere una estrategia en la que los objetivos políticos y militares estén alineados. Puede que, en algunos casos, la única forma de resolver una disputa sea mediante la derrota total del enemigo, lo que exige asignar los recursos suficientes para esa tarea. En otros, se puede lanzar una iniciativa militar con la expectativa firme de que conduzca rápidamente a negociaciones. Ese fue el planteamiento de Argentina en abril de 1982 al tomar las islas Malvinas. Cuando el presidente egipcio Anwar al-Sadat ordenó a sus fuerzas cruzar el canal de Suez en octubre de 1973, lo hizo para crear las condiciones que permitieran negociaciones directas con Israel. Sus tropas fueron repelidas, pero consiguió su objetivo político.
Subestimar los recursos del enemigo —políticos además de militares— es una de las principales razones por las que fracasan las estrategias de guerra corta. Argentina supuso que el Reino Unido aceptaría un hecho consumado al ocupar las Malvinas y no imaginó que los británicos enviarían una fuerza expedicionaria para recuperarlas. A menudo, las guerras se inician con la falsa creencia de que la población del país enemigo se rendirá rápidamente tras el ataque. Los invasores pueden suponer que una parte de esa población los recibirá con los brazos abiertos, como se vio en la invasión iraquí de Irán en 1980 y, del mismo modo, en la contraofensiva iraní en territorio iraquí. Rusia basó su ataque a gran escala contra Ucrania en una lectura igual de errónea: asumió que había una minoría acosada —en este caso, rusoparlantes— que daría la bienvenida a sus fuerzas; que el gobierno en Kiev carecía de legitimidad y podría ser derrocado con facilidad; y que las promesas de apoyo de Occidente a Ucrania no se traducirían en hechos. Ninguna de estas suposiciones sobrevivió a los primeros días de la guerra.
Cuando un plan de guerra corta no produce la victoria anticipada, el reto para los líderes militares es restablecer una coherencia entre medios y fines. En septiembre de 2022, el presidente Vladímir Putin comprendió que Rusia corría el riesgo de una derrota humillante a menos que llevara más soldados al frente y movilizara su economía para una guerra total. Como líder de un Estado autoritario, Putin podía reprimir la oposición interna, controlar los medios de comunicación y no tenía que preocuparse demasiado por la opinión pública. Aun así, necesitaba una nueva narrativa. Habiendo afirmado antes de la guerra que Ucrania no era un país real y que sus líderes “neonazis” habían llegado al poder tras un golpe de Estado en 2014, no podía explicar por qué el país no se derrumbó ante una fuerza rusa superior. Así que Putin cambió su discurso: Ucrania, alegó, estaba siendo utilizada por los países de la OTAN —en particular Estados Unidos y el Reino Unido— para promover sus propios objetivos rusófobos.
Pese a haber presentado inicialmente la invasión como una “operación militar especial” limitada, el Kremlin empezó a retratarla como una lucha existencial. Esto significaba que, en lugar de simplemente impedir que Ucrania causara más problemas, Rusia buscaba ahora demostrar a los países de la OTAN que no podía ser doblegada ni por sanciones económicas ni por el suministro de armas a Ucrania. Al presentar la guerra como defensiva, el gobierno ruso transmitía a su población cuán elevado era el precio a pagar, al tiempo que advertía que ya no podían esperar una victoria rápida. En lugar de reducir sus objetivos para reconocer la dificultad de vencer a los ucranianos en combate, el Kremlin los amplió para justificar un esfuerzo mayor. Al anexionar cuatro provincias ucranianas adicionales a Crimea y seguir exigiendo un gobierno sumiso en Kiev, Rusia ha hecho que la guerra sea aún más difícil de terminar. Esta situación ilustra la dificultad de poner fin a guerras que no van bien: la posibilidad del fracaso a menudo introduce un objetivo político adicional —el deseo de evitar parecer débil o incompetente—. La preocupación por la reputación fue una de las razones por las que el gobierno estadounidense se mantuvo en Vietnam mucho después de que quedara claro que la victoria era inalcanzable.
Sustituir una teoría fallida de la victoria por otra más prometedora requiere no solo reevaluar las fortalezas reales del enemigo, sino también reconocer los fallos en las suposiciones políticas que sustentaron los primeros movimientos. Supongamos que el esfuerzo del presidente Donald Trump por lograr un alto el fuego da frutos y la guerra queda congelada en las líneas del frente actuales. Moscú podría presentar sus ganancias territoriales como una especie de éxito, pero no podría reivindicar una victoria real mientras Ucrania mantenga un gobierno independiente y prooccidental. Si Ucrania aceptara temporalmente sus pérdidas territoriales, pero lograra reforzar sus fuerzas armadas y obtener alguna forma de garantías de seguridad con ayuda de sus aliados occidentales, el resultado estaría aún muy lejos de la exigencia rusa de una Ucrania neutral y desmilitarizada. Rusia quedaría administrando y financiando territorios devastados, con una población hostil, y tendría que defender unas largas líneas de alto el fuego.
Y sin embargo, aunque Rusia no ha logrado ganar la guerra, tampoco la ha perdido. Se ha visto obligada a retirarse de parte del territorio que conquistó en las primeras fases, pero desde finales de 2023 ha logrado avances lentos pero constantes en el este. Por su parte, Ucrania tampoco ha sido derrotada, pues ha resistido los intentos rusos de subyugarla y ha obligado a Moscú a pagar un alto precio por cada kilómetro cuadrado conquistado. Lo más importante es que sigue siendo un Estado funcional.
Sin final a la vista
En el análisis de las guerras contemporáneas, la distinción entre “ganar” y “no perder” es vital pero difícil de captar. La diferencia no resulta intuitiva debido a la suposición de que siempre habrá un vencedor en una guerra, y porque en cualquier momento una de las partes puede parecer que va ganando aunque en realidad no haya alcanzado la victoria. La situación de “no perder” no queda del todo recogida por términos como estancamiento o punto muerto, ya que estos implican una ausencia de movimiento militar. Ambas partes pueden estar “sin perder” cuando ninguna logra imponerse, aunque una o ambas logren mejorar su posición en ciertos momentos. Por eso las propuestas para poner fin a guerras prolongadas suelen adoptar la forma de llamados a un alto el fuego. El problema de los altos el fuego, sin embargo, es que las partes en conflicto tienden a verlos como simples pausas en la lucha. Pueden tener poco impacto en las disputas de fondo y simplemente ofrecer a ambos bandos la oportunidad de recuperarse y reorganizarse para la siguiente ronda. El alto el fuego que puso fin a la guerra de Corea en 1953 ha durado más de 70 años, pero el conflicto sigue sin resolverse y ambos lados continúan preparándose para una posible guerra futura.
La mayoría de los modelos de guerra siguen asumiendo un enfrentamiento entre dos fuerzas armadas regulares. Bajo ese marco, una victoria militar decisiva se produce cuando las fuerzas enemigas dejan de poder operar, y ese desenlace debería traducirse en una victoria política, ya que el bando derrotado no tendría más opción que aceptar las condiciones del vencedor. Tras años de tensiones y combates intermitentes, uno de los bandos puede llegar a una posición desde la cual proclamar una victoria inequívoca. Un ejemplo es la ofensiva de Azerbaiyán en Nagorno-Karabaj en 2023, que posiblemente puso fin a una guerra de tres décadas con Armenia.
También puede suceder que, aunque las fuerzas armadas de un país permanezcan en gran medida intactas, las presiones acumuladas —humanas y económicas— empujen a su gobierno a buscar una salida al conflicto. O bien puede no haber perspectivas reales de una victoria clara, como Serbia reconoció en su guerra contra la OTAN en Kosovo en 1999. Cuando uno de los bandos experimenta un cambio de régimen interno, eso también puede conducir a un final abrupto de las hostilidades. Sin embargo, incluso cuando terminan, las guerras largas suelen dejar legados amargos y duraderos.
Incluso en los casos en los que se alcanza un acuerdo político —y no solo un alto el fuego—, un conflicto puede no resolverse. Ajustes territoriales y quizás concesiones económicas y políticas sustanciales por parte del bando perdedor pueden generar resentimiento y deseos de revancha entre su población. Un país derrotado puede seguir decidido a recuperar lo que ha perdido. Esta fue la posición de Francia tras ceder Alsacia y Lorena a Alemania en 1871 después de la guerra franco-prusiana. En la guerra de las Malvinas, Argentina afirmó estar recuperando un territorio que había perdido siglo y medio antes. Además, para el vencedor, el territorio enemigo conquistado y anexionado aún tendrá que ser gobernado y controlado. Si la población no puede ser sometida, lo que en principio parecía una ocupación exitosa puede terminar convertido en una situación volátil de terrorismo e insurgencia.
A diferencia de los modelos convencionales de guerra, en los que las hostilidades suelen tener un inicio y un final claros, los conflictos contemporáneos a menudo tienen bordes difusos. Tienden a pasar por etapas, que pueden incluir guerra y períodos de relativa calma. Tomemos el caso del conflicto entre Estados Unidos e Irak. En 1991, las fuerzas iraquíes fueron derrotadas rápidamente por una coalición liderada por EE. UU. en lo que fue, en apariencia, una guerra corta y decisiva. Pero como Estados Unidos decidió no ocupar el país, Sadam Husein permaneció en el poder, y su continua actitud desafiante dejó un sentimiento de asunto inconcluso. En 2003, bajo la presidencia de George W. Bush, Estados Unidos reinvadió Irak y logró otra victoria rápida, y esta vez derrocó a la dictadura baazista de Sadam. Sin embargo, el proceso de reemplazar ese régimen precipitó años de devastadora violencia intercomunitaria que en algunos momentos rozó la guerra civil. Parte de esa inestabilidad continúa hasta hoy.
Dado que las guerras civiles y las operaciones contrainsurgentes se libran entre la población, los civiles soportan la mayor parte del sufrimiento, no solo al quedar atrapados en la violencia sectaria o el fuego cruzado, sino también al verse obligados a abandonar sus hogares. Esta es una de las razones por las que estas guerras tienden a derivar en conflictos prolongados y caos. Incluso cuando una potencia intervencionista decide retirarse, como hicieron la Unión Soviética primero y, mucho después, la coalición liderada por EE. UU. en Afganistán, eso no significa que el conflicto termine —solo que adopta nuevas formas.
En 2001, Estados Unidos tenía un plan claro de “guerra corta” para derrocar a los talibanes, que ejecutó con éxito y de forma relativamente eficiente usando fuerzas regulares combinadas con la Alianza del Norte liderada por afganos. Pero no había una estrategia clara para la fase siguiente. Los problemas que enfrentó Washington no vinieron de un adversario tenaz con fuerzas regulares, sino de una violencia endémica, con amenazas irregulares surgidas desde la propia sociedad civil, y donde cualquier desenlace satisfactorio dependía de metas elusivas como lograr un gobierno decente y garantizar seguridad para la población. Sin fuerzas externas que sostuvieran al gobierno, los talibanes pudieron regresar, y la historia de conflicto de Afganistán continuó.
El triunfo de Israel en 1967 —caso paradigmático de victoria rápida— también dejó como resultado la ocupación de amplios territorios con poblaciones resentidas. Sentó las bases para muchas de las guerras que siguieron, incluidas las del Medio Oriente que estallaron tras los ataques de Hamás el 7 de octubre de 2023. Desde entonces, Israel ha librado campañas contra el grupo en la Franja de Gaza —de la que se había retirado en 2005— y contra Hezbolá en el Líbano, donde había llevado a cabo una operación mal gestionada en 1982. Ambas campañas han seguido formas similares: operaciones terrestres para destruir infraestructuras del enemigo, incluidas redes de túneles, combinadas con ataques a reservas de armas, lanzacohetes y comandantes enemigos. Ambos conflictos han causado un enorme número de víctimas civiles y una gran destrucción de zonas e infraestructuras civiles. Sin embargo, el caso del Líbano podría considerarse un éxito porque Hezbolá aceptó un alto el fuego mientras la guerra en Gaza aún seguía en curso, algo que previamente había asegurado que nunca haría. En cambio, el efímero alto el fuego en Gaza no fue una victoria, ya que el gobierno israelí se había fijado como objetivo la eliminación total de Hamás, y no lo consiguió. En marzo, tras el colapso de las negociaciones, Israel reanudó la guerra, aún sin una estrategia clara para llevar el conflicto a un final definitivo. Aunque severamente debilitado, Hamás sigue operativo, y sin un plan acordado para la gobernanza futura de Gaza o una alternativa palestina viable, el grupo seguirá siendo una fuerza influyente.
En África, los conflictos prolongados parecen endémicos. Allí, el mejor indicador de violencia futura es la violencia pasada. En todo el continente, las guerras civiles se encienden y se apagan. A menudo reflejan profundas fracturas étnicas y sociales, agravadas por intervenciones externas, así como formas más crudas de lucha por el poder. La inestabilidad de fondo garantiza un conflicto constante, en el que individuos y grupos pueden encontrar su lugar, quizás porque la lucha sirve tanto de estímulo como de cobertura para el tráfico de armas, personas y bienes ilícitos. La guerra actual en Sudán implica enfrentamientos civiles y alianzas cambiantes, en los que un régimen opresor fue derrocado por una coalición que luego se volvió contra sí misma, desembocando en una guerra aún más brutal. También participan actores externos como Egipto y los Emiratos Árabes Unidos, más interesados en impedir que sus rivales ganen ventaja que en poner fin a la violencia y crear condiciones para la recuperación y la reconstrucción.
Como prueba de la regla, los altos el fuego y tratados de paz, cuando se producen, suelen ser efímeros. Las partes sudanesas han firmado más de 46 acuerdos de paz desde que el país obtuvo la independencia en 1956. Las guerras suelen identificarse cuando estallan en confrontaciones militares directas, pero la tensión anterior y posterior forma parte del mismo proceso. Más que acontecimientos discretos con principio, desarrollo y final, las guerras quizá deban entenderse mejor como el resultado de relaciones políticas disfuncionales y deficientes que son difíciles de gestionar por medios no violentos.
Una forma distinta de disuasión
La principal lección que Estados Unidos y sus aliados pueden extraer de su amplia experiencia en guerras prolongadas es que lo mejor es evitarlas. Si el país se viera implicado en un conflicto de larga duración entre grandes potencias, toda su economía y su sociedad tendrían que ponerse en pie de guerra. Incluso si esa guerra concluyera con algo que se asemeje a una victoria, es probable que la población quedara exhausta y el Estado completamente drenado de recursos. Además, dada la intensidad de los conflictos actuales, la velocidad del desgaste y los costes del armamento moderno, ni siquiera una inversión acelerada en nuevos equipos y municiones bastaría para sostener durante mucho tiempo una guerra futura. Como mínimo, Estados Unidos y sus socios necesitarían disponer de reservas suficientes desde el inicio para poder resistir lo necesario hasta activar una movilización mucho más amplia.
Y luego está, por supuesto, el riesgo de una guerra nuclear. En algún punto de una guerra prolongada con Rusia o China, la tentación de recurrir a las armas nucleares podría volverse difícil de contener. Un escenario así probablemente pondría fin de forma abrupta a la guerra convencional. Después de siete décadas de debate sobre estrategia nuclear, aún no existe una teoría creíble de victoria frente a un adversario con capacidad de represalia. Al igual que los estrategas convencionales, los planificadores nucleares se han centrado en la velocidad y en golpes iniciales bien coordinados, con el objetivo de neutralizar la capacidad de respuesta del enemigo y eliminar a su dirigencia, o al menos desconcertarla y paralizarla. Sin embargo, todas estas teorías siguen siendo especulativas y poco fiables, ya que cualquier primer ataque debería enfrentarse al riesgo de una respuesta automática, así como a la supervivencia de suficientes sistemas como para lanzar una represalia devastadora. Afortunadamente, ninguna ha sido puesta a prueba. Una ofensiva nuclear que no produjera una victoria inmediata y diera lugar a nuevos intercambios nucleares podría no ser prolongada, pero sin duda sería devastadora. De ahí la conocida noción de “destrucción mutua asegurada”.
Conviene recordar que una de las razones por las que el aparato de defensa estadounidense adoptó con tanto entusiasmo la era nuclear fue precisamente que ofrecía una alternativa a las guerras totales del siglo XX. Los estrategas ya sabían que los enfrentamientos hasta la rendición entre grandes potencias podían ser extremadamente largos, sangrientos y costosos. Sin embargo, al igual que ocurre con la disuasión nuclear, hoy las grandes potencias tal vez deban prepararse de forma más visible para guerras convencionales prolongadas, más allá de lo que contemplan los planes actuales, aunque solo sea para ayudar a evitar que ocurran. Y como ha demostrado dolorosamente la guerra en Ucrania, las grandes potencias pueden verse arrastradas a guerras largas incluso sin combatir directamente. Estados Unidos y sus aliados necesitarán reforzar sus bases industriales de defensa y disponer de reservas suficientes si quieren estar preparados ante estos escenarios en el futuro.
El desafío conceptual que plantea este tipo de preparación no es el mismo que supondría planificar una confrontación frontal entre superpotencias. Por incómodo que resulte, los planificadores militares deben pensar en cómo gestionar un conflicto con riesgo de prolongarse, del mismo modo en que han pensado durante décadas cómo manejar una escalada nuclear. Prepararse para una guerra larga y reducir la confianza de un posible agresor en su capacidad de lograr una victoria rápida puede ofrecer una forma distinta de disuasión: advertirle que cualquier victoria, incluso si se lograra, tendría un coste inaceptable para sus fuerzas armadas, su economía y su sociedad.
Las guerras empiezan y terminan con decisiones políticas. La decisión de iniciar un conflicto armado suele partir del supuesto de una guerra breve; la decisión de ponerle fin, en cambio, responde casi siempre a los costes y consecuencias ineludibles de una guerra larga. Para cualquier potencia militar, la posibilidad de verse inmersa en una contienda prolongada o incluso sin salida, y de provocar una inestabilidad económica y política considerable, es una buena razón para pensárselo antes de iniciar una guerra de envergadura y para buscar otros medios con los que alcanzar sus objetivos. Pero también implica que, cuando no se puede evitar la guerra, los objetivos militares y políticos deben ser realistas, alcanzables y definidos de tal forma que puedan lograrse con los recursos disponibles. Una de las grandes promesas del poder militar es que puede resolver un conflicto de forma rápida y decisiva. En la práctica, rara vez lo consigue.
* Artículo original: “The Age of Forever Wars”. Traducción: ‘Hypermedia Magazine’.
* Sobre el autor: Lawrence D. Freedman es profesor emérito de Estudios de la Guerra en el King’s College de Londres. Es autor de Command: The Politics of Military Operations From Korea to Ukraine y coautor del boletín Substack Comment Is Freed.
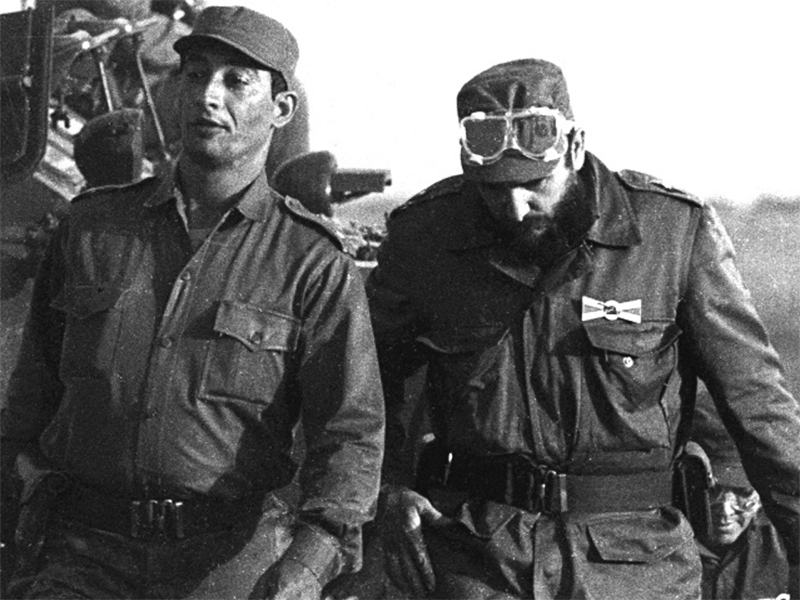
El apocalipsis somalí
“Fue Castro quien arrastró por primera vez a la URSS al continente africano —sin pedir permiso, cabe añadir— al enviar tropas cubanas en apoyo del MPLA”.











