Conocí a Pablo Manuel Rojas una noche habanera de 2017.
Pablo es un joven realizador cubano-español, graduado de la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Catalunya (ESCAC), en Barcelona. Logré que me comentara acerca de su obra, sus inquietudes creativas, cineastas favoritos, de cuánto disfruta la música, de sus alegrías y sus nostalgias.
La obra de Pablo —al menos en el soporte al que más acude: el documental— está transida por ese sentimiento de soledad en el desarraigo, en la violencia que el espacio de allá ejerce sobre el cuerpo y la mente del sujeto de aquí (o viceversa); en la pulsión infinita del recuerdo y el anhelo, que moldean la memoria afectiva y sus múltiples expresiones.
Después de ver dos de sus cortometrajes experimenté algo conmovedor: existe un gran vacío, a veces insondable, en la cotidianidad; una falta que se siente, se palpa, incluso rodeados de todo. A pesar de la voluntad de avanzar, de emprender y mirar hacia adelante que, me atrevería a decir, impulsa a la mayoría de los seres humanos, la necesidad de permanecer, de existir como acto cotidiano produce tedio, incertidumbres, imposibilidades, genera recuerdos.
Para hablar de una poética de la soledad en la obra de Pablo Manuel Rojas hay que entender su propia condición de sujeto que —me confiesa— no pertenece ni a un aquí ni a un allá; como individuo, es víctima de esa suerte de impermanenceque trasluce en su propia voz, o en la de sus personajes.
Pero este sentimiento de vacío es tratado desde una perspectiva azul, como sus ojos, que lo tiñe de ternura, que lo desnuda, lo disecciona para mostrarlo tal y como es: un si(g)no de la vida alienada, del perpetuum motu de los sujetos dentro de una maquinaria que no se detiene nunca; como un túnel en el que, eventualmente, siempre se encuentra una luz.
Bonsái
Esta es la historia de Jero (Jerónimo Sacasas), un joven colombiano que, luego de emigrar a España, decide dedicarse a la práctica del muay-thai, un arte marcial también conocido como boxeo tailandés. Su vida transcurre entre el pequeño apartamento en el que vive, el bar donde trabaja y el gimnasio en el que entrena para convertirse, algún día, en el campeón de España. Pero Jero es algo más: es bonsaista; en sus ratos libres se dedica al arte de cultivar bonsáis.
Una de las cosas que Pablo me dijo es que le encanta el slow cinema, y en este corto ha decidido emplear la estética de algunos de los cineastas que más admira.
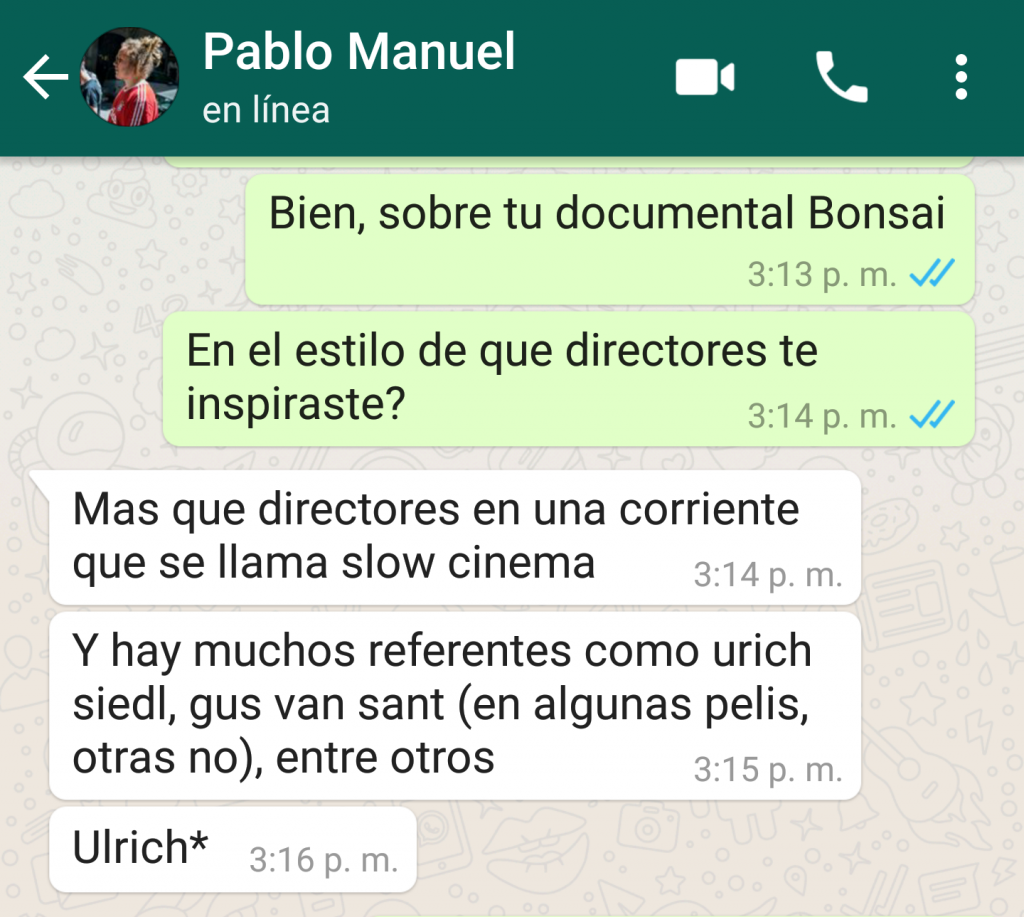
Se enfoca totalmente en el personaje, en su día a día, lo sigue por espacios públicos, invade su privacidad, hurga en su soledad. Es por ello que no hay más sonidos que los de la calle, los golpes que Jero lanza en el gimnasio contra el saco de boxeo, la voz de su entrenador que lo aconseja, el sonido de la escoba cuando barre el bar, tarde en la noche, cuando todos se han marchado, las tijeras y su respiración cuando arregla sus plantas, la voz de David Cortizas desde un ordenador dando instrucciones de cómo cultivar bonsáis, los golpes contra su contrincante en el ring, la bulla de la multitud en las gradas…
La voz de Jero, sin embargo, la escuchamos poco; cuando más habla es a través de un celular: con su padre, que no ha podido asistir a su pelea. El silencio, los silencios prolongados en la vida de este joven, también son parte de su sinfonía cotidiana: refuerzan su soledad.
Desde su propia definición, el muay-thai se desarrolla “por medio de golpes con técnicas combinadas de manos, pies, rodillas y codos, además de algunos barridos, sujeciones (para golpear) y lanzamientos”. Cultivar bonsáis es todo lo contrario. Y he aquí un acierto del corto: logra transmitir al espectador, a través de escenas que se contraponen, el universo de este joven inmigrante: la violencia y la rapidez del muay-thai, frente a la serenidad que supone cultivar bonsáis.
Cuando Jero atiende un bonsái la narración toma un tono más intimista; hay un silencio que busca expresar mucho más de lo que las palabras podrían: nos permite admirar “de cerca” al personaje, nos deja solos con él, con sus plantas, y nada más.
Tanto para una actividad como para la otra, se necesita concentración; Jero ha volcado su constancia en ambas, pero el resultado que persigue no es el mismo. Mientras que en el arte marcial el objetivo es derribar al oponente, lanzarlo contra la lona, plantar bonsáis es una actividad de profunda introspección: el contacto con ese “otro” es en extremo delicado, el fin último es lograr la perfección de la forma desde un sentido estético: modificar, crear.
El cultivo de bonsáis, para este joven, se vuelve un reflejo especular de su propia vida. Tener que adaptar tanto la planta, al punto de limitarla a la supervivencia en condiciones determinadas, lograr que las raíces se ajusten al espacio que se les ofrece, que no se desborden al punto de romper el continente… Jero quiere crecer, desea adaptarse al medio en que vive, echar raíces, florecer, dar frutos; quizás ser grande, llegar lejos… Esta es una de las imágenes que recrea Pablo Manuel, y que el propio corto explica en un plano hermoso: los bonsáis florecidos, reverdeciendo, pero siempre tan pequeños como el espacio del que sus propias raíces pudieron apropiarse… y solos.
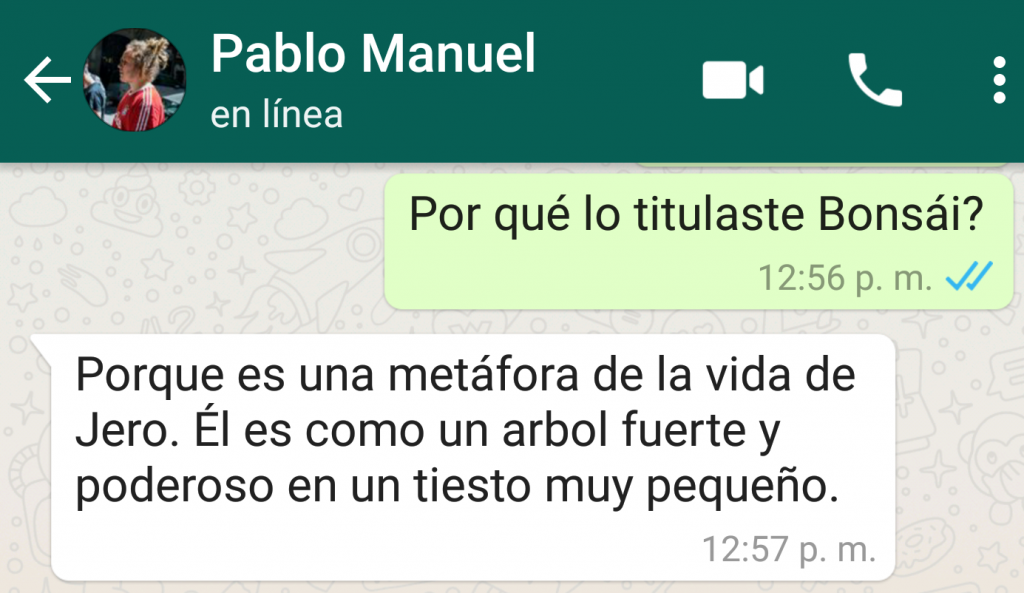
La noche antes del campeonato, Jero come sin más compañía que su ordenador, en el que ve una explicación de cómo mantener correctamente un bonsái. Funciona casi que en piloto automático, como en el resto de sus actividades que no implican la dedicación a la pelea o a la planta, y eso nos duele.
Más allá de la disciplina del deportista, más allá de la paciencia del bonsaista, nos aflige que Jero esté solo. Nadie nos dice que no es feliz, nunca se nos explica cómo se siente con su soledad, pero sí lo vemos lidiar con ella, y lo soportamos. Porque al final, luego de un año ya compitiendo como profesional, lo presentan con una pompa que nos sabe a triunfo rotundo —“two times Spanish Muay-Thai champion”!—; porque creemos que esta vez su padre sí estaba ahí, desde las gradas, apoyándolo, aplaudiéndolo; porque albergamos la esperanza de que este nuevo paso le dé un giro a su vida, porque queremos que sus raíces hagan estallar el espacio en el que crece; porque, víctimas de nuestro propio automatismo, asociamos la soledad con la tristeza, y lo que deseamos es que Jero sea feliz.
YLM (Your Lost Memories)
Escucho una voz en off y, súbitamente, la reconozco: de aquella noche de 2017, de las conversaciones que sobrevinieron después. Es la voz de Pablo Manuel Rojas.

Este cortometraje se desarrolla a partir de un collage. A medida que la voz narra van apareciendo fragmentos de videos, grabados en 8 mm, que ilustran lo que se dice.
Eso es Your Lost Memories: la recomposición de una vida —o de un momento de la vida— a partir de recuerdos de vidas ajenas. Esas imágenes que se emplean en el corto son memorias olvidadas, o desechadas —quién sabe— por sus protagonistas, y ayudan a construir el discurso de un sujeto que, ante la disyuntiva de qué elegir para llevarse a su nueva casa, se encuentra rodeado —más bien arrinconado— por objetos que se resignifican, se supersemantizan, si se quiere, toda vez que representan fragmentos de su propia historia.
El motivo de la música en este corto actúa como detonante de las reflexiones de Pablo Manuel —encontrar entre sus pertenencias un libro de lecciones de guitarra, que le regalara años atrás su tía Omarita, lo hace reconsiderar el valor real de todo lo que posee, y la funcionalidad de cargar con ello o no—, y además como engranaje que une su propia afición a la música con la de su tía, quien aparece cantando una habanera al final del corto.
Estas imágenes y sonidos se mezclan con una deliciosa bossa nova interpretada por Antonio Carlos (Tom) Jobim y Frank Sinatra.
La voz nos sitúa en espacio y momento: “Estoy solo en mi cuarto paseando la habitación entera y haciendo cajas con las cosas que quiero llevarme a la nueva casa”. Desde el inicio de esta pieza conmovedora —de poco más de 4 minutos— ya detectamos la soledad, que toma varios tintes a medida que avanza el metraje: nostalgia (por el tiempo pasado), arrepentimiento (por el tiempo perdido), añoranza…
Hay en este corto, como en Bonsái, intimismo; la misma voluntad de focalización sobre la realidad de un sujeto al que imaginamos a través de su voz, un sujeto que se muestra de pequeño y de grande, tocando la guitarra. Aquí la cotidianidad —no solo visible a través de las imágenes, sino más bien audible, a partir de lo que nos cuenta Pablo— es también abrumadora, ya que supone lidiar con la (re)estructuración de la memoria afectiva mediante la elección, entre las posesiones materiales, de aquellas que albergan mayor carga significativa, sentimental.
Lo más interesante es que ese recuerdo no solo se encuentra en la psique del sujeto, en un plano más subjetivo; a nivel material, existe una multiplicidad de objetos que conforman tanto el pasado como el presente de los individuos y que, a su vez, le ayudan a delinear su futuro: “llenamos la casa de mierda que no necesitamos, generando recuerdos que luego olvidamos”, sentencia la voz.
Es como si la voluntad de generar momentos para instalarlos en nuestra memoria, con la certeza de la propia necesidad de olvidar la mayor parte de ellos, deviniera un acto casi automático en nuestras vidas.
Recordar-olvidar, un par de opuestos que, en este caso, no lo son tanto: más bien son acciones complentarias. Pareciera que en el propio olvido están contenidos esos recuerdos que, aunque no estén latentes a cada momento de nuestras vidas, aparecen cuando entramos en contacto con aquello que los produce. Por otro lado, parte de recordar es también reinventar, y en ese acto, en el de retrotraernos al pasado, dejamos de lado retazos de vivencias que no nos gustan, con las que no estamos satisfechos: olvidamos porque sí.
La desmemoria es, a veces, una autosalvación, una cura para la tristeza.
Y en este sentido, la vuelta a esas vivencias de la infancia, a “un pasado más feliz”, es un recorrido que se impone para la continuidad de la vida en un nuevo espacio. La familia adquiere entonces una dimensión sumamente importante, pues es ese núcleo a partir del cual se renueva el recuerdo; porque salva del olvido, de la inconciencia, de la soledad.
Si hay algo que nos acompaña, no importa el espacio en el que nos encontremos, son las memorias familiares; memorias que perviven, en parte, a través de esos objetos de los que nunca nos queremos deshacer, pues son portadores de gran parte de la carga sentimental de nuestra vida, porque hablan de nosotros. La conexión familiar permite, aunque pase el tiempo, atesorar y revivir las memorias: esas que, irónicamente, un montón de personas han dejado olvidadas —me gustaría pensar que en una mudanza— para que otros las hallen y las recompongan.
Pablo Manuel Rojas me escribió un día, a propósito de una de mis insistentes preguntas: “la soledad es una cortina de agua de 7 982 kilómetros. Es no pertenecer a ningún lado (…) es estar lejos de lo que quieres y no poder hacer nada para cambiarlo en el próximo minuto (…) la soledad es una pena que hiere muy hondo, como diría el cantante”. Y yo pienso que Pablo crea, hace arte, no para hablar de la soledad en sí, sino para sentirse, y para que nos sintamos, un poco menos solos.

5 películas para sobrevivir al coronavirus
En estos momentos de excepcionalidad y “medidas de Estado”, hemos de recordar que el objetivo de todo político es que sus ideas trasciendan el debate. En cada una de esas medidas hay una victoria: tuya o de tu enemigo. La guerra siempre continúa. ¿A qué mundo quieres salir cuando acabe la cuarentena?











