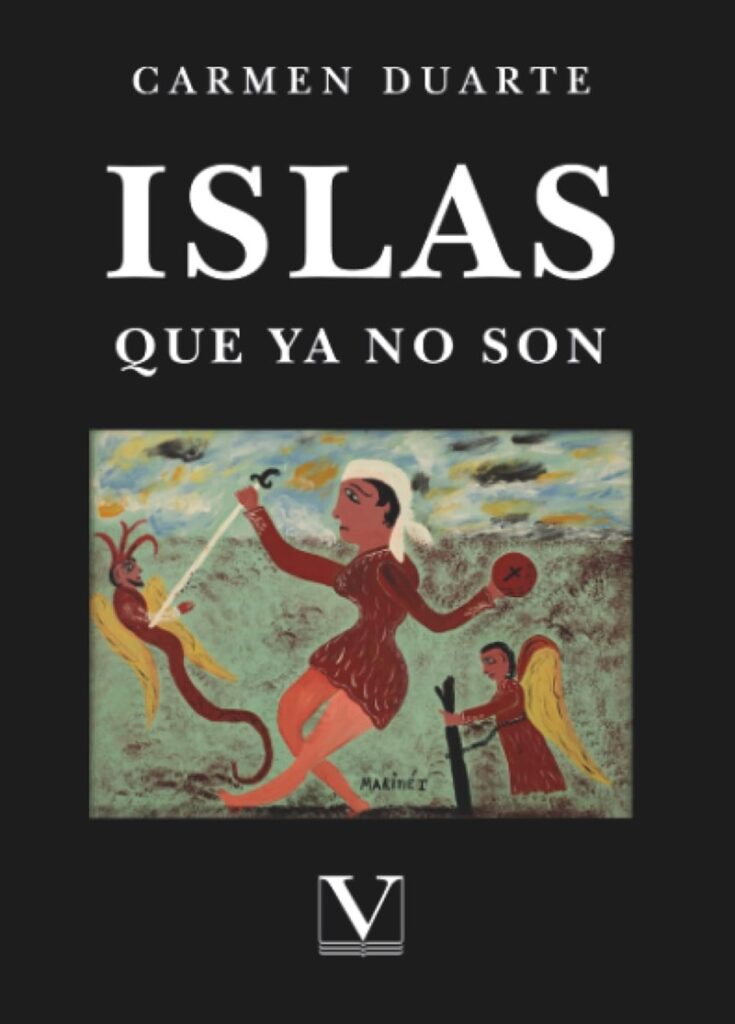El que haya superado sus miedos será verdaderamente libre.
Aristóteles
Hace algún tiempo, cuando todavía me interesaba el trabajo arqueológico en el territorio de la narrativa cubana contemporánea, me di cuenta de algo que ya habían notado otros escritores: al “registro” novelesco del pasado mediato, ese que se aleja veloz de los usos, paisajes y costumbres del hoy (un hoy abarcador, claro está), suele llamársele novela histórica, mientras que la inmersión en un pretérito inmediato, que salpica aún al presente —sobre todo en sociedades de escasa movilidad—, se identifica más bien con eso que se denomina testificación ficcional.
Diferenciar ambas cuestiones es importante, a no ser que uno adquiera la particular y noble habilidad de atravesar tiempos y espacios tras un enérgico ejercicio de meditación evocativa.
También puede ocurrir que un escritor, obsedido por la realidad cubana (y, sobre todo, por lo que ha venido ocurriendo en ella desde 1959), sienta una gran distancia entre su presente y lo que vivió en los años 80, o en los 90, o en los 00. En Cuba, las “épocas” se suceden unas a otras como si tal cosa. Si a esto se agrega la circunstancia de que, en tiempos posteriores a 1959, las “épocas” poseen escasa duración y no presentan diferencias cardinales —es decir: políticas y económicas, sin que en lo político haya metamorfosis que atenten contra del nefasto control absoluto del Estado—, tendremos un panorama bastante subjetivo y lleno de relatividad en cuanto al acto de testificar y el acto de historiar desde la óptica de la ficción novelesca.
Carmen Duarte sabe muy bien de qué hablo. Ha escrito y publicado dos novelas dispares que podrían constituirse en ejemplos de lo que acabo de decir: Donde empieza y acaba el mundo —sobre la que he reflexionado en un texto anterior— e Islas que ya no son, dada a conocer por la prestigiosa editorial Verbum en 2025.
Aunque parezca lo contrario, la cubana es una sociedad de escasa movilidad, en especial después de 1959. Esta afirmación, lo reconozco, puede ser muy contradictoria. Pero me refiero a la inmovilidad (avance-ralentización-quietud) que aparece, en tanto fenómeno, después que la llamada Revolución hizo suyo el control de la utopía socialista no como paisaje social real y hacedero, sino como camino (plagado de infinidad de obstáculos y sacrificios dizque necesarios) en busca de algo tan excelso, monumental y luminoso como inalcanzable e intangible.
Dicho esto, tendría que agregar que ese conjunto de circunstancias, para lo que significa ser su observador, no hace más que incrementar la riqueza de sus evidencias, y más si la ficción interviene. Porque, sin dejar de ser ficción, el acto de observar novelescamente —aposentada la mirada en eso que Miguel de Unamuno llamaba la intrahistoria— no equivale a desvirtuar, sino más bien a subrayar la verdad. Por otro lado, tengo la convicción de que el registro preciso de los hechos no equivale a la verdad. Es, en todo caso, una modalidad inferior de la verdad.
Es un auténtico acierto que, en Islas que ya no son, Carmen Duarte maneje, sin incomodidad ni complejos, las estructuras de lo novelesco siguiendo de cerca ese descubrimiento extraordinario de la novela entre fines del siglo 18 y fines del siglo 19: el espacio/tiempo que existe entre determinados bloques narrativos convencionales tiende a poblarse de “materia” cuando la cualidad sugeridora de dichos bloques inyecta en el lector el deseo de hurgar más en la acción, el deseo de añadirle complementos, de representar en su mente no solo la visibilidad de lo que ocurre, sino también su invisibilidad y hasta lo que podría ocurrir.
Me gustaría precisar que hago referencia a un espacio/tiempo aparentemente vacío. Es el lector quien lo llena por obra y gracia de una imantación provechosa: una historia es interesante no cuando colma nuestras expectativas, sino más bien cuando, en algún sentido, las sobrepasa. Y aquí el denominador común de la aventura narrativa se asienta en el propósito de construir un mundo que deviene y crece a ojos vista —entre familias, generaciones, anhelos vitales y vidas al límite. La aventura en sí no es detectable en el nivel linguoestilístico del estilo.
Sin abandonar la pormenorización de los espacios —desde aquellos por donde discurre la haitiana Amélie, el cuerpo vivísimo de Amélie, incluso su desnudez, sus viajes hacia las deidades y su regreso de las deidades, hasta aquellos donde viven Josie y su hija Diana, cuando Amélie es ya la nana de esta—, que es un trabajo de tejeduría de palabras, Carmen Duarte aprovecha muy bien los ardides y señuelos de la estructuración clásica de la novela. Su compromiso estético esbalzaciano, diríase. Un compromiso que no se halla en las palabras en sí mismas, sino en el acontecer.
Lo convencional, en tanto estructuras de conexión, no invalida la legitimidad del registro de lo real. En cualquier caso, lo convencional y lo novelesco están un paso por delante de la testificación (periodística, digamos). Y más porque esta es una novela sobre mujeres en los límites de sus fuerzas, mujeres diseñando y rediseñando sus vidas. Mujeres que se juntan en un destino común: la realización/construcción de sus vidas y de sus ilusiones.
El asunto de ponerse uno en modo de metacognición permite saber mucho más de las identidades básicas de este libro. Por un lado, Amélie, la nana haitiana de una niña, Diana, que crecerá hasta metamorfosearse en una fuerza tan natural (en su intimidad de mujer y en el proceso de su recepción del mundo que va rodeándola) como libertaria (en su manera de observar y participar activamente, en términos ideológicos y de acción, en la realidad cubana de fines de los años 50 e inicios de los 60, que es cuando es apresada y convertida en presa política, cuya condena dura casi 20 años).
Pero el caso es que Duarte opera mediante transparencias y veladuras (su técnica es la del políptico y la del palimpsesto), y nos conduce por dos caminos: la vida, desde la niñez, de Amélie —en Haití, y después en Santiago de Cuba, y por último en La Habana—, su familia, su vida y peripecias, hasta su encuentro con la niña Diana, hija de una escultora famosa (Josie) e incrustada en una familia con poder económico y financiero.
Allí seguimos los pasos de Amélie con Diana, acompañándola y mostrándole en qué consiste una rebeldía que se suaviza sin desaparecer, o cómo ganar por medio de una temperancia rebelde y meditativa, anclada en el valor del silencio y la reflexión. Y todo hasta que la desgracia ocurre: Diana, con poco más de 20 años, es acusada de participar en actividades contrarrevolucionarias. No faltan las escenas en las cárceles de mujeres, ni los abusos, ni los golpes, ni el rigor terrible del odio, el fanatismo y la desesperanza.
(Dicho sea entre paréntesis: el observador de lo real sí participa, aunque lo real no sea otra cosa que un conjunto de actos de referenciación. Todo relato aspira a un grado de credulidad que aumenta o disminuye de acuerdo con los bandazos de la Historia. Y, en este caso, la Historia no ha dado bandazos. Se ha mantenido dentro de un inmovilismo al que hoy se le llama “continuidad”. He ahí el acre sabor de la testificación.)
Pero regresemos a lo literario. Este es un libro caleidoscópico y cinematográfico, aunque ya sabemos que lo que le debe lo novelesco al cine no es más que ese puñado de dones de observación que, en términos gráficos (ordenar secuencias, planos, primeros planos, voces), ya atesoraban desde mucho antes la novela y lo novelesco (hago énfasis en lo novelesco al pensar, por ejemplo, en La Celestina, de Fernando de Rojas, que no es precisamente una novela), a partir de Cervantes, de Fielding y, luego, de Sterne.
El intenso latir de una novela donde, en lo esencial, dos mujeres (hay otras) conducen la trama, no se hace visible tan solo en su articulación con las épocas en las que se sumergen, sino también en la manera en que lo que allí sucede arroja sus sombras y sus luces sobre un presente que las hereda y asume como propias. Y, obviamente, se trata de mujeres de excepción.
Por otra parte, ya desde el título Carmen Duarte alude a un hecho perentorio, crucial, exaltado y conclusivo: las islas, geográficamente aisladas (lo diré así, de manera redundante), ya no lo están. Esas islas ya no son tales. Tenemos a Haití (patria de Amélie), y el puente visceral y caribeño que es la región del Oriente cubano, y la polirritmia cultural de La Habana, ciudad cosmopolita y que mira hacia ese Caribe plural y también, claro, hacia el norte, hacia los Estados Unidos, en concreto hacia La Florida.
De modo que, reitero, las islas ya no son islas. La libertad de la cultura y la cultura de la libertad se emulsionan aquí y rompen el carácter inexorable de esa geografía, la fijeza de su materialidad, como si dijéramos. Y ocurre así, entre otras causas que pertenecen al orbe de lo espiritual, porque Amélie trae un violín, su violín —el instrumento donde se cifran tantos recuerdos y donde lo melódico es un análogo de las vivencias más inmediatas—, y Diana lo escucha, aprende a escucharlo, y lo descifra e incorpora en su sangre. Un violín definitivamente multicultural que insufla un conocimiento heredado, heredable y recurrente.
Diana, al mismo tiempo, aprende de cuanto escucha y ve Amélie. Buen ejemplo de esto se encuentra en las escenas de la visita de la familia a los Estados Unidos, cuando Diana, niña aún, se escapa con Amélie a Harlem a conocer los gospels y la religiosidad cantabile de los negros, entre el lamento, la alegría y la gratitud a Dios (y a los dioses).
Estas son mujeres que se imponen, a fuerza de emociones y poderíos invisibles, en mundos rebullentes, crueles, insatisfactorios, llenos de injusticia y también de belleza: Amélie, Diana, Violeta (hermanastra de Josie y, al cabo, tía de Diana) y Marina, su pareja aindiada (mujer telúrica, sabia y, a la vez, sencilla), y la propia Josie, donde el arte es carne y redención. Cinco mujeres muy diferentes entre sí y que sostienen la calidad humana de varios mundos: del ayer, del hoy y del porvenir.
Hay un momento en el que Josie “se había dado cuenta de que cuando un país enfrenta una crisis social, política y económica se pierde hasta la familia. Unos se van, otros caen presos, algunos dan la espalda por convicciones políticas”. Aun así, el núcleo de Islas que ya no son y su desenvolvimiento dramático invitan a reconocer que, a pesar de lo terrible, la destrucción de las familias da libre curso a la construcción de las familias, por medio de una artesanía emocional comprobable en el paisaje interior de estas mujeres. Una artesanía asimétrica, dilatada, a veces extraña y confusa, pero siempre leal a un humanismo prístino, casi arcaico, donde, incluso, sobreviven los dioses y sus historias.
Islas que ya no son es también la historia de dos éxodos (el de Amélie y el de Diana) que buscan la integridad emocional, la libertad del yo y la paz interior. Amélie muere en Cuba, lejos de Haití, dialogando hasta el final con su primo Emmanuel y, desde luego, con sus deidades, que le dicen que debe dejarse ir a la quietud de la muerte para que Diana sobreviva al horror de la cárcel, salga de ella y trascienda, sin demasiadas heridas (físicas, mentales), la memoria espantosa del desenlace de su vida en Cuba.
Diana empieza a renacer cuando la liberan, justo a partir del momento en que quienes la vigilan y custodian le quitan las esposas precisamente en el umbral de su casa, cuando va al encuentro de Violeta y Marina, muerta ya Josie. Tiempo después, se marcha a los Estados Unidos con las sobrevivientes (Violeta y Marina, mal vistas porque son lesbianas, son justo eso: sobrevivientes como ella misma) y fundará, junto a ellas y con los conocimientos que atesora Emmanuel (la única persona que la mantendría cerca del recuerdo de Amélie), una tienda botánica —para vender plantas y objetos de uso religioso—, un sitio donde se fusionarían el vudú haitiano y la santería cubana. Diana sabe que Violeta y Marina no solo han asistido a fiestas de santos e iniciaciones de babalaos, sino que también han leído a Fernando Ortiz y a Lydia Cabrera.
En la última escena de la novela, vemos a Diana en el aeropuerto, esperando a Emmanuel, y es como si con él viniera Amélie. Se me ocurre pensar que, por otra parte, el alegre y melancólico violín de la nana ya vivía dentro de ella misma, antes de morir, y que, a su vez, Amélie ya formaba parte de la médula de la protagonista, que inconscientemente funda esa tienda acaso para que la nana discurra por su espacio como un espíritu protector.
¿Cómo suena el violín de Amélie en esta novela esperanzada (y esperanzadora, porque se afinca también en el presente)? ¿Para quiénes suena, desde cuáles territorios, tangibles e intangibles?
Suena, apremiante y contumaz, para la gente humilde que cree en el amor. Para aquellos que tienen a sus deidades cerca y son capaces de multiplicarlas dentro de sí al buscar la felicidad. Y para los que sufren la opresión material y espiritual de los totalitarismos y creen en la libertad como se cree en un horizonte próximo.
La índole del sonido es muy variada. Pero no importa. En el sonido hay un mensaje y el mensaje se constituye en pura resistencia, porque vivir y estar vivos importa mucho. Es un mensaje, pues, de voluntad libertaria y de redención genuina.