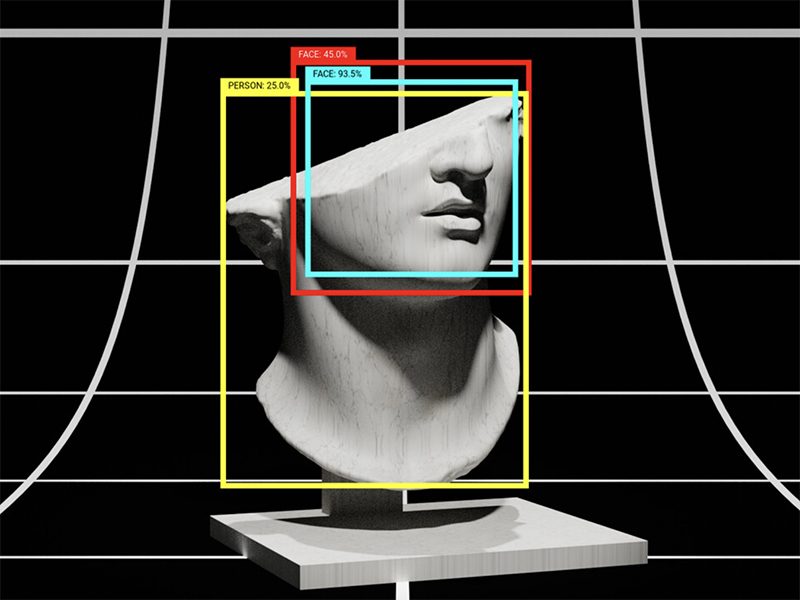De la arqueología literaria al ensayo va buena distancia, pero uno confunde los senderos, se enamora de los atajos, da vueltas en redondo, insiste en repasar ciertas veredas ennoblecidas por la hierba y, por suerte, recuerda cosas. Por ejemplo, el talento temprano y chusco y ácido de Évora Tamayo.
En los años sesenta, uno de los pocos cuerpos de ficciones que, de modo consciente y sistemático, accede a la infiltración de lo sobrenatural en términos de horror gótico, es el de Évora Tamayo (también hay que recordar, claro, los textos de María Elena Llana, Rogelio Llopis y Esther Díaz Llanillo), quien dio a conocer en 1965, en la Serie del Dragón de Ediciones R, los relatos de La vieja y la mar, libro de notorias disonancias en cuanto a escritura (niveles distintos en cuanto a estilo y elaboración de personajes), pero en el que aparecieron historias de un singular relieve estilístico.
Hay una verdad general incontrovertible: Évora Tamayo hizo del horror gótico un espacio fuertemente contaminado por el humor negro y el lirismo. El horror gótico, ya lo sabemos, es una convención extensible de la sensibilidad romántica, y desarticula algunas certidumbres probables del individuo (en un entramado de hechos sujetos a la suspensión de la incredulidad, como pedía S. T. Coleridge), mientras activa ciertos mecanismos de simulación capaces de potenciar un misterio convertido en secreto.
La añadidura del humor introduce, en ese espacio de escamoteos, un matiz acentuador de la verosimilitud, pero en ocasiones el texto así conformado resbala hacia el predio del absurdo, o se enreda en una lógica vecina (por pura analogía en cuanto a sus efectos en el lector) de la que hallamos en la apelación surrealista.
Hay que decir que el lirismo, una cuerda que Tamayo pulsa raramente en sus relatos, confiere a determinados textos un aire diferente, casi excepcional en el concierto narrativo de los relatos fantásticos de los años sesenta. Uno es testigo de determinadas disyunciones (el humor, la poesía) no siempre estables, y por eso La vieja y la mar es un libro de calidades irregulares y, a la vez, una colección fuerte, atrayente, extraña, donde abundan las estocadas al lector.
La infiltración de lo sobrenatural se produce en estos cuentos como algo que no necesita explicarse porque ya estamos en un territorio cuya atmósfera es muy weird.
Évora Tamayo coloca rápidamente a su lector en medio de una puesta en escena hecha mediante gestos narrativos que revelan cierta gracia y una desenvoltura irradiadora de frescor, pero que a veces, por otro lado, acusan un desaliño calculado (como si dijéramos) que, sin embargo, no arruina la incontestabilidad de una historia, emancipada de la convención a causa de su índole lateral (comprobable en el espesor de sus sentidos y/o en el brío de su graficación).
La vieja y la mar contiene, así, piezas significativas en las que se distinguen los aportes de la autora al segmento no realista de la prosa de ficción en aquellos años.
Habría que precisar que el mejor cuento de la colección, el que aún conserva una legibilidad que lo acredita ante las suspicaces recepciones de hoy, es “Silvia”, una historia de espectros matizada por la metáfora del mar, la casa y el amor. La “vuelta de tuerca” a que se refería Henry James, en su noveleta homónima, se produce en Helio, el carpintero, quien representa el mundo de la realidad posible, ese mundo de aventuras que, sin embargo, no rebasa los parámetros de la aceptabilidad doméstica.
Helio visita la casa de Silvia, conoce a los niños que viven o se manifiestan allí, y empieza a notar la presencia de una torsión nueva, otra, a la que al cabo se somete lo real. Silvia es una anciana y es una atractiva mujer de ojos verdes. Las dos cosas a un tiempo.
El nivel de escamoteo de dicho cuento coincide, precisamente, con el plano de las acciones. Hay sucesos o detalles de sucesos que debemos inferir, pero enseguida nos percatamos de que la peripecia fluye como a saltos, regida acaso por una lógica vecina del ensueño o la pesadilla.
Una lógica que Évora Tamayo ha conseguido reproducir y que, de cierta manera, prospera en lo invisible y sus metáforas. La autora ha trasladado la admisible frondosidad tropológica del estilo a ese plano de acciones que, en apariencia, aluden a lo real.
(Entre paréntesis: uno recuerda aquellas célebres preguntas de William Shakespeare, en Two Gentlemen of Verona, sobre la perfección de Sylvia, la hija del Duque de Milán: Who is Sylvia? What is she, / That all our swains commend her? / Holy, fair, and wise is she;/ The Heaven such grace did lend her, / That she might admirèd be.)
La pertinencia de “La abuela de la caperucita” no se halla a la altura de la de “Silvia”, en tanto graficación de una dramaturgia de lo fantástico. En aquel texto se produce una intervención que desautomatiza y parodia las relaciones de poder en un relato lleno de convenciones, pero dicha intervención (tan común en algunos relatos posmodernos) no alcanza a rebasar el juego donde tiene su origen. La imagen se va por encima del concepto, por así decir.
Algo similar sucede en “La vieja y la mar”, el cuento que da título al libro, cuyo saldo es acaso de mayor interés como intervención (no así como parodia, aunque su referente lo hallemos en la célebre noveleta de Ernest Hemingway), pues los vínculos de amor/odio entre el océano, la anciana y la aliada del océano (una aguja que es como la sierpe del dios Neptuno) conforman una dimensión narrativa de algo —una especie de ficción súbita— que tiende a expresarse poemáticamente.
Évora Tamayo subvierte hábilmente el canon moral (y estético, qué duda cabe) que sirve de sustento al relato feérico. Al utilizar el absurdo, el humor y hasta la obscenidad, desdibuja el medievalismo del cuento folklórico (algunas de cuyas versiones originales ya encerraban su propio absurdo, su propio humor y su propia obscenidad, en ocasiones cruel) y se apropia de una tipología de la fábula popular en la que concurren módulos no reverentes de la tradición.
Un buen caso es el de “El secreto de la princesa”, donde hay un príncipe consorte a quien se le revela un conocimiento socialmente impropio: la princesa suele hurgarse la nariz.
A la obscenidad se añade la crueldad, como he sugerido, y surge entonces lo siniestro. En este componente se diluye a ratos el humor, que es leve, atmosférico. “Hoja de álbum para Elisa” cuenta la historia de una hermosa mujer que escoge “mal” a sus maridos.
Su condición permanente es la de la viudez. Ya enfermos, próximos a la muerte, los hombres con quienes Elisa contrae matrimonio mueren rápidamente, adormecidos en un bienestar pleno de arrumacos.
La sensualidad de Elisa es un correlato del refinamiento de lo macabro, pero al final sabemos que su padre, dueño de un circo, alimenta a las fieras con los cadáveres —muy frescos— que ella suele proporcionarle.
Sin embargo, no es tan sólo el juego (aunque se trate de juegos de carácter modelador) ese dispositivo en el que nacen los textos de Évora Tamayo.
En un cuento como “Los misterios de Teresa” encontramos personajes que, independientemente de su ligadura con el absurdo en el primer plano de la composición del relato, definen sus vidas en relación con la vaciedad que encuentran en el mundo exterior.
Se trata de seres que rehúsan enfrentarse a lo cotidiano porque lo cotidiano los convertiría en sujetos patéticos. De hecho, ya soportan ese patetismo, pero lo disfrazan, lo transforman en otra cosa, lo esconden de los demás bajo un manto de excentricidades.
En la perspectiva de dicho texto hay una mirada crítica que, de alguna manera, mezcla el pudor con la insolencia, emulsión que en “Milo” se metamorfosea en una sátira bastante definitiva: el perro Milo secuestra a Esteban y lo conduce a la mítica ciudad de Pyr, donde todos los perros se exilian alguna vez.
Esteban se somete al dictamen de un jurado canino que lo devuelve a la comunidad humana, pues el jurado se ha dado cuenta de que él es una criatura muy inferior.
En La vieja y la mar se destacan, además, dos historias sobre la aciaga naturalidad del artificio: “La adolescencia del sapo” y “El jardín”.
En la primera, Évora Tamayo confecciona un tipo de estimulación grotesca: un sapo apasionado se enamora de una vaca, tienen sexo —como en esas pornografías periféricas que subrayan, en algún comic de ciencia ficción, el fárrago de un coito entre un pulpo inteligente y un humanoide— y nace un sapotauro.
Cierto día, el sapo cae por descuido bajo las pezuñas de la vaca y muere al instante. Ni la vaca ni el sapotauro se dan cuenta de lo sucedido. Y ambos van en busca del sapo, a quien ellos suponen, bohemio y rumboso como es, de regreso a la laguna. La vaca y el sapotauro se adentran en el lodazal y perecen ahogados.
En la segunda historia, Évora Tamayo vuelve a ese territorio donde los límites de lo real empiezan a abolirse. O más bien se diría que la escritora regresa a la metáfora como ritual (y como estructura) de un conocimiento oblicuo.
Son tres los personajes: Ambrosio, Delio y Juan. La médula del cuento se halla en los vínculos que ellos establecen con las plantas. Pero ese diálogo, que entraña una engañosa placidez, muy pronto es sustituido por el carácter alucinatorio del mundo de las plantas cuando estas se constituyen en un refugio, en un coto de retiro, que sirve para huir con eficacia del mundo.
Las plantas, en principio artificiales, cobran vida antropomórfica (o zoomórfica, si contemplamos los hechos desde otra perspectiva) y se integran somáticamente (aquí aparece lo horrendo) en los personajes.
Évora Tamayo nos habla de un jardín monstruoso, vitalizado a causa del deseo y cuyo predicamento cultural (el arquetipo del jardín es milenario) es un hecho que se verifica en el ámbito de las representaciones simbólicas. Leemos un texto reverenciador del rizoma de lo fantástico, pero que esta vez apunta hacia el horror desde la razón de la poesía.
He aquí, pues, un libro tan insólito ayer como hoy, y cuya calidad cinematográfica, comprobable en algunos textos, arroja una luz que llega al presente y pone de relieve un imaginario que no cesa.