¿Qué tienen en común un cuervo y un pulpo?
¿Por qué ese cocodrilo come magdalenas?
¿De qué hablarán el tigre y la cebra?
¿Llora el oso polar por un globo rosa?
¿Cómo juega un guepardo con una piruleta?
¿En qué se parece Ariel Vargassal a un artista?
¿Es la pintura una narración o una interrogación?
¿Hubiera sido Aristóteles un publicista en su época?
¿Es la ilusión directamente proporcional al desengaño?
¿Qué (des)afectos vinculan al psicoanálisis con el cambio climático?
¿En qué medida la ambición por ser algo responde al desasosiego de la indiferencia?
¿Es subversivo el erotismo?
¿Resulta sexualmente poderoso un peluche?
¿Foster, Jameson y Habermas son clásicos?
¿Por qué los musicales se parecen a la vida?
¿Qué tiene que ver el ombligo con el Ego?
¿Es el travestismo una forma de gerundio que protege la simulación del efecto real?
¿Cómo descifrar el yo si resulta de un espejismo?
¿Comprende el glamur altas cuotas de sed de otredad y de exotismo?
¿Es la sinceridad escandalosa?
Preguntas y más preguntas. ¿Qué sería de la vida si la curiosidad no la rebasa? Nada, sería nada. Él ya había pensado en esto, había dado vueltas a la idea de que la afirmación es perdición. Tanto que su voluntad para la pintura se vio perturbada por el deseo de interrogar más que de responder. La incertidumbre le seduce más que la certeza. Gustar le importa más que cuestionar. La seducción goza de mayor autoridad frente a la posible fragilidad de los conceptos llamados a satisfacer un orgasmo intelectual interruptus. La extrañeza y el anacronismo resultan más eclipsantes que la obviedad de las razones esqueléticas de todo pensamiento reduccionista.
Tal vez por ello, aquellas pinturas, aquellas imágenes y estas preguntas, proponen un juego de desplazamientos entre el arte y la vida, entre el deseo y su consumación expedita. Si la vida está dentro del arte o el arte dentro de la vida, entonces habría que cuestionar los límites entre la exhaustividad y lo verosímil, entre lo convincente y lo pueril, entre la pulcritud y la redundancia, entre la emoción y la asepsia.
En realidad, Ariel se siente en la pintura como en casa. Si el mundo se derrumbase, él seguiría en su estudio pintando y haciendo todo aquello que sabe que se le da bien: seducir desde la imagen. No cambiaría los temas por exigencias del medio o por respuestas perturbadas de otros que exigen al arte lo que no entienden o no se esfuerzan por entender.
Probablemente esa aparente fragilidad minimalista no es más que una pose que disimula el animal que lo habita y lo posee. Todo indica que a esa tentación del silencio se llega por medio del ritual de aproximación que acepta el flirteo entre la superficie de las obras y las variaciones de la bestia condensada en el cuerpo del artista.
El comienzo, bien lo sabe Ariel, es importante; pero el tránsito decisivo hacia ese verdadero conocimiento del yo solo ocurre si borramos el recuerdo de ese comienzo y desterramos el origen. La pintura de este artista se aleja con toda intención —confesada y manifiesta—, de esa idea de origen, de cultura primera. He leído en varios textos algunas digresiones críticas, bastante absurdas, que relacionan su obra con el muralismo mexicano. Antes de escribir estas sandeces, los críticos deberían detenerse un segundo a pensar en las consecuencias de la palabra escrita, en la trascendencia de este tipo de afirmaciones. Nunca he podido aceptar que la ignorancia devenga en virtud o que la estupidez se premie en el contexto de ese contrato social regido por el like.
Si algo gusta de la pintura de este artista es su despojo/emancipación de toda tradición y esa suerte de tendencia al fragmento y al juego especular. Ariel ejecuta una pintura que es, en toda regla, fetichista y maníaca. Y lo es porque manifiesta una extraña devoción —muchas veces pura ironía— hacia ciertos objetos y artículos de uso a los que endiosa. Uno de esos elementos viene a ser él mismo. Es como si la obra se convirtiera en un “altar del yo”, de la primera persona del singular. Su pintura le enaltece y le protege, le presenta en escena y al mismo tiempo le repliega. Él se encomienda a ella. Confía en el poder de esta, en el alcance de la representación como espacio de legitimación y de poder. La pintura asume el papel y las funciones de un panteón, pero esta vez no solo para la adoración de un dios ambiguo, moderno y queer; sino también para la celebración de todos los placeres y deslices de esta rica vida. El sibarita que es aparece en escena —con sus mejores galas— haciendo alarde de figura y de estilo. También, claro, aparecen esos peluches y esos dulces tras una intención que bien podría ser perturbadora en tanto que irónica, simbólica y lúdica.
No por azar esa aparición de tantos peluches y de animales salvajes en su pintura especulativa se sistematiza. La más básica de las lecturas y de las interpretaciones psicológicas respecto a la emergencia del peluche y de los animales en clave de humanización se apresuran en reconocer la necesidad de protección y la búsqueda de calidez, consuelo y cercanía como reacciones presumibles de ese vínculo entre el sujeto y el objeto.
Varios estudios en importantes universidades del mundo enfatizan en la naturaleza de las muchas y angulares relaciones afectivo-emocionales que establecemos con los peluches. Sin embargo, al margen de estas digresiones en modo alguno desestimables, creo firmemente en el uso pervertido/divertido que le confiere el artista en el horizonte enfático de su escenario pictórico. Diversión que resulta interpelante y perversión que se agencia la seducción a gritos. Lo que permitiría leerse, según los expertos de esas academias rancias y verticales, como un inequívoco déficit en el proceso adulto de gestión de las emociones, en la obra de Ariel puede entenderse como una estrategia visual que rinde culto a la belleza y a la rentabilidad de las relaciones paradójicas y anacrónicas.
Ariel, en puridad, es un dandi. Este término, formulado en la Inglaterra de principios del siglo xix, le viene como anillo al dedo. Basta con emprender un escrutinio más o menos inteligente y audaz en el grosor de sus superficies para descubrir que la urgencia no desplaza el tiempo de la satisfacción, que la ansiedad no antecede ni sucede al placer de ser y de estar. Tal vez por ello advierto una sensación de júbilo en sus obras. Todas, sin excepción, ofrecen una promesa de bienestar y lujo. Un fluido (in)corruptible, como el vino tinto cuando atraviesa la garganta húmeda, parece recorrer los espacios sedientos —en blanco— de cada representación suya.
La imagen adquiere el control frente a la arrogancia profética y la endeblez intelectual de curadores asalariados por el dogma e ignorantes de la polisemia del arte. De hecho, en algunas de las piezas, ese dandi aparece fálico sin que —ni por asomo— aparezca el sexo en la hechura de la obra. Lo que no quiere decir que esa ausencia, intencionada de su parte, me prive a mí de sentir el poder de una sexualidad latente cuyo cubismo exponencial queda reservado a la especulación y al rumor, incluso a mi propia fantasía.
El asunto se complejiza al señalar que, por el camino de toda posible asociación, es dado y oportuno expandir el campo de lectura para facultar a la exégesis en sus recorridos y en sus advertencias libres. Siendo de este modo, cuesta menos visualizar los perfiles de una subjetividad artística que no precisa de sujetarse a las premisas del rigor conceptual ni a las exigencias de la razón cartesiana para disfrutar —con espesor y con hondura— de una narración que se construye desde el placer y no desde el padecer. El miedo, la impulsividad, el terror al apego, la depresión y el insomnio, devienen en circunstancias dramáticas lejanas al trabajo de este joven artista.
Lo que los terapeutas de manual y los críticos de la obviedad podrían calibrar con el mapa de algún tipo de padecimiento o de desvío, queda desautorizado en este contexto específico. La diversidad, el dinamismo, la sofisticación y la imagen como centro de todo, sí que resultan indicadores de valor a la hora de comprometer el análisis sobre este tipo de pintura. En ella se descubre un sistema muy bien articulado en el que hasta el más mínimo de los detalles queda registrado en la textura de la obra. Los detalles se convierten, al cabo, en índices relatores del buen gusto de Ariel y en evidencia irrefutable de su obsesión por las cosas perfectas y bellas.
Con todo, tengo que confesar que mi gusto por su obra pictórica transita varios niveles de aceptación y de coqueteo indiscreto. De hecho, hace algún tiempo propuse al artista usar una de sus obras como portada de uno de los tantos libros que sin duda publicaré en esta vida. Sorprendentemente y pese a mi carácter voluble, objeto de todo tipo de comentarios y apostillas de quienes conceden mayor importancia a Instagram y a Facebook que a la consumación de una obra intelectual rigurosa, sigo pensando/deseando lo mismo. Sé desde ya que una de sus estampas hedonistas terminará en esa portada, la que sea, trascendiendo así nuestro paso por esta tierra amarga y dulce. Los libros y sus portadas son como salvavidas: permiten sobrevivir a la envidia y al escarnio. Los libros, cuando son propios, gozan de esa misma intensidad que las obras pretextan y desbordan. Los libros nos reservan un lugar en el tejido de la historia, para bien y para mal, pero siempre un lugar. Los libros, con suerte, nos salvan de la anemia de las redes y de la amnesia que pesará sobre las almas comunes.
Dejo de lado estas cuestiones secundarias para volver sobre una idea que esbocé acerca de su propuesta en un texto anterior a este. Entonces escribí con rotundidad lapidaria que “el toque camp, por encima de la densidad y de la adjudicación de seriedad interesada, convierte el texto de Ariel en un juego más estético que político, más atrevido en su frivolidad que aburrido desde lo antropológico, más subversivo en su belleza que transgresor en el concepto”.[1]
Con apenas días de diferencia entre un texto y otro, me reitero en esta afirmación, la que consideré lúcida y oportuna en su momento y ahora. Si algo manifiesta la narración pictórica de este artista mexicano, afincado en Los Ángeles, es que la belleza y la frivolidad pueden resultar tremendamente subversivas. En reiteradas ocasiones exigimos al arte una existencia gris al amparo de la tiranía de conceptos de alta gravedad. Esas cerrazones conceptuales se traducen en espacios cifrados e (im)penetrables que muchas veces lo único que hacen es esconder/disimular otro tipo de carencias.
A un crítico de mi naturaleza, estas reverencias frente a la dominancia cultural de determinadas categorizaciones y de ciertas epistemologías flotantes siempre me han parecido muy sospechosas. Si fuerzo la condición analítica de esos otros textos sobre la obra de Ariel, podría hacer un diagnóstico de la estulticia y de las anomalías de la crítica de arte cuando esta última se entiende como un ámbito de injerencia e intrusismo.
Toda violencia supone una desmoralización y casi siempre su práctica suele ser contagiosa. Cuando la academia se organiza para leer el arte, cuando los críticos y los curadores fijan sus dispositivos retóricos sobre el paisaje de las poéticas, cuesta mucho a los artistas y a esos mismos críticos desprenderse de lo dicho o refutar la validez e idoneidad de esos enunciados. De cualquier cosa puede surgir una explicación, respecto de todo es posible construir una narración: la vida, en sí, es una puesta en escena. El problema es cuando esas narraciones, por su propia fijeza e inmanencia, consiguen perpetrar la violencia de interpretaciones estándar. Estas regularidades del discurso crítico y curatorial, propensos siempre a la proyección del ego, me llevan a aceptar la necesidad de las explicaciones forzosamente aproximativas e inestables.
Rara vez, y aún con mis exageraciones y tendenciosidad orquestada, alcanzo el discurso de las exégesis cerradas y obedientes. Si algo me seduce es la libertad de poder decir y escribir lo que quiero y lo que pienso. Esto mismo hace Ariel con su pintura: la usa —y abusa— como espacio de libertad.
Podría seguir desvariando en este ejercicio de interpretación encarnizada sobre la obra de este artista. Podría perderme más y más en el placer de llegar y de huir de sus superficies, pero temo que el ensayo me desnude en un lugar del que me cueste volver a la mirada persuasiva, incisiva y crispante. Tampoco quiero incurrir en un acto de conmiseración e “interpretosis” respecto a lo que su obra me provoca. Apostaré por reservar otros enfoques, otras opciones, otras confesiones para cuando la vida nos coloque en una mesa frente a una buena copa de vino. Entonces, seguramente, nuevas letras encendidas aflorarán en ese otro texto que aguarda por escribirse.
Movido por nuestras pasiones, en su caso la pintura; en el mío, la escritura, llegaremos a ese sitio en el que no se sabe por qué razones los amantes del arte terminan narrando sus propias vidas.
Galería
Ariel Vargassal – Galería.
Nota:
[1] “Ariel Vargassal: Seducción”, en Rialta Magazine, 4 de agosto de 2021.
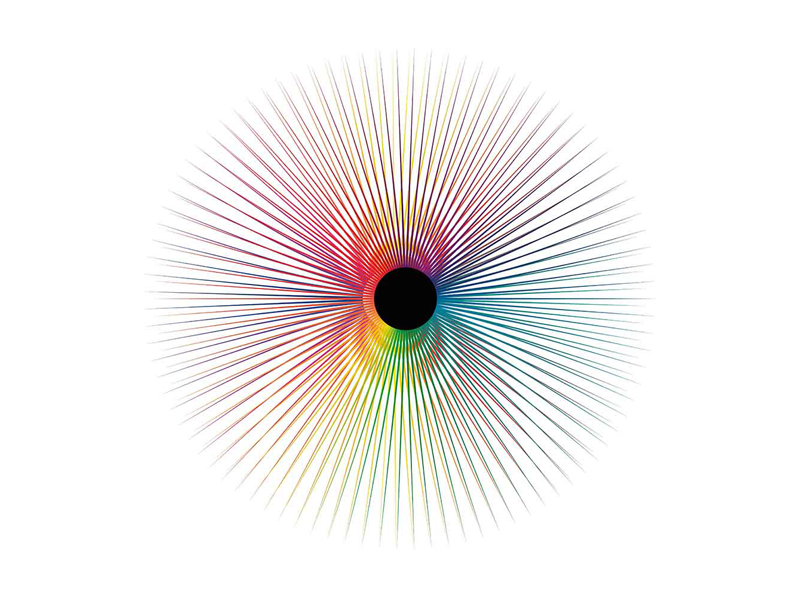
Mario Morales: Ilusionismo y exégesis
Morales es, sin discusión alguna, un caso atípico y singular dentro/fuera de la cartografía que fundó la abstracción geométrica en Latinoamérica.



























