Mi amigo Marcos está loco por verme. Quiere que hagamos una parrillita, pollo o chorizo. Hace rato que no compartimos. Le han pasado cosas malas y también cosas buenas. Tenemos mucho para hablar. Chismes. Tallitas lindas. Quiero regalarle unos libros, copiarle series nuevas…
La historia de hacer un barbecue no me gusta mucho porque me parece que es algo de gente que ya tiene cierta edad. Me hace sentir viejo. Además, el pollo y el chorizo están perdidos. ¿Por qué se cree Marcos que yo puedo sacar un trozo de pollo o de lo que sea?
Le invento un cuento, le digo que la jeva está enredada con la tesis, el máster, whatever. Si le digo la verdad va a querer comprar él la comida, la bebida y hasta darme un poco de dinero, y la jugada no está para eso. Él tiene sus necesidades también y es mejor no andar gastando. Nuestra muela, el encuentro, tendrá que esperar.
Tengo una pila de amigos que son vegetarianos. A mí me encanta la carne y nunca he pensado en meterme a eso de comer solo cosas verdes, crudas, no huevo, no pescado; pero no me da la gana de darle los pocos dólares que tengo al Estado. No me apetece hacer una cola de cuatro horas por un poco de picadillo.
Mi tiempo es sagrado. Me da igual el dirigente de turno, la barriga que tiene, los inventos y las mentiras; eso que lo suelten bien lejos, a mí que ni me afecte. Pero que nadie juegue con mi tiempo. Vida hay una sola, y no la puedo gastar en una cola socialista por culpa de unos ineptos corruptos que no han sabido o no han querido facilitar las cosas.
Está bien: me voy a quitar los cárnicos de arriba y voy a comer, con el dinerito que tengo, de las cosas del mercado agropecuario. Con una calabaza, unos plátanos y un condimento rico se pueden inventar un millón de platos. Y ahí es llegar y comprar. Sin cola.
Eso creía yo.
No sé si es una ley nueva por la pandemia, o si es un invento que se va a quedar: en los agros también hay que hacer cola.
Hoy salí por la mañana en busca de jama y la calle estaba desolada. En las esquinas se veían a las personas encargadas, por cada familia, de salir a cazar el mamut. La gente andaba con el tapabocas, con jabas, carritos de los mandados… Apurados, de allá para acá. Aquí no hay nada, allá tampoco. Solo se resuelve una cabeza de ajo carísima y plátano verde.
A lo lejos veo el mar.
Frente al mar, el edificio de mi amigo Andrés.
¿Qué será de la vida de ese? El otro día pasó por la casa y me tuve que esconder en el baño. Le debo un paquete de mantequilla y ahora mismo no tengo cómo devolvérselo. Qué pena: mi amigo tocando la puerta y yo sentado en la taza, tratando de no hacer ruido.

Andrés está solo y hace poco perdió a su perro. A mí me vendría bien hablar con alguien distinto. Pero todo eso tendrá que esperar.
Los amigos de Miami, Madrid y Sao Paulo me escriben con tremendo cariño: “Coño, me leí ese texto tuyo, me reí con cojones, si necesitas algo, o si lo de los calzoncillos rotos es verdad, avisa, porque sabemos que tú eres tremendo jodedor…”.
Yo les mando un emoji de carita y les digo que todo está bien.
El otro día alguien que no ha querido dar la cara me mandó una recarga al celular.
Yo tiro mis números en mis textos. Me parece de lo más normal. Pero la gente que me lee desde afuera me imagina en medio de una guerra, con un casco puesto, huyéndole a las bombas.
Es malo que a esta edad ya no tenga referente, baranda ni guía.
Mi mayor preocupación ahora es comer. Que no se me acabe el dinero para comer. Que no me boten del trabajo y que no me pongan en la esquina a unos militares que no me dejen salir a buscar qué comer.
Cuando pase todo esto, si es que pasa, las huellas en el comportamiento, en la condición humana, van a ser muy profundas. La gente lleva mucho rato encerrada en esta Revolución y ahora, para colmo, como guinda en dulce, nos encierran todavía más.
Cuando esto acabe, el loco va a estar que da al pecho.
Trato de mantenerme cuerdo, pero no es fácil.
Mi mejor amiga, Laura, no quiere salir de su casa para nada. Tiene un estado depresivo fula. Está por el piso. No responde el teléfono. Se fue de las redes sociales. La última vez que la vi, hace meses, estaba sucia, despeinada. Para ella ya nada tiene sentido. En aquel último encuentro, de lo único que me habló fue de una amiga que en medio de todo esto había roto con su pareja y no paraba de hablar de eso.
Laura me decía: “¿Pero está loca? ¿No se da cuenta de que ya todo cambió? ¿Que el mundo acabó? Estamos en una película de catástrofes y la gente no quiere aceptarlo”.
En esta soledad, me he puesto a pensar en Laura, Andrés y Marcos. Ya no son iguales. Ya no son como eran antes. Laura habla más lento. Andrés grita todo el tiempo. Marcos camina y camina por gusto.
Yo también estoy de pinga. No duermo. Me demoro una semana para ir al baño. Estoy viendo una telenovela cubana que está bien mala.
A veces creo que el resto de la vida ya va a ser así. Sin amigos. Distancia. Enloquecidos todos.
Para colmo de males, nuestros gobernantes nos tratan como ratones de laboratorio. Todo el tiempo probando fuerza. Probando nuevas leyes, nuevas estrategias, nuevos alimentos, nuevas mezclas… Coño, nos quieren partir la cabeza en dos. Mira que este pueblo ha aguantado. ¿Hasta cuándo?
Todos ellos con sus guayaberas, gordos con cojones, y diciendo que uno tiene que comer insectos, bichos, musarañas, mojones…
No le hemos dado coco a esto: de esta no vamos a salir normales.
Extraño sentarme con mis amigos a compartir, a tomar un vino rico, a hablar de un libro, de una película.
Extraño caminar por las calles y encontrarme con la gente y hablar y relajar.
Todo el mundo está muy tenso. Todo el mundo está muy preocupado por la comida. De “arriba” vienen bolas de cambios de moneda, de ventas en dólares, de kilometros de tripa para alimentar a la población…
Nos quieren joder de los nervios.
Sentarse con un amigo. Tocar un hombro amigo, un abrazo, es un lujo.
La ruedita esa con la que juegan los ratoncitos de laboratorio. Esas norias que giran y giran, y te hacen creer que avanzas, hoy son un lujo. Porque aunque no avances, aunque haya una reja, al menos te engañan con más elegancia.
Mi amigo Orly, al que su mamá no lo deja salir de su casa para nada, me dijo:
“En Cuba, el mayor acto de disidencia es comerse un rico aguacate. Es disfrutar de algo bien pequeñito. Sin que ellos te lo jodan”.
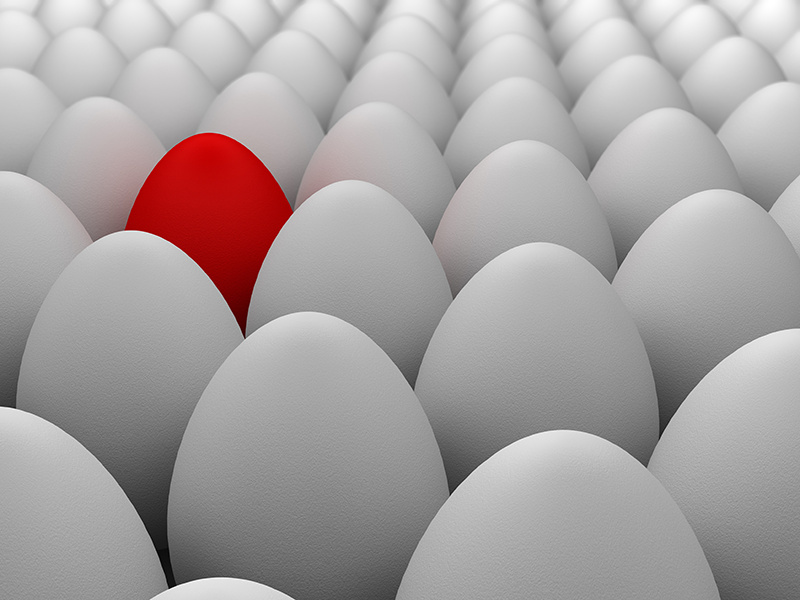
Mene mene, Miami
La señora sacó un paquete de chocolates M&M y me dijo: “¿Quieres mene mene?” La miraba en el avión, con todos esos años, luchando para sus hijos, luchando para sus nietos. Al llegar a la Isla, me deprimí. La ciudad estaba oscura. Un país desolado. Destruido. Un país que no existe.











