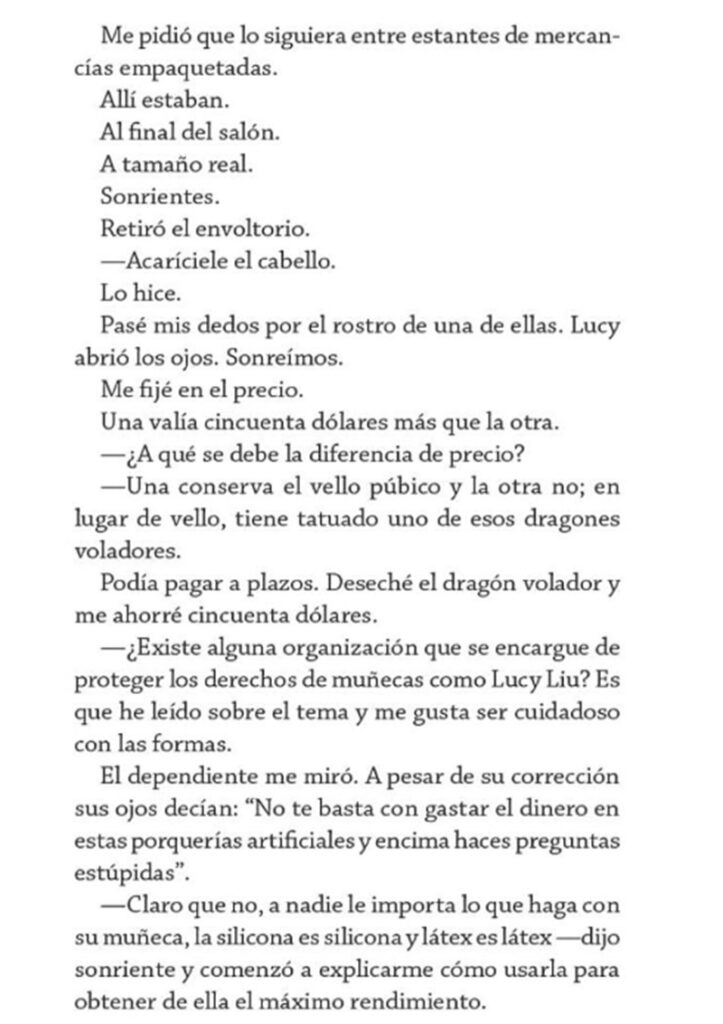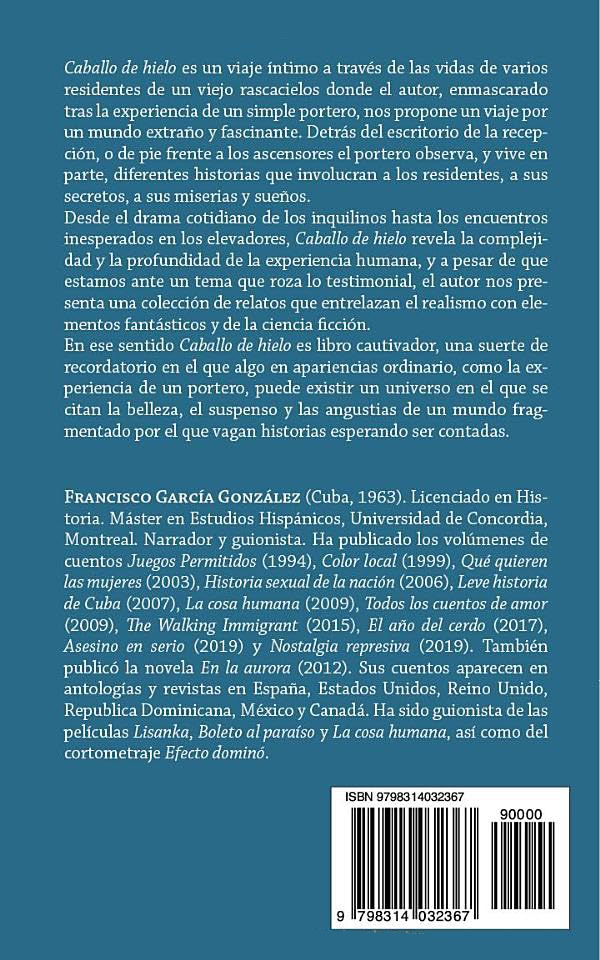Los privilegios son difíciles de reconocer por quien los disfruta. Como el trato superior que recibe la gente de belleza. O como darte cuenta de que el mayor cuentista cubano de los últimos 60 años es tu amigo de toda la vida, ese que conociste mucho antes de que decidiera ponerse a escribir.
No ayuda a que se le reconozca como tal llevar el nombre de Francisco García González, tan olvidable como memorables son sus cuentos. O que la porción de su obra más conocida sea como guionista de películas que no le hacen entera justicia a su talento (Lisanka, Boleto al paraíso, La cosa humana, Oscuros amores), aunque sus dos últimas colaboraciones con el cineasta Eliecer Jiménez Almeida —Havana Stories y Miami Stories— reflejen bastante mejor su fuerza creativa.
Sospecho que saltarán de inmediato los defensores de los candidatos al título de mejor escritor de cuentos a defender su derecho al título. A estos les respondería con diez títulos que han aparecido uno tras otro en los últimos treinta años: Color local, Historia sexual de la nación, Qué quieren las mujeres, La cosa humana, Todos los cuentos de amor, The Walking Immigrant, El año del cerdo, Asesino en serio, Nostalgia represiva y When A Robot Decides to Die, este último publicado en su traducción al inglés.
¿Quién responde con una retahíla semejante en constancia y calidad? ¿Quién le gana a mi gallo?
La fuerza de la costumbre empuja a seguirle llamando Cuentero Mayor a Onelio Jorge Cardoso. Como si Virgilio Piñera no existiera. Pues en esa liga está mi gallo Francisco. Ocupando un sitio especial entre los autores que no han visto el cuento como mero sparring antes de entrarle a una disciplina supuestamente más seria y rigurosa: de la novela.
No. Francisco García es un cuentista nato. De los que lo da todo en ese asalto único que son las páginas de un buen cuento. Del cuento que no sales noqueado, Francisco lo gana por decisión unánime. (Suelo usar un cuento de Francisco —“La lengua de la tribu”— en un curso que me sirve entre otras cosas de introducción a la literatura latinoamericana —ya saben: Borges, Carlos Fuentes, Arenas, Juan Rulfo, esa aristocracia— y el cuento de Francisco les resulta tan estimulante y complejo a mis estudiantes como el resto).
Pero que Franky sea demoledor en las distancias cortas no significa que le falte aliento en las largas. La novela Antes de la aurora (2012) bastaría para cimentar la fama de cualquiera que supiera administrar mejor su obra que ese creador humildísimo que es Francisco.
Antes de la aurora —actualmente descatalogada e imposible de conseguir— es una epopeya descacharrante de la lucha guerrillera en la Sierra Maestra que entre sus protagonistas incluye al fantasma de Eutimio Guerra, uno de los primeros fusilados por la partida de Fidel Castro.
En Antes de la aurora, Eutimio, arrepentido de su traición, se convierte en ángel de la guardia de los rebeldes y Fidel, Camilo y el Che Guevara comparten páginas con vampiros, guardias rurales entre otras figuras míticas.
Las tres novelas inéditas de Francisco que he tenido la posibilidad de leer no ceden en contundencia literaria a todo lo que haya publicado. Sin embargo, el detalle de que los editores no se las arranquen de las manos nos dice mucho de la pobreza ambiente, esa por donde Leonardo Padura campea como máximo exponente de la literatura cubana actual.
El tiempo pondrá las cosas en su lugar, no me caben dudas, pero ese es un triste consuelo para un escritor que entre sus tantos dones no está el de la inmortalidad física.
El trípode sobre el que descansa toda la obra literaria de Francisco son la comicidad, la capacidad imaginativa y el erotismo. De las tres es la segunda la que siempre termina descolocándome.
Página del cuento “Shiva”.
¿Cómo se puede ser tan inventivo?, me preguntaba alguna vez. ¿De dónde sale una imaginación tan salvaje que no parece entender las reglas con las que funcionamos el resto de los mortales?
¿Cómo puede desbordarse en variantes tan distantes como la ciencia ficción, el policiaco, la fantasía heroica, el realismo sucio (modificado hasta devenir en surrealismo sucio) la distopía costumbrista, el gore erótico y hasta político?
Un amigo común me dio la clave de una imaginación tan monstruosa: “Francisco es guajiro” me dijo.
Tampoco es para tanto. Franky creció en Caimito, un pueblo a solo 36 kilómetros del Capitolio habanero. Y Caimito mismo es un entorno urbano. Pero parece bastar esa contigüidad con el desorden de la naturaleza, vivir a cierta distancia del hipercodificado mundo citadino, para disparar la creatividad de ciertas mentes sensibles y llevarla por rincones vírgenes de la invención narrativa.
Reinaldo Arenas sería el ejemplo más señalado en la literatura nacional de esas posibilidades de lo ficticio. Hay más nombres con los que reforzar esa teoría de la superioridad de la imaginación rural sobre la urbana, su natural heterodoxia, pero dejémoslo ahí, en el punto de establecer la imaginación desproporcionada y jíbara de Francisco García González.
Una imaginación llena de intuiciones. Como la de su novela de 2021. ¡Viva Puerto Rico! —todavía inédita— donde anunciaba que en un segundo mandato presidencial Trump conseguía la anexión de Canadá a Estados Unidos.
Ahora resulta elemental, pero hace cuatro años, cuando la escribió, era tan difícil imaginarse que el recién derrotado candidato republicano pudiera alcanzar un nuevo mandato como que pretendería anexarse al vecino del norte.
O como en el cuento “Qué bien se camina” de El año del cerdo, en el que durante la celebración del 500º aniversario de los CDR, sus representantes se dedican a recorrer la cuadra exigiéndole a los vecinos que le entreguen partes de su propio cuerpo como aporte a esa mezcla de celebración y banquete indigente que en Cuba se conoce como caldosa cederista.
Si en el 2017, cuando apareció el libro El año del cerdo, la trama parecía graciosísima, ya no lo es tanto. La realidad a veces resulta más desaforada que la imaginación de gente como Francisco.
Parecería un contrasentido que resalte estas virtudes cuando intento presentar el nuevo libro de Francisco, Caballo de hielo. Porque, a diferencia de sus libros anteriores, este resulta bastante más contenido, con un uso más bien modesto de la imaginación, el humor y el erotismo, tratándose de Francisco.
Si este desarrolló sus primeros libros en el ambiente post-apocalíptico de los años noventa cubanos y después en esa sociedad turbia e inenarrable que emergió de la anterior a inicios de este milenio; si al emigrar Francisco alimentó sus historias con las tribulaciones de inmigrante recién llegado, en Caballo de hielo se somete a un tour de force: escribir un libro que transcurre íntegramente en un edificio de apartamentos para residentes ricos en Montreal, desde la perspectiva de los porteros que trabajan en ese edificio.
Todavía es temprano para decidir si con Caballo de hielo estamos en presencia de literatura cubana de la diáspora o del futuro de la literatura canadiense, un país cuyo discurso nacional hasta ahora se centra en la integración de las diferentes migraciones y de dos lenguas: el francés, que se habla predominantemente en la provincia de Quebec, y el inglés.
Con respecto a la primera, aunque muy diferente en casi todo, la filiación más clara que encuentra este libro es con la novela de Reinaldo Arenas El portero con la que comparte tema y ambiente.
Dentro de una futura literatura canadiense que admita, además de libros en inglés y francés, otros escritos en español, será una manera de acceder a la representación de la parte más opulenta de su sociedad desde el punto de vista del personal de servicio. Y la imagen, como se puede esperar, no es especialmente halagüeña.
En ese sentido, Caballo de hielo es la exhibit A de la pesadilla de toda élite social: que su personal de servicio pueda escribir su impresión sobre ellos. Y que lo haga bien.
Que no solo emule dicha élite en sofisticación, sino que la supere en percepción: aunque solo sea por el hecho de que, para los miembros de la élite, el personal de servicio es prácticamente invisible. Sobre todo, si se trata de un gran edificio de lujo —como es aquel donde tiene lugar Caballo de hielo— donde los que lo hacen funcionar les parecen a sus residentes más anónimos e intercambiables que en una mansión familiar, por grande que sea.
La asimetría absoluta que existe entre los residentes y sus sirvientes se invierte en cuestiones de visibilidad. Y ser visible, en cierto sentido, debilita. Ese es el premio de consolación para el sirviente anónimo, invisible. Excepto que Francisco en su libro busca cualquier cosa menos consuelo:
Para trastornar la mañana aparece la señora T.
La mujer posee un don que desconoce. T. desquicia al portero. De saberlo estaría feliz. Pero todo lo relacionado con el trabajador es tan reducido e insignificante que no ocupa espacio ni milimétrico ni microscópico en la mente de la señora T.
No obstante, ser portero, en la escala de la servidumbre de esos grandes edificios de lujo ocupa un estrato superior: el de los que se comunican directamente con los señores y traducen sus deseos en acciones, una suerte de genios de la lámpara para los que han decidido esquivar las mínimas molestias de la vida: desde abrir la pesada puerta del vestíbulo hasta destupir un inodoro.
El portero que abre las páginas del libro está consciente de esa mínima superioridad laboral:
Era un buen trabajo.
Aunque no me gustaba, había escalado en la cadena evolutiva de la clase trabajadora. Solo tenía que abrir y cerrar puertas, cargar maletas o bolsas de compras, saludar y sonreír a los residentes. Con mi inglés bastaba.
Un portero tiene al alcance de la vista, el olfato y hasta del tacto, la materia con la que se ha escrito buena parte de la gran literatura: los contrastes entre las clases sociales, el escabroso paisaje de las miserias humanas, los deseos reprimidos de los de abajo o los desenfrenados de los de arriba, las más delicadas y siniestras maneras de opresión y dependencia.
Solo faltaría que alguno de aquellos que se dedican al oficio de portero tuviera la capacidad y el aplomo para describirlo. Que no confunda su percepción con sus fobias. Lo que ve con lo que siente. Alguien que, como Francisco, no se encuentra todos los días. Su condición de escritor magnífico y guionista de cine se vuelve invisible bajo la magia del uniforme de portero.
Caballo de hielo viene a contradecir uno de los axiomas más firmes de los estudios postcoloniales: la obligación de estos estudios de traducir, amplificar y dar sentido a las relegadas voces de los subalternos. O como dice la famosa Gayatri Spivak con su prosa ininteligible y chirriante: “En los estudios subalternos, debido a la violencia de la inscripción epistémica, social y disciplinaria imperialista, un proyecto entendido en términos esencialistas debe transitar por una práctica textual radical de las diferencias”.
La prosa de Francisco es bastante más transparente, comprensible y maliciosa que la de Spivak y no necesita como traductores a especialistas en estudios subalternos. Para hacerse entender, no necesita intermediarios.
Al inicio del cuento “La edad de Brad Pitt”, Francisco hace un retrato arquetípico del portero en tiempos de globalización, cuando a los nativos de Occidente tal empleo les parece una suerte de ultraje:
El trabajador viene de algún lugar remoto. Su lengua materna es distinta a la de los inquilinos y, encima, el idioma del país que lo ha acogido le es esquivo. Es, en fin, el camino hacia su tormento personal. Por eso, el universo del portero está conformado, mayormente, de malentendidos. O sea, de una geopolítica de la pequeñez y la vergüenza. Luego, están las reacciones sicosomáticas desatadas por la exposición a la lengua de los moradores, suerte de alarmas ante el peligro en bruto.
Sin pretenderlo, Caballo de hielo podría leerse como una novela. La unidad del tema y la insistencia en la misma escenografía y en el punto de vista del portero le confieren unidad suficiente como para entenderlo como una historia única, articulada a través de situaciones diferentes. Pero Francisco no parece interesado en el gran relato del portero, sino en sus múltiples posibilidades, direcciones.
Por eso, aparte de la circunstancia de que casi siempre el portero es extranjero y no domina el idioma local, cambia la personalidad al mismo tiempo que cambia su manera de ver las cosas. A veces es más elemental, otras más sofisticado, pero siempre vive abrumado por los caprichos de los residentes y su preocupación por obtener una propina o no perder el trabajo.
En esa situación, tan expuesta a continuas humillaciones, se encuentra la base y el atractivo de tanto discurso redentor, del cristianismo al comunismo: más que en las diferencias económicas, es en esa indefensión frente al otro, más poderoso, donde radica la base del resentimiento social más profundo. En esa sospecha de que frente a la desigual distribución de poderes unos son más humanos que otros.
Pero Caballo de hielo es bastante más que una meticulosa colección de agravios en esta época de veganismo social, de neopuritanismo. Este libro es una muestra de cómo la asimetría de poder puede equilibrarse con imaginación y deseo y, al mismo tiempo, es una reivindicación de los poderes de la ficción.
Digámoslo con palabras del recientemente fallecido Mario Vargas Llosa, un autor que ambos admiramos y que Francisco me ayudó a descubrir hace muchísimo tiempo:
La ficción es más que un entretenimiento, más que un ejercicio intelectual que aguza la sensibilidad y despierta el espíritu crítico. Es una necesidad imprescindible para que la civilización siga existiendo, renovándose y conservando en nosotros lo mejor de lo humano. […] Un mundo sin literatura sería un mundo sin deseos ni ideales ni desacatos, un mundo de autómatas privados de lo que hace que el ser humano sea de veras humano: la capacidad de salir de sí mismo y mudarse en otro, en otros, modelados con la arcilla de nuestros sueños.
Y, añado, no basta el talento. Se necesita, además, no poca convicción.
Solo creyendo en el carácter redentor de la ficción, un autor como Francisco García González ha podido hacer de tantas bajezas algo grande.

Todos los hombres del presidente
Por Adam Lehrer
El responsable de seleccionar al personal de la administración Trump es un DJ ultraconservador con un pasado turbio, que ha permitido que saboteadores contradigan desde dentro la agenda presidencial.