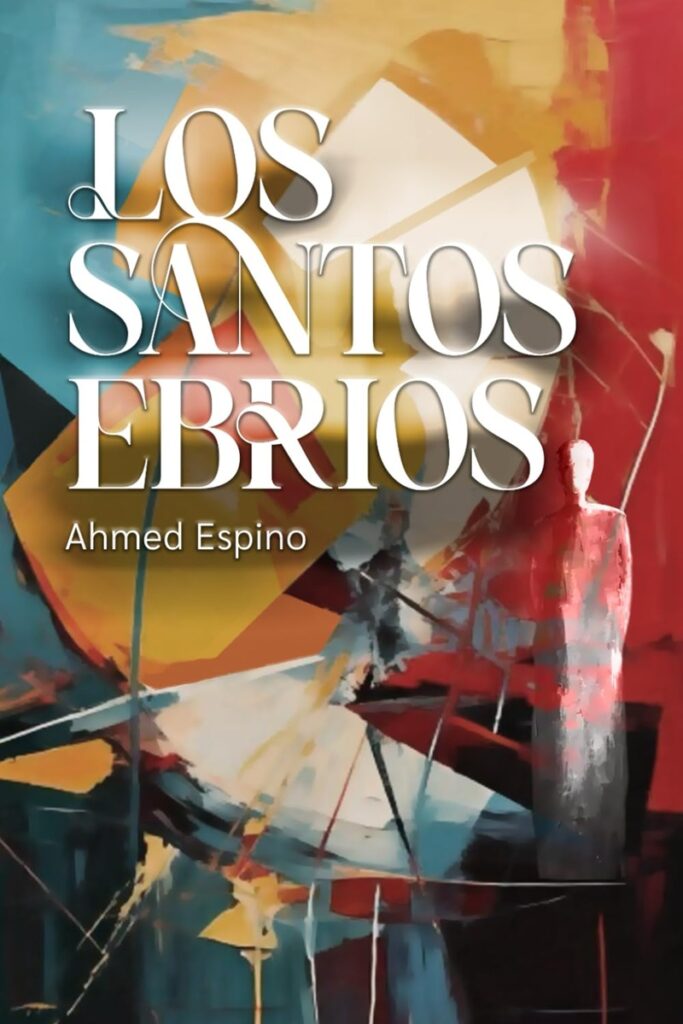Los santos ebrios (Snow Fountain Press, EE.UU., 2024), de Ahmed Espino.
He aquí una poética de la derrota lúcida. No hay erotización de la miseria, sino una observación casi documental que se vuelve épica mínima: seres comunes que “viven del libre albedrío y la buena vida”, quemados como “ratas excitadas” por un sistema que los devora.
Los santos ebrios (Snow Fountain Press, EE.UU., 2024) es un poemario que amerita lectura crítica al nivel de la misma hondura que lo habita. Se erige como artefacto lírico de notable crudeza y precisión diagnóstica, ofreciendo una cartografía incisiva de la diáspora, la lucha socioeconómica y la crisis de la fe, tanto espiritual como artística.
Trasciende la mera crónica para instituir un discurso poético que es a la vez erudito (si se quiere), en tanto a profundidad crítica y frescor en su registro estilístico, transitando entre la jerga del mendigo y la reflexión filosófica. Su autor, Ahmed Espino, despliega un mapa poético que se mueve entre la ruina, la migración y la supervivencia. Su voz, áspera y confesional, surge desde los márgenes de una realidad social degradada: la del exiliado que observa, desde el filo de la experiencia, los despojos del sueño americano y los fantasmas del origen.
El poemario se abre con una escena que apunta hacia la resignación que causa un oficio X, un paisaje de “autopistas relucientes en un continente de concreto”, donde el sujeto lírico, atrapado entre la alienación y la deuda, se reconoce como parte de una multitud sin pertenencia.
Esa mirada obrera y desencantada atraviesa todo el libro. Más que representar, denuncia. Registra con crudeza la precariedad de los cuerpos migrantes y el simulacro de prosperidad que los consume. El título mismo, Los santos ebrios, actúa como una paradoja central, donde la santidad y la ebriedad convergen en la desesperación, sugiriendo que la búsqueda de trascendencia se ha corrompido o sumergido en el vicio.
Sus transeúntes, porque me gusta pensar así los diversos protagonistas de estas historias cercanas narradas en versos, no buscan la inmunidad, sino la paz, incluso si esa paz se halla en el declive cotidiano: “Cada sorbo es un descenso que vale la pena”.
En los versos hay una conciencia ética que no busca consuelo ni redención: “El sueño americano eres tú”, escribe, pero esa afirmación encierra ironía y tragedia. Quien comunica se asume como residuo del sistema que prometía salvarlo. En esa fisura se construye un lirismo de lo despojado, donde el tono testimonial se funde con una crítica feroz a la hipocresía social y religiosa: “El padre Armando… recibía el cheque el primero de cada mes. / La divina providencia realizaba los pagos de su auto”.
La figura del santo ebrio se alza como metáfora central de la obra: un ser caído, ambiguo, entre la fe y la desesperanza, cuya embriaguez de poder es la única forma posible de divinidad. Es aquí un estado místico, un refugio ante la sagacidad insoportable de la vida.
En el poema que da título al libro, el yo reconoce: “He reposado en ese vacío dentro de la falsa decencia. / A fuerza de reforma me he contaminado”. Esta confesión resume la tensión del argumento: la imposibilidad de ser puro en un mundo corrompido.
Los puntos de vista que pueblan el libro son múltiples, fragmentarios, intercambiables. Desfilan obreros, prostitutas, curas, emigrantes, mujeres rotas, hombres que sobreviven al tedio del empleo o del deseo. Cada uno habla desde su abismo, pero todos comparten una misma conciencia de ruina y resistencia. “Somos el mejor de los chistes: hacemos intensas colas / y pagamos el doble de la medida inexacta”, declara uno de ellos, en un gesto que combina ironía y desolación.
El contenido medular de la obra se articula alrededor de la refutación del ideal migratorio. Su autor desmantela el American Dream (título de una de las secciones) y lo expone como trampa sistémica. “La mañana es dulce todavía”, aunque se anula rápidamente ante las “imbéciles ilusiones” y la jornada laboral de diez horas donde el individuo se deconstruye.
El poeta utiliza un lenguaje económico-político para describir la opresión, señalando a los trabajadores como “Conducidos por coyotes duchos en plusvalías”, un término que dota al sufrimiento de una base materialista.
La subsistencia es un proceso de demolición emocional y financiera: el hombre regresa a un “efficiencyde continuas demoras, una tarjeta alimentaria, un salario por nivelar / y deudas in crescendo”. Este continente, “de concreto / intercalado de blandos anuncios”, es una promesa fallida donde la vida se resume en una advertencia brutal: “no has venido a vivir del verso”.
La vida cotidiana en este entorno es un “aislado enjambre” donde la angustia impregna incluso las interacciones más triviales: “¿todo bien? Y respondemos: ¡sí!”
La estructura del libro —una secuencia de viñetas narrativas y monólogos interiores— aproxima la poesía de Espino al registro del realismo sucio latinoamericano, pero con un aliento moral y político más profundo.
Los sujetos líricos: entre el desgaste y la farsa
El análisis de los sujetos líricos revela una galería de figuras marcadas por el fracaso, la impostura y la necesidad.
El sujeto testigo y actor
El yo poético se posiciona como un observador consciente y a la vez un participante activo de la miseria. Es un sujeto que ha sido “expuesto para uso y abuso”, que se ha malogrado y ha aprendido a “fluctua[r]”, que “pulula y trampea para sobrevivir”.
Ese yo asume su identidad de poeta desde la desventaja, encontrando en la lírica no una evasión, sino un campo de batalla: “la poesía es mi cuadrilátero; no importa si pierdo esta pelea; si la campana suena y aún estoy de pie sabré que no he sido un vago más”.
No se define como héroe, sino como alguien que expone “desigualdad” y denuncia “tortura” en cada sílaba. A pesar de su conciencia también se somete, reconociendo ser “el tipo más sumisamente correcto que conoces: bebes los fines y conservas un empleo detestable / por menos del pago establecido”.
La corrupción de la autoridad y la fe
El poemario disecciona figuras de autoridad cuyo “engaño reflejaba lo divino”. El “Padre Armando, emigrante político”, ejemplifica la hipocresía institucional. A pesar de profesar votos de pobreza y celibato, vivía prófugo de su propia responsabilidad (“Dejaba a su suerte amantes e hijos”) y manejaba un Escalade.
Este sujeto mantiene su estatus a expensas de un “rebaño de fieles endomingados”, ofreciendo una paz que es solo “inmunidad contra las dificultades”, mientras él mismo se sostiene por la “divina providencia” para los pagos de su auto.
Los deslizamientos femeninos
Las figuras femeninas son retratadas en su esfuerzo por sobrevivir y ascender en un sistema desigual, a menudo recurriendo a la auto-objetivación. La mujer en “Mockingbird”, el poema que abre el libro, es la verdad del sujeto, una figura que “Dejó su asentamiento e hijos, / sus costumbres”, pero la supervivencia le implica una pose que prostituye el ego.
El arquetipo de la muñeca rota aparece en el texto “Mía”, quien, a pesar de las promesas incumplidas del Sheriff, invierte en sí misma (liposucción, “extensiones para el cabello / y diseños de sonrisas”) con el objetivo de “hacerse de un nombre noble en el vecindario”, revelando una lucha por la dignidad a través de la apariencia y el consumo.
En “Frutas selectas” se observa la mercantilización directa del deseo: las mujeres “gastronómicas” son las que “se destinan a rentas imposibles” y cuya “boca abierta al negocio” confirma que “Hoy le haces tu oferta, y no tienen precio. Quizá mañana. Pero siempre venden”.
Metacrítica y poesía maldita
Uno de los recursos más coherentes del texto es la autorreflexión constante sobre el valor y el destino del arte. “Maldita poesía” ofrece una crítica visceral al establishment literario. El cuestionamiento retórico “Poesía, ¿de qué?” es la denuncia a una escena donde los poetas se aglomeran como “emigrantes en planificación de su Patria” y donde la “Nacional, asciende rumbo / a la quiebra”.
Ahmed Espino tilda a ciertos escritores de “Buitres que defecan en la escritura” y “Sabandijas de oficina”, criticando la endogamia y el amiguismo, la creación de una “cultura chatarra”. La poesía es vista, entonces, como un ejercicio de vociferación ante la inanidad: “derrama[r] su hambre vocifero el disgusto que emancipan mis palabras”. El conocimiento ya no reside en el intelecto solemne, sino en el caos experimentado.
En su tramo final, el cuaderno se abre a una meditación sobre la escritura: se sabe parte del mismo engranaje que critica, “denunciador de inmundicias”, atrapado entre la marginalidad y el deseo de trascender, lo cual condensa la estética del libro: escribir como acto de resistencia, como combate contra la anulación del sujeto.
El autor concluye con una nota de resignación estratégica, asumiendo la dureza del entorno, la selva como la única realidad: “El triunfo no te hace crecer, / es el fracaso el que te hace grande”.
La última instrucción del poema, “Escenarios constantes”, concentra el dilema del poeta en el “Sur floreciente”: “Valora esa inmensa belleza. / En este Sur floreciente, escribe y cállate”.
Los santos ebrios es un poemario que usa el desasosiego como su principal recurso estilístico. El tono crítico se logra mediante la disección sociológica de los arquetipos (el burócrata, el vicioso, el emigrante, el falso religioso), mientras que la frescura reside en el registro directo, las imágenes cinematográficas, la asimilación de la jerga de la calle y del mercado.
Es, en última instancia, una crónica del fracaso humano y su persistencia. El autor construye un universo donde la fe, la carne y la palabra son ruinas en combustión; donde el santo y el ebrio, el obrero y el poeta, se confunden en una misma figura desgastada que aún insiste en cantar, “tarareando la constante” que lo mantiene vivo.
No es consuelo, sino un martirio donde la tortura personal se convierte en manifiesto colectivo.