Una venta delicada
Fue en Hialeah, pero no recuerdo la calle y menos, el número de la casa. Solo sé que la casa donde vendí una manilla quedaba en altos, al lado de una cafetería por el día y, de noche, bar. En esta cafetería me detuve un atardecer para tomar café, y como vi que el dueño del negocio estaba en la trastienda haciendo no sé qué cosa, le propuse la manilla a la empleada. Esta no la quiso, pero un joven de unos treinta años, que se hallaba en los bajos de una escalera de la casa contigua a la cafetería, me preguntó si la vendía. Junto a él se hallaba otro más, más o menos de su misma edad. Este era más corpulento y usaba varias cadenas finas en el cuello y algunas pulseras en las muñecas de ambas manos. Los dos vestían ropa deportiva de marca. Me les acerqué.
—Sí, la vendo. Quiero cincuenta dólares —dije y se la di para que la viera.
Cuando la estaba mirando, intervino el otro.
—Mira, Pedro, no te metas a comprar esto sin comprobarla. Arriba hay Clorox.
Pedro miró hacia la oscuridad de la escalera y luego me dijo:
—Si dejas que la pruebe te doy los cincuenta machetes.
—Está bien, pero preferiría que me los diera en dólares —indiqué a modo de broma.
—¿Tú no eres cubiche?
—No, soy boricua.
Subimos por la escalera; ellos delante. Llegamos a una pequeña estancia. Yo me quedé en la entrada y ellos pasaron; pasaron sin mirar siquiera al hombre que, con el torso desnudo, sentado a una mesa pulía un colt 38 con la vista fija en el metal. Encima de la mesa había un plato con polvo blanco y varias latas de cerveza vacías. El pulidor del arma tendría unos cincuenta años, de constitución recia y rasgos faciales acerados. Por la palidez de su cara parecía llevar un tiempo largo sin coger sol. El hombre pulía el arma, pero era evidente que pensaba en otra cosa.
Los muchachos regresaron con el Clorox y fue cuando yo entré. Pusieron el frasco encima de la mesa y echaron dentro la manilla. El que pulía el revolver continuó imperturbable. El arma destellaba como una idea obsesiva. Por la única ventana de la pieza penetró el último rayo de sol del atardecer. El lustrador del “fuego” apuró la mano. En eso Pedro me habló:
—Si es de orégano te la parto.
—Sácala ya, Pedro —dijo el otro.
Este sacó la prensa por una de las puntas; la limpió con una servilleta y se la dio a su amigo, al que llamaba Luis, para que le diese el visto bueno.
—Es balín. Dale el billete —le dijo este a su amigo tras examinar la prenda unos minutos.
Sabía que no le habían dado suficiente tiempo a la manilla como para que el Clorox penetrase en el metal, pero eso ya no me importaba. Cogí el dinero y sin mirar al hombre del arma, bajé despacio por la escalera. “La sombra de un pájaro me pasa por la cara”.
Una venta en la iglesia del Gesu
Cierta vez, reconocido por uno de mis perjudicados (era una mujer), tuve que escabullirme entre el gentío del Downtown de Miami huyéndole a las voces y gestos que me acusaban de embaucador. Hubo quienes, como es natural en estos casos, se me quedaron mirando; pero yo, sin aminorar el paso, miraba hacia el cielo para confundirlos. Y hasta dejé a algunos de ellos convencidos de que el firmamento era la causa del timo, al que aludía la enfurecida señora. De manera que, sin saber muy bien cómo, me vi en la puerta de la iglesia de Gesu, y de súbito empujado hacia su interior por un rebaño de apesadumbrados devotos que asistían a la misa del padre Sebastián.
Quizás mi buena estrella hizo que cayera al lado de una emprendada cristiana, en cuyas joyas advertí que faltaba, por obra y gracia del Espíritu Santo, la sagrada cruz. Y como yo tenía una sortija de crucecita, pensé que era la ocasión para proponérsela. Para la cual, tuve que esperar a que terminaran los cantos y rezos, tiempo que empleé para murmurar a modo de oración (ya que no recordaba otra) “Plegaria a Dios”, del gran poeta Plácido de la Concepcion Valdés.
Cuando acabamos de rezar, el padre Sebastián, que se había mantenido observando con fruición la concurrencia del día, procedió a leer el Pater Noster, y nosotros a repetir el estribillo: “Madre de Dios, líbranos de nosotros los pecadores”. Así yo decía, mientras con el rabo del ojo estudiaba a mi pretendida ovejilla, buscando la manera de trasquilarla.
Tras otras lecturas, en las que se incluyó el Via Cruxis, según San Mateo, el padre Sebastián, hombre timorato no obstante acogerse al buen refrán que dice: “el muerto delante y la gritería atrás”, nos indicó con un movimiento alado de la mano que podíamos sentarnos y, al monaguillo, un paso detrás de él, le ordenó con un abrir y cerrar de ojos, que empezara los preparativos de la Santísima Hostia.
—Hermanita, ¿desearía ver una sortijita que tengo con una cruz? Estoy seguro de que Dios, en estos momentos, le agradecería que me la comprase —y tras decir esto, se la mostré.
Ella, que sin dudas sintió más que escuchó el ímpetu de mi plegaria, al sacar la prenda para que la viera, me miró desconcertada, mirada a la que respondí con apostólica sonrisa.
—Déjame verla —me susurró y alargó la mano hasta rozar la mía con hermandad libidinosa.
Yo, al percatarme que entrábamos en confianza, me le acerqué más a ella, o mejor dicho, a la Biblia que, colocada entre los dos, nos unía en cálida comunión.
—Si supieras que he estado pensando en una sortija con una cruz. ¿En cuánto me la das? —volvió a susurrarme sin soslayar esta vez mi fraguada erección.
—Ahora vamos a dar comienzo al acto sacramental de la extrema unción.
—Dame veinticinco —le dije con voz trémula por la cercanía de su aliento, de aquellas rodillas tan apretadas, de aquellos pechos tan insinuantes. Le cogí la mano.
—En el nombre de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, reciban la hostia sagrada, cuerpo de Nuestro Señor Jesucristo.
—Está muy brillosa. No creo que sea buena.
Su mano sobre mi rodilla y mi mano encima de la suya. Siguió hablándome:
—… pero me voy a quedar con ella. Me gusta.
—Vengan, vengan. En orden, por favor.
—Está bien. No te vas a arrepentir —le dije al oído, y retiré la mano y fue como si un pétalo me rozara los dedos. Ella me miró con inhibido deseo, y me dio los veinte y cinco dólares. Luego nos pusimos en fila, muy juntos uno del otro, para recibir el panecillo.
© Imagen de portada por Pedro Portal.
© Tomado de Curso para estafar y otras historias (Colección Mariel, Hypermedia, 2018), de Leandro Eduardo (Eddy) Campa. La Colección Mariel recoge los 11 títulos más emblemáticos de esta generación.
Librería
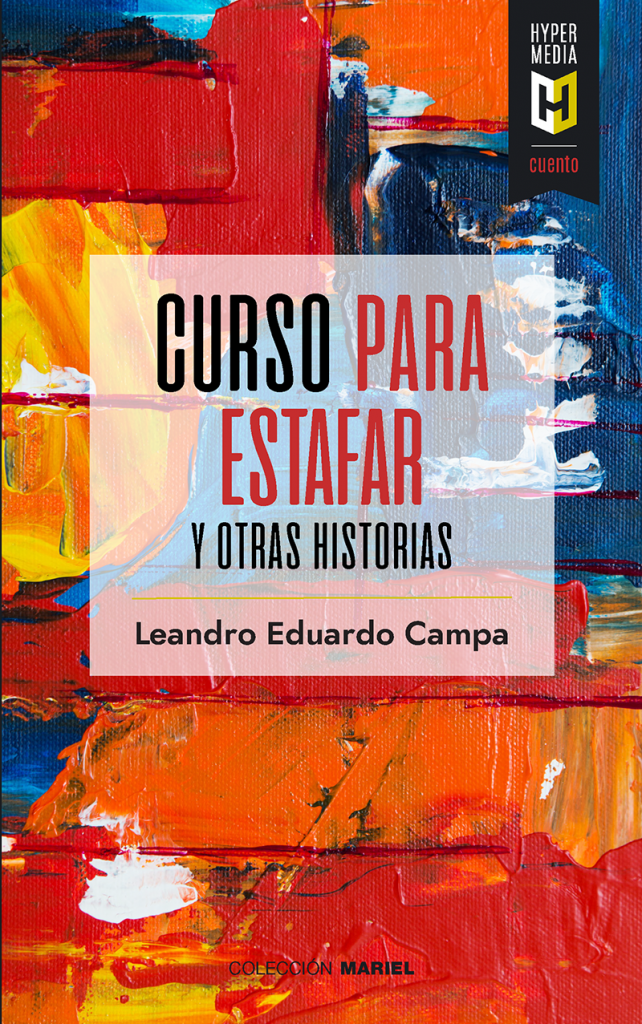
Para los más despistados, Campa es —por vida— uno de esos malditos de la literatura cubana. Un cronista, en poesía o prosa, de la Mayama sucia, orinóloga, restual, esa Mayama lejos de las postales turísticas o cualquier pose. Carlos A. Aguilera

El adiós a la Virgen
La idea es que el tormento dure varios días(dependiendo del peso del sujeto), sin matarlo, que el palo vaya separando los órganos vitales sin lesionarlos, hasta alcanzar el cerebro. Claro, eso casi nunca ocurre, dijo ELLA.











