Hace cuatro años, con motivo de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el periodista Abraham Jiménez Enoa me entrevistó para Al Jazeera. ¿Quién ganaría la contienda? ¿Hillary Clinton (aparatchik demócrata que aparecía como favorita) o Donald Trump (el candidato republicano que persistía en sus maneras de outsider)?
Sin pensarlo dos veces, le respondí que Trump.
(La ventaja de no ser politólogo es que no estás obligado a la prudencia, como la ventaja de no ser militante es que no estás obligado al wishful thinking).
Antes de esa época, ya me resultaban intragables las cosas que Trump representaba o decía (y las que podía llegar a hacer siendo presidente), aunque también sentía aversión por una élite demócrata que, con su vitola progresista, estaba en la estratosfera de la sociedad que decía representar.
La prueba es que, una vez apartado Bernie Sanders (un adversario realmente “distinto”), Trump sacó petróleo de las paradojas demócratas. Así, frente a la imagen de una izquierda jaleada por millonarios, rentabilizó su populismo directo. Ante el bombardeo de la prensa liberal, supo exprimir con efectividad las redes sociales. Delante del maquillaje de la objetividad, llevó al paroxismo las fake news y lo que se dio en llamar posverdad. Al respaldo de lo rutilante (casi todo el estrellato de Hollywood) con el que contó su rival, le subió la parada con lo estridente. Y contra el multilateralismo heredado de Obama, esgrimió el patriotismo del “America First”.
Cuatro años más tarde, decidirme entre Donald Trump o Joe Biden me genera más dudas que en 2016, aunque no es improbable un segundo mandato del actual presidente en la Casa Blanca, pese a que la pandemia y las encuestas lo den otra vez como perdedor.
Si esto sucede, no será a pesar de su agenda reaccionaria, sino gracias a ella. Con ese conglomerado supremacista que ha sido capaz de revitalizar el viejo aislacionismo anglosajón a base de un cóctel bien calculado de neoliberalismo y proteccionismo que va camino de convertirse en modelo. Trump ha dado con la tecla de sus electores y gobierna (o les dice que gobierna) casi exclusivamente para ellos.
De eso van estos tiempos posdemocráticos.
De tratar al votante como un cliente, al ciudadano como un consumidor y a la sociedad como una empresa. Tal vez la hiperpolítica —a la que Sloterdijk tanto ha intentado dar profundidad y calado histórico— hoy no sea más que gobernar desde (y para) el hipermercado.
Más allá del resultado concreto de este 2020 —e ignorando el caos sin precedentes que supondría la no aceptación de un resultado desfavorable—, el cambio protagonizado por Trump (aunque no solo por él) en Estados Unidos y el mundo ya ha tenido lugar, y lo que ahora está en juego es la consumación de su magnitud irreversible.
Un apretón definitivo a las tuercas de ese capitalismo autoritario que ya está incrustado en el corazón de Occidente y no solo en sus periferias. Con la fractura entre mercado y democracia, o con ese nacionalismo que ya no implica la reivindicación, más o menos controlable, de lo pequeño frente a lo grande (Escocia, Catalunya, Córcega), sino el desafío más o menos imparable de lo grande frente a lo pequeño: Estados Unidos, Inglaterra, Brasil, China, Rusia.
Por cierto, estas dos últimas potencias se han visto reforzadas, más que contenidas, durante estos cuatro años de Donald Trump en la Casa Blanca.
De cara a Estados Unidos, tanto Trump como Biden habitan una realidad paralela que deja fuera de su burbuja a una parte considerable de la sociedad. Da igual en qué lugar nos situemos ante las protestas extendidas, el Black Lives Matters, los debates de género o la nueva guerra cultural. La sensación es que ni Trump podrá sofocarlos, ni Biden podrá integrarlos.
Y ahora, Cuba.
Si, como se dice, Obama no presionó suficiente por una apertura política en la isla, ¿qué ha demostrado Trump a los cubanos en materia democrática? ¿Cuál ha sido su ejemplo de transparencia, respeto por la voz de los otros o cuidado de las formas, todas esas cualidades que brillan por su ausencia entre nosotros? Su anticastrismo ha sido más neomacartista que democrático, castigando en la isla lo que perdona o premia en otros paisajes (llámense Corea del Norte o Arabia Saudí).
Por no hablar de esa recua de fans en Europa, América Latina o Asia que rayan el neofascismo, con sus agendas bien cargadas de muros por levantar y gente por expulsar.
Visto así, su mayor contribución a Cuba ha sido el afianzamiento del destino manifiesto para un país que parece transitar de la predemocracia en términos liberales a la posdemocracia en términos neoliberales. Y la convicción de que el futuro —en contra de lo que afirmaba aquel eslogan sobre el socialismo infinito con el que crecimos la mayoría de cubanos vivos—, es posible que pertenezca por entero al capitalismo, pero no necesariamente a la democracia.
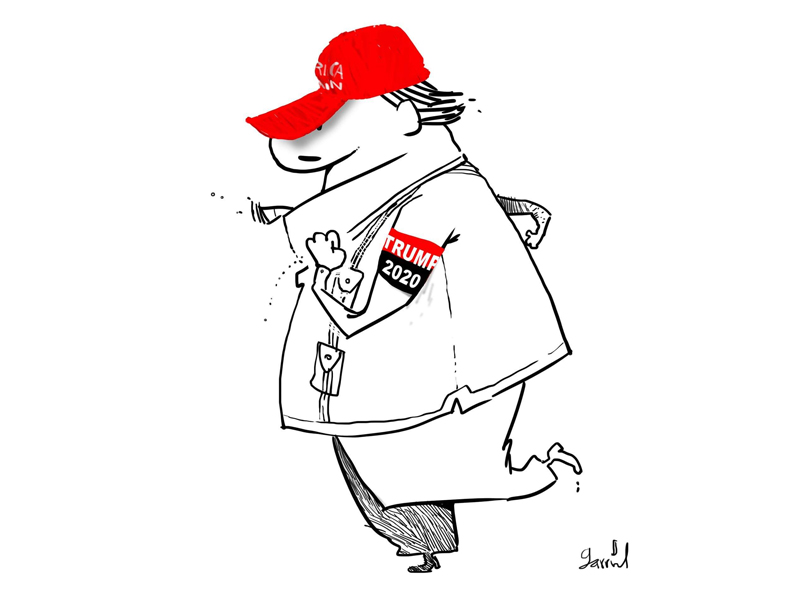
Ruinas del lobby cubano-americano
La victoria electoral de Trump no dará bríos a los votantes cubano-americanos para viajar a su país de origen a combatir el comunismo. Seguirán yendo a visitar familiares, a buscar pareja, a hacer turismo barato o negocios turbios. Muchos volverán de la Isla con ron y tabaco, que entrarán al país de contrabando.











