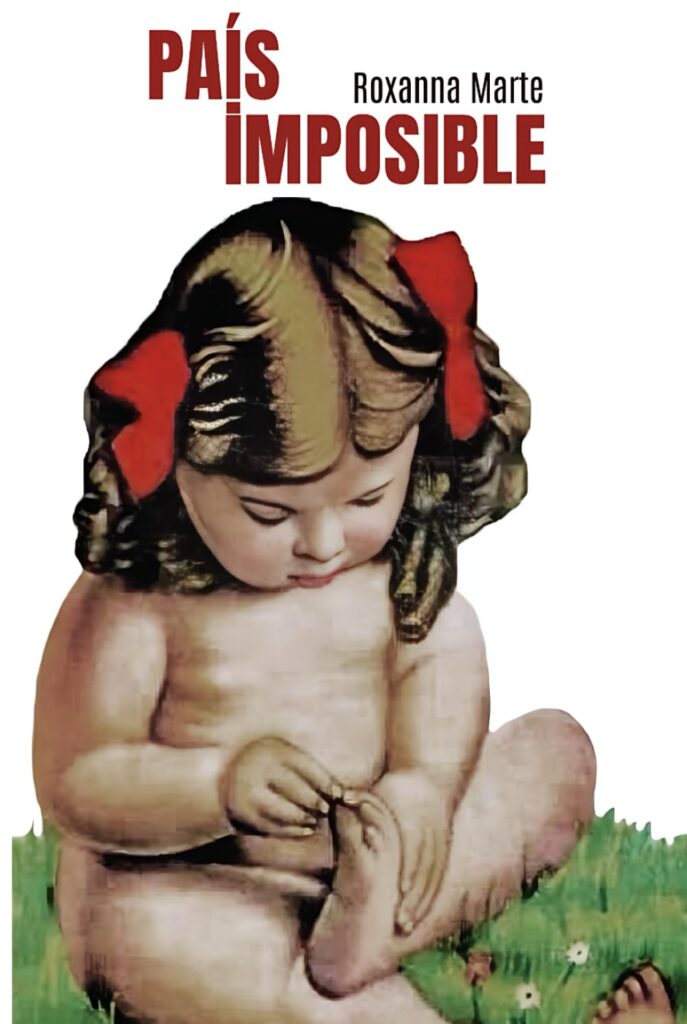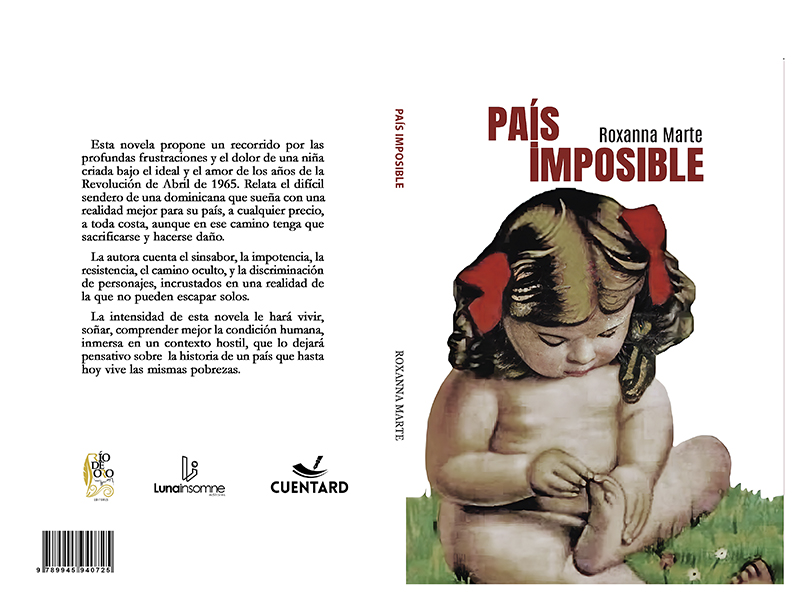Portada de ‘País imposible’, novela de Roxanna Marte.
Esteban
Esteban llegó un día antes de Nochebuena a casa. En el fondo mis tíos querían que viniera a Santo Domingo a vivir, pero creo que Esteban no estaba en eso. Solo anhelaba conocer el mar, ese Caribe que tanto añoran los cibaeños, profundo y lleno de misterios y enigmas, que él iba a descubrir en esa visita. Aún lo recuerdo. Un 23 de diciembre de 1970, los tíos pusieron a Esteban en una guagua hacia la capital con todas sus esperanzas. Había llegado para alegrarnos la vida, a hacernos los días más dulces y cambiar el sabor de los tiempos festivos, que hasta entonces pasaban como comunes y corrientes.
Mami puso la cocina de cabeza por casi dos días seguidos. Era la mejor excusa para cocinar en esa Navidad. Compramos un puerco en puya gigantesco, también iban y venían libras de papas y zanahorias para la ensalada rusa, y todo tipo de víveres. Conseguimos los guandules por latas que los marchantes vendían con los megáfonos bulliciosos en las guagüitas destartaladas, y finalmente, el mismo día, de noche, completamos la mesa cuando encontramos las teleras. Estábamos felices, preparando ese agasajo para Esteban y para celebrar que también, por primera vez, salía de Cenoví y conocería la capital. Mi primo pensaba que la vida traería cosas buenas después de ese viaje. Creo que todos lo pensábamos, pero las cosas no sucedieron así.
Esa noche del 23, fue la última que dormí en paz. Nadie intuyó el dolor y la desgracia que se nos avecinaba.
Por la mañana los muchachos se preparaban para montar la fogata que hacíamos cada año frente a mi casa. Una tradición en la calle 29 D desde que tenía memoria. Johnny, mi otro primo, trajo unos dulces para la fiesta y se unió al grupo de muchachos que estaba en la calle. Con la fogata en su mejor momento, los policías llegaron de sorpresa y los agarraron. Esteban, para su mala suerte, le quedó de frente a la ruidosa guagua, mientras se parqueaban exactamente atrás de la avenida. Según ellos, Esteban y los otros estaban alterando la vía pública. Los policías lo cogieron por el cuello, arrastrándolo como un pollo y forcejearon hasta entrarlo en la patrulla. Esteban no se rendía, trataba de zafarse, pero ellos con más fuerza lo empujaban hacia la guagua, mientras lo aruñaban por el cuerpo, los brazos, la espalda, dejándolo casi desnudo con el poloché y los pantalones destrozados como si fuera un animal.
La gente miraba impaciente sin saber qué hacer, pues al fin y al cabo ellos eran la maldita autoridad. Mis primos contenían a papi para no intervenir, porque sabíamos lo que le iba tocar si enfrentaba a esos bárbaros. Desde la galería, junto a mi madre, desesperada por una ansiedad tumultuosa, no sabía si lanzarme contra esos estúpidos o quedarme llorando, esperando que pasara lo peor. ¿Quién iba a permitir que una mujer se involucrara en un asunto hecho para hombres?
Los policías ganaron y los muchachos quedaron metidos unos encima de otros, esposados como delincuentes, avergonzados frente a medio mundo. Papi, Johnny y yo llegamos al destacamento Felicidad, y al verificar la lista de los nuevos ingresos, nos dijeron que Esteban estaba en emergencia en el hospital de la Maternidad. ¡Diablos! Los desgraciados lo habían molido a trompadas, hasta dejarlo casi muerto, y al parecer mi primo, como buen hijo Segura, les había cantado las suyas. El heroísmo le había salido caro.
Esteban vino a morir a la capital.
Le quedaban horas de vida. Todo su cuerpo estaba destrozado por dentro. Según los médicos, las macanas le molieron las vísceras y los órganos y su pequeño cuerpo estaba tan inflamado que era difícil saber qué servía y qué no.
¿Habían sido mandado estos hombres por alguien para hacernos daño? ¿Había pasado algo en nuestra familia? ¿Era una venganza esta vaina? ¿Teníamos una cuenta pendiente? Nunca entendimos qué pasó en realidad. Quizás nunca se sabrá, como tantos otros muertos y desaparecidos en este país.
Mis tíos lamentaron toda su vida haber enviado a Esteban a la capital. Él no vino a causar problemas; solo quería ver el mar. Esa muerte fue la prueba de que no teníamos nada seguro. La impaciencia me agobiaba el alma. ¿Cómo era posible matar a alguien por pendejadas?
En el entierro no logré mantenerme en pie. Mi mente no estaba en calma, me agobiaba y consumía esa sensación extraña de cuando uno no tiene respuestas para lo que pasa y ha perdido tanto que quizás ya está dispuesto a lo peor, aunque eso signifique perderse a uno mismo.
Ese día no solo murió Esteban, también murió una parte de mí, de esa Carmen, que no volvió a existir nunca más.
Canto de ángeles
Ninguno quiere hacer más de lo necesario. Mis padres no salen. Tienen miedo. Yo también, aunque no lo diga en voz alta. ¿Qué hubiera pasado si mi primo no hubiese muerto? Al parecer nada. Papi se va a la imprenta, a trabajar, porque nadie sabe qué puede pasar con nosotros. Lo digo por los temas del dinero. Mami y yo seguimos yendo al mercado de Los Mina como antes, pero con más precaución.
Escucho un coro de ángeles, entre sueños, que entona canciones hermosas. Eso pasa, mientras literalmente me voy muriendo. Toda mi familia se congrega a hacer oraciones desde que creen que me volví loca. Papi dice que mi mirada no es la misma, y yo le creo.
Las oraciones me entran en el cuerpo, pero no me llegan al alma. Mis tías vienen de golpe a quejarse por el ruido en la habitación. Entre murmullos dicen que es un castigo, por los años que papi lleva luchando en contra del gobierno.
—Nosotros no hemos hecho nada —dice mami.
—Los ángeles cantaban, tía —le digo a una de ellas.
Mami intenta, entonces, callarme. Las tías no responden y nos miran con ojos de incomprensión. Pero, ¿qué van a entender esas mujeres? Ellas están más muertas que Esteban. Al rato me quedo dormida, cansada de pelear conmigo misma, y así todos los días que quedan más pa’ lante. Mami duerme a mi lado, en el mismo cuarto, atenta por si pasa cualquier cosa, pero yo le digo que no va a pasar nada, que tan loca no estoy.
Papi, entonces, llama al doctor para ver por qué ando con estas ideas y este arranque que no se me quita de encima, es algo como si se me fuera a acabar el mundo. Ellos tienen culpa. Todos tenemos un poco de eso. Me rindo, cansada de luchar conmigo y me voy lejos por un largo rato hasta que comienza otra vez el mismo suplicio.
Pienso en el demonio, pues si él no existiera las cosas no estuvieran como están. Lo único que me sostiene, después de la muerte de mi primo, es salir al patio en la mañana, cuando va rayando el alba, apenas el sol calienta la casa y abre el día para recibir nuevas cosas en el barrio. Las mariposas llegan desorientadas, inquietas; se acercan a conversar. Son de muchos colores y tamaños, como un enjambre, entre las grandes y las más pequeñas. Todas llegan como las hojitas del otoño que van al aire como diciendo que algo nuevo está por venir.
Papi encuentra al doctor, entonces entra a la habitación, deja sus cosas en mi mesita y se sienta frente a mi cuerpo echado en la cama sándwich.
—¿Qué pasa, Carmen?
—No sé, doctor. Mi cabeza no se está quieta.
—¿En qué piensas?
—En mi primo, en las muertes, en las cosas que pasan en este país, doctor. En las mariposas también.
—¿Qué mariposas, Carmen?
—Las que vienen todas las mañanas.
El doctor se aleja. Habla algo con mami que parece un secreto, mientras salgo de la habitación. El pequeño jardín es oscuro y húmedo. Las mariposas permanecen sobre el árbol de toronja, todo el rato que se quedan conmigo y luego se van por la pared del fondo hacia la cuidad.
No sé qué le habrá dicho este señor a mi mamá. Ellos se encargarán, pero hoy no todo es malo. «Ellas» no se van hasta darme la noticia:
«¿Ya sabes de tu misión, Carmen?». «Eres parte de algo mayor, entiende eso, Carmen», me dice la voz que las acompaña. «Naciste para hacer algo por este país, como lo hizo Mella y Sánchez, como lo hizo Duarte y Luperón, como también lo hicieron Las Mirabal».
Avisan entonces que vienen en otra visita. Estoy lista, Esteban.
Que acabe esto por empezar.
Helados de fresa con bolitas de colores
Las mariposas han mermado las visitas, mientras me repongo de los dolores y las ideas. El doctor me ha librado de que me internen; pero algo me dice que lo seguirá intentando. Por lo pronto, me tiro en el mueble a ver la televisión, mientras papi se acerca a conversar:
—Me alegro que se hayan calmado esas ideas, Carmen.
—¿Por qué dices eso?
—Nada de eso te hace bien, mi hija. Seguro eso era lo que te tenía así, sin dejarte dormir.
—Ustedes lo que quieren es que yo no haga nada, que me quede encerrada y me embrome, papá…
—No, Carmen —me interrumpe—. Lo que digo es que eso te hace mal, estar pensando en el país, en las cosas que pasan. No se puede contigo, mañana iremos al médico otra vez.
No tengo otra opción. En el fondo, no me gusta discutir con papi. Ese día, llegamos a la avenida Venezuela, y durante la ida se detiene a comprarme un helado de fresa. El mismo de chispitas de colores que comía cuando íbamos a San Francisco de Macorís, durante las vacaciones de la escuela en los veranos. Vuelvo al pueblo, a jugar con los columpios, y al parque donde estaba la heladería. En mi cara se refleja una sonrisa y después otra y otra, de esas que guardan un sabor a buenos recuerdos en la memoria. Vuelvo al presente y papi me pide otro helado, este de chocolate, con las mismas chispitas que me llevan lejos, al pasado.
Me voy otra vez, en otro tiempo, son otros años los que recuerdo ahora: el vestido rosado que bordaba a mano en hilos de madeja, con las imágenes en puntos de cruz. Mi mamá me pone así de bonita porque es domingo y porque voy a la mejor heladería de San Francisco de Macorís. Siento emoción de estar ahí con papi, sin que nadie nos joda, solo viéndolo tan contento y en el mejor papel que he tenido en la vida: ser su hija. Algunas mariposas aparecen, pero no les hago caso. Ya habrá tiempo para las misiones.
Terminamos la parada y seguimos hacia el consultorio del doctor. Papi no me deja entrar sola, pero el doctor le dice que espere afuera y me invita a sentarme en un sillón mamey. Quiere hacerme varias preguntas.
—Dime, Carmen, ¿te siguen llegando esos pensamientos, muchacha?
—Sí, doctor, desde que murió mi primo, hace unos meses. Yo le dije.
—¿Qué es lo que crees que más te hizo daño de esa muerte de tu primo, Carmen?
—Es difícil de decirlo, pero que se haya muerto así, doctor.
—Mira, Carmen, lo que tienes es mucha tristeza en el corazón, muchacha. Te voy a recomendar descanso y que te alejes de problemas por un buen tiempo. Tal vez irte al campo unos días. Irte a Constanza o a Jarabacoa, por una de esas montañas y olvidarte de todo por un buen rato. Deja entrar aire fresco a tu vida y comienza otra vez. Si eso no funciona, probaremos las pastillas.
* Fragmento de la novela ‘País imposible’ de Roxanna Marte.
Sobre la autora:
Roxanna Marte es una narradora, catedrática y estratega cultural dominicana. Es directora del colectivo literario CUENTARD, creado en 2018. ‘País imposible’ es su primera novela.

Comprender el futuro: Entre el apocalipsis y la singularidad
Por Vaclav Smil
Apocalipsis y singularidad representan dos absolutos: nuestro futuro tendrá que situarse en algún punto dentro de ese amplio espectro.