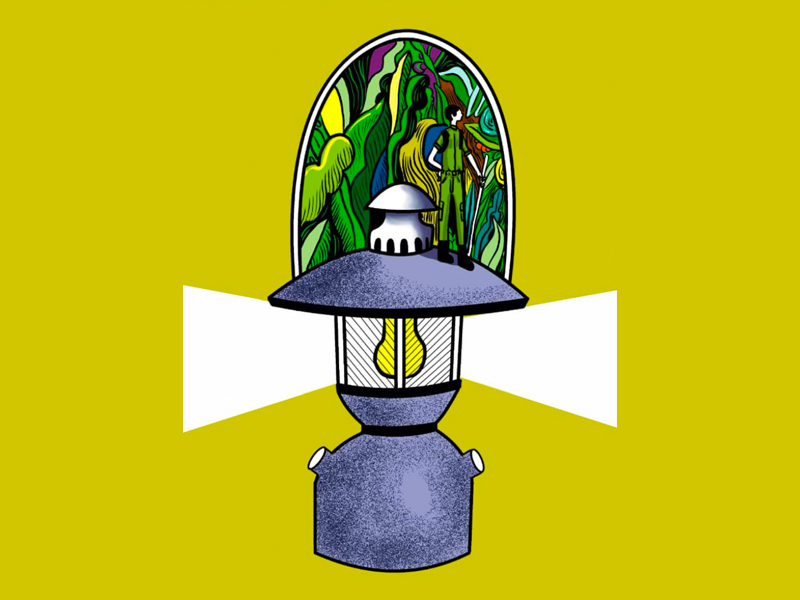Al que no quiere caldo… cuarenta cuentos. Eduardo del Llano entrega otras tantas piezas de humor político, entendido en su sentido más amplio, que es en verdad el único posible. En su nuevo libro Hoy no habrá cambios, mañana sí encontrarás historias acerca del funcionamiento de la democracia moderna, el capitalismo, el comunismo, las concepciones actuales acerca de lo políticamente correcto, la manipulación de la historia, las militancias, y mucho más.
Apenas el embajador japonés abandonó la oficina, el presidente Thurber se quitó la kufiya, se removió el pelo y suspiró con alivio. La etiqueta no lo forzaba a vestir chilaba y sandalias, pero recomendaba vivamente el uso sistemático del jodido pañuelo sobre la cabeza.
El despacho era mucho más lujoso que el suyo de ultramar, qué duda cabe, y el personal más eficiente, pero nada compensaba el sacrificio. Estaba harto. Llevaba algo más de dos meses de mandato, le faltaban otros cuatro, pero sabía que no soportaría un día más.
A estas alturas resultaba ridículo pensar que aquella, alguna vez, pareció una buena idea. Si todavía se tratase de inaugurar fábricas, sonreír mientras cargaba un niño o firmar cosas, bueno, pero esos eran deberes menores que apenas llenaban un tercio de la jornada: durante el resto tenía que opinar de política regional y recibir embajadores hipócritas que no lo tomaban demasiado en serio. Mierda, no lo tomaban en serio a él, a Max Thurber, el presidente de los Estados Unidos… aunque, durante seis meses, se desempeñase como emir de Abu Dabi y presidente de los jodidos Emiratos Árabes.
A la primera oportunidad, iba a matar a Chris, el imbécil jefe del gobierno británico. (Aunque claro, ahora no fungía como tal, sino como cabeza del estado guatemalteco.) Más que su Vice o sus asesores, fue Chris quien le persuadió al final de aceptar la propuesta de aquel español, o francés, lo que fuera, aquel imbécil europeo de izquierdas que en un día aciago la escupiera en las Naciones Unidas. Debió sospechar, maldita sea, debió alertarle el hecho de que varios regímenes totalitarios tercermundistas la aplaudieran con entusiasmo.
—Un ingrediente esencial en los conflictos entre naciones es la desconfianza, la subestimación, y en última instancia el desconocimiento del Otro —dijo aquel cabrón y claro, todas las delegaciones insignificantes lo ovacionaron—. La convivencia pacífica nace del respeto a la cultura, las ideas, la cosmovisión ajena. Cuando no entendemos las razones del vecino ni nos esforzamos por hacerlo, es fácil verlo como una amenaza, como un dolor de muelas que sólo se aliviará extirpando la pieza dañada.
—Desde hace casi cuatro décadas, la Comunidad Europea se enorgullece del programa Erasmus, gracias al cual estudiantes de una Universidad española, pongamos por caso, pueden permanecer durante un tiempo en un centro equivalente de otra nación del espacio comunitario, aprendiendo otros enfoques, apreciando el valor de la diversidad, fortaleciendo su visión de nuestro continente como una verdadera alianza de iguales. Desde todo punto de vista, el programa de becas Erasmus es un éxito, y se ha extendido a otras naciones fuera del territorio continental.
—Quisiera proponer, entonces, la creación del World Action Scheme for Presidential Mobility (WASPREM) un programa mediante el cual el presidente en funciones de una nación podrá pasar un semestre al frente de otra lejana, con un clima al que no esté acostumbrado, de diferente desarrollo económico, con una postura política distinta y de ser posible contrapuesta a la suya. A todos los efectos, será el jefe de gobierno de ese país, por cuyo desarrollo y bienestar ha de velar como velaría por el de su tierra natal. La idea es que, durante ese período, aprenda de la cultura adoptiva y sea capaz de comprender la lógica de su accionar interno y externo; más adelante, ya de vuelta en su nación de origen, ese conocimiento influirá positivamente en las relaciones entre ambos estados. La participación se basaría, desde luego, en una estricta voluntariedad. Y la selección de los países de destino de los presidentes participantes correría a cargo de un Comité de escrupulosa imparcialidad designado al efecto. Soy de los optimistas que piensan que, con iniciativas como esta, todavía podemos salvar a la humanidad de esa guerra que las películas de fantasía científica dan por inevitable. Muchas gracias.
Fue, a la larga, el discurso político más trascendente del milenio, pero no muchos lo justipreciaron en aquel momento: al escucharlo, Max Thurber había soltado una carcajada, a la que hicieron coro otros jefes de gobierno de países desarrollados, delegaciones ansiosas por probar su lealtad hacia aquéllos, y políticos de derecha en general.
En cambio, una docena de estados totalitarios acogió con demostrativo júbilo la moción del europeo; como no fue aprobada por mayoría, la retomaron meses más tarde en el foro de los No Alineados. De allí, nació el Comité que casaría presidentes y países, y estos últimos empezaron a intercambiar líderes ante la estupefacción y la burla de la mayoría de las naciones.
Transcurrido un par de años, las risas apenas si despertaban eco.
—Nos apresuramos demasiado en rechazar el WASPREM —le había dicho el británico Chris, durante una visita oficial de Thurber a Londres por cualquier excusa—. Tenemos que reconsiderar el aplicarlo. A esa gente No Alineada le ha salido bien. Solucionaron varios conflictos, y en un par de casos repuntó significativamente la economía.
—A esos les funcionó porque más o menos todos tienen el mismo sistema político, y les da igual si el dictador que los subyuga nació en el mismo barrio o al otro lado del Atlántico —gruñó el huésped, paladeando un whisky Glenfiddich—. No son estados democráticos, Chris. No voy a irme a gobernar México o Argentina por medio año, para que un hispano ignorante joda a los Estados Unidos dando carta blanca a los cárteles de la droga y convirtiendo las corridas de toros en el deporte nacional.
El inquilino del número 10 de Downing Street lució su mejor sonrisa diplomática.
—En realidad, los intercambios no son necesariamente entre dos países, sino que suelen involucrar a tres o más —observó—. Así que, aunque tú vayas a parar a México, eso no significa que tu homólogo mejicano te reemplace en la Casa Blanca. Te recuerdo, por otra parte, que un Comité está formado por individuos, cada uno de los cuales puede ser, ¿cómo te diría?, persuadido de lograr una permuta que resulte ventajosa a nuestros intereses.
—Ya —dijo Thurber—, ¿y cuáles intereses serían esos?
—Los del Occidente civilizado y democrático, por supuesto. Piénsalo, Max, es una oportunidad única para colarnos en países con los que resulta muy difícil el diálogo, o demasiado costoso un enfrentamiento directo, y dinamitarlos desde adentro.
—Pero ellos pueden hacer lo mismo con nosotros.
Chris movió una mano, como si apartara una mosca. Había, de hecho, una mosca, que retrocedió, desmoralizada.
—En teoría sí, pero nuestras instituciones democráticas son demasiado sólidas. En tu país, por ejemplo, ni siquiera tú puedes disolver el Congreso o podar sus fueros. Como órgano de poder legislativo, tiene que aprobar cualquier ley. Y una mayoría de votos en ambas Cámaras puede incluso anular tu veto. El intruso no conseguirá mover un ladrillo, te lo aseguro.
Max Thurber se imaginó al frente de Rusia, de Irán, de China por seis meses. Haría un montón de cosas, de eso no cabía duda. Le bastaría la mitad de ese tiempo para convertir a esos cabrones en países decentes, para relegar al pasado tiranteces, enfrentamientos y guerras frías. Y hablando de guerras, le encantaba iniciarlas y subirles la temperatura, pero lo cierto es que no siempre daban los resultados esperados. A menudo, las cosas escoraban en dirección equivocada y había un montón de buenos chicos americanos muertos.
Estaba al comienzo de su segundo mandato, y el primero había resultado, según las evaluaciones más optimistas, opaco y desabrido. Era el momento de hacer algo grande, algo que cincelara su nombre en los libros de Historia. Puede que Chris, por una vez, tuviera un buen punto.
—Te digo más —añadió todavía el británico—, ese izquierdista francés que planteó el asunto en las Naciones Unidas tal vez no estuviera tan a la izquierda como parecía.
Max sonrió.
Sus asesores, una semana más tarde, no.
—Si me permite, señor Presidente, se trata de un disparate de principio a fin —dijo el Secretario del Departamento de Defensa, con una voz chillona de alarma antiaérea—. Para empezar, nadie que no sea nacido o nacionalizado norteamericano puede siquiera aspirar a la presidencia de este país. Nadie puede ejercer el cargo si no se ha postulado por un Partido, si no ha obtenido resultados favorables en una votación adecuada. Si algo le sucede al mandatario, es el Vicepresidente quien debe sustituirle. Puedo seguir indefinidamente, pero baste añadir que ningún verdadero patriota obedecerá al advenedizo.
—No queremos a otro —puntualizó el Secretario de Salud y Servicios Sociales—. No soportaríamos a un demócrata. Imagine como será con un comunista o un fundamentalista islámico. No puede pedirnos eso.
—Piensen en las ventajas —contraatacó Thurber—, en lo que podríamos conseguir.
Repitió los argumentos de Chris, pero el gabinete no parecía muy convencido. Por suerte, el Vicepresidente salió en su ayuda.
—Resultará difícil que el Congreso lo apruebe, pero podemos trabajar en ello —dijo—. Creo que el señor Presidente tiene razón. Es mucho más lo que puede lograr él en territorio hostil que un dictadorzuelo foráneo entre nosotros. Después de todo, los nativos del país adonde enviemos a nuestro jefe de gobierno verán en él no sólo a su autoridad nacional, sino al presidente de los Estados Unidos. Y eso no es poco.
En la siguiente sesión de las Naciones Unidas en que resultó oportuno, la moción de WASPREM fue presentada de nuevo, esta vez por un delegado ucraniano.
El Reino Unido lo apoyó de inmediato. Le siguieron el primer ministro alemán y, a continuación, el propio Max Thurber, quien fustigó la formulación previa del proyecto y su aplicación hasta entonces por un puñado de estados irresponsables, para elogiar a renglón seguido el nuevo texto y sus perspectivas, a pesar de que ambos eran básicamente idénticos. También sugirió que la conformación del Comité encargado de emparejar presidentes y naciones fuese dejada en las capaces manos del G-8.
La universalización del WASPREM fue aprobada por mayoría. Sólo se opusieron algunos de los estados que la suscribieran la primera vez. En cambio, el tema del Comité fue encomendado a un grupo heterogéneo de países miembros.
—Tranquilo —le susurró Chris a su homólogo norteamericano, a la salida de la histórica sesión—. Ustedes son demasiado conspicuos, así que el MI-6 se ocupará de eso. ¿Qué país te interesa gobernar en primer lugar?
Thurber se lo dijo. Chris insistió en que podía darlo por hecho.
En los Estados Unidos la prensa se opuso. La maquinaria militar se opuso. Los extremistas religiosos hablaron de la llegada de un Anticristo que no hablaba inglés. El Partido Demócrata puso el grito en el cielo. Sin embargo, el Vicepresidente movió sus hilos, recolocó cifras, y unas semanas más tarde el tono había cambiado: la jugada presidencial era vista como astuta y oportuna, y la oposición ahora le exigía al mandatario que no se anduviera con medias tintas y empleara todo su poder en afianzar la democracia en el país de destino.
El aplomo del británico resultó una bravata, y la gestión del MI-6 una mierda: como queda dicho, Thurber terminó en Emiratos Árabes Unidos y Chris en Guatemala, donde además contrajo desde el primer día una enfermedad contagiosa que lo obligaba a permanecer en cuarentena indefinida. Bien merecido se lo tenía el hijo de puta.
Por lo demás, el mandatario de Uganda —país famoso por la extrema pobreza, la violencia y la persecución de homosexuales— tomó posesión temporal del gobierno del Reino Unido y, horror de horrores, el de Venezuela se posicionó en la Casa Blanca.
La reacción inicial de Thurber fue, naturalmente, proclamarse traicionado, lanzar amenazas contra el ventilador y exigir que las cosas se echaran atrás. Su Vicepresidente le aconsejó que cerrara la boca y cumpliera sus deberes al frente de los Emiratos.
—El Primer Ministro inglés le falló, pero aún puede hacer una buena obra desde Abu Dabi, señor Presidente. Los Emiratos son poderosos, están enclavados sobre un tercio del petróleo mundial, y aunque su política exterior ha resultado imprevisible como la de todos esos puñeteros países árabes. No son de los peores, en su momento nos ayudaron contra Siria. No se preocupe por el venezolano, ni siquiera podrá abrir la boca.
Abrazando la filosofía de que dos trimestres equivalen a un pestañazo, Max Thurber se resignó e intentó hacer lo suyo, afianzar la democracia en el nuevo territorio a su mando.
Transcurridos dos meses, sin embargo, sabía que no resistiría un día más. Salvo que las mujeres eran poco más que esclavas, nada le gustaba allí. No sólo no había conseguido que le obedecieran, sino que todos los demás emires, con el de Dubai a la cabeza, le pedían la ídem.
Nadie entendía la sensatez de sus ideas. Los líderes religiosos exigían su renuncia y soliviantaban a las masas en su contra. Los ciudadanos, que nunca antes tuvieron a la mano un mandatario yanqui para espetarle lo que pensaban de su política exterior, disfrutaban descargando el sentimiento antinorteamericano sobre su persona.
Para colmo de males y contra todo pronóstico, el cretino venezolano se bandeaba bien en Washington, los surveys indicaban que había obtenido cierta popularidad después de que la prensa de filiación demócrata publicara detalles de un proyecto de ley impulsado por él, una radical reforma migratoria que eliminaba dobles raseros y convertía las fronteras en puertas de bar.
El Congreso, que había enfrentado al intruso desde el principio, rechazó, como era natural, el escandaloso documento. Pero una parte de la opinión pública, en especial los inmigrantes y los sectores menos favorecidos, dejó de escarnecerle y empezó a prestarle oído.
Terco, el hispano siguió bombardeando a los senadores con borradores de ley, cada cual más absurdo, de manera que, aunque le rechazasen diecinueve, terminaban aceptando el vigésimo.
Logró, por ejemplo, pasar uno condenando a seis meses de cárcel al funcionario público que no supiera encontrar cualquier país latinoamericano en el mapa. Y otro, obligando a las celebridades a ponerle nombres normales a los hijos, en especial a los adoptados.
El mundo había enloquecido. Una revuelta LGBT en Londres se convirtió en revolución que destituyó al advenedizo ugandés y, ya puestos, al agonizante Chris y hasta a la Reina, que no había abierto la boca. Se proclamó que, en lo adelante, el Reino Unido sería una gigantesca república hippie presidida por Amy Winehouse, que gobernaría desde el más allá a través de una médium.
Japón le declaró la guerra a Haití, y Belice a Rusia. Andorra se balcanizó, subdividiéndose en siete. En cambio, Yugoslavia volvió a integrarse.
La economía boliviana se disparó a los primeros lugares mundiales, pero China y Alemania entraron en crisis económica. Algunas naciones convocaron una sesión extraordinaria de la ONU para derogar o por lo menos reformular WASPREM, pero aquellas felices con el statu quo boicotearon la iniciativa, así que no se llegó a nada. Y todo eso en apenas dos meses, sesenta días de locura.
Max Thurber no iba a esperar que las cosas se arreglaran solas. No podía confiar en nadie en Abu Dabi, a excepción de su secretario personal, un nativo de Oklahoma que vino con él al exilio. Lo llamó enseguida y le ordenó preparar el avión presidencial para esa misma noche, en absoluto secreto.
—Nos largamos, Nick —anunció—. Nos volvemos a América. Busca unos marines para que nos protejan, por si estos jodidos beduinos intentan detenernos. Mañana desayunaremos en un país libre. Recuerda que tomo el café con poca azúcar.
La operación fue un éxito: Nick lo mantuvo todo en un perfil bajísimo, de manera que, cuando los abudabíes reaccionaron, ya el Air Force One rebasaba el espacio aéreo de los Emiratos.
Voy a sacar a ese hispano idiota de la Casa Blanca y mandarlo a su Venezuela natal, dondequiera que esté ese jodido país, pensaba Thurber, y todos los mandatarios sensatos seguirán mi ejemplo y el mundo volverá a ser como antes, cuando estaba claro quiénes mandaban y para qué servía la democracia. Es más, voy a adoptar un niño venezolano y llamarlo Ouagadougou, a ver quién tiene los cojones de impedírmelo…
Mientras sobrevolaban el espacio aéreo portugués, el Air Force One fue derribado por dos misiles. La orden fue impartida por el presidente interino Kim, hasta hacía dos meses Líder Supremo de la República Popular Democrática de Corea, quien luego emitió un comunicado acusando a Washington de haber ido demasiado lejos en su política de injerencia en los asuntos internos y la soberanía de su patria.
Un libro loco cargado de cordura. En definitiva, Hoy no habrá cambios, mañana sí es el libro de Eduardo del Llano que todos los líderes mundiales tendrían que leer la noche antes de reunirse para diseñar futuros.