Terapia
Es depresión: me diagnosticó el psiquiatra a los diez minutos de haberme conocido. ¿Ves? Dijo el tipo, unos cuarenta y cinco bien llevados, camisa malva, dentadura bastante blanca para ser fumador. Basta con raspar un poco y ahí te sale: se refería a las lágrimas. Me había preguntado qué te pasa y yo me había echado a llorar. No de manera excesiva pero sí incontrolable, como si los ojos sudaran en lugar de llorar. Enseguida intentó cosas estilo eres joven, saludable, bonita, necesitas subir la autoestima, no te falta nada —supongo que hablaba de mis extremidades—, hay toda una vida por delante… Sin embargo, ahí estaba yo, joven, saludable, bonita, y profundamente miserable.
¿No será acoso sexual que un psiquiatra le diga bonita a una paciente? Quizás en otro país, nunca en este. En el país donde me tocó nacer no existe el acoso sexual. Esto, la mitad del tiempo, no es un país ni es nada sino apenas un lugar, un fragmento de tierra, una fatalidad evolutiva. Las que hablan de acoso sexual son puras lesbianas, histéricas, resentidas o malsingadas, y yo acepto que piensen de mí lo que sea menos que soy malsingada.
El psiquiatra no estaba nada mal. Me pregunté si yo me acostaría con él. Ante más de la mitad de los hombres que conozco me pregunto lo mismo. Al resto, lo imagino teniendo sexo con otras o con otros. Se me forma sola la imagen en la cabeza, como un reflejo, no consigo evitarlo. Pero con ese camisa malva… No creo. Siempre he desconfiado de la gente que viste de malva. Además, se nota muy meticuloso para mi gusto. Apostaría cualquier cosa a que anda con un paquete de toallitas húmedas en su maletín de todos los días, y que si puede, si no es que lo hace, se limpia el culo con toallitas húmedas. Francamente, las toallitas húmedas te dejan el culo como si nunca lo hubieras usado. ¿Pero qué sería una vida sin cochinadas? Meter un dedo en un culo no puede ser igual que meterlo en un pomo con gel desinfectante. ¿Y al psiquiatra, le gustará que le metan el dedo en el culo?
Todavía no he conocido a un hombre que se resista a un dedo bien metido en el momento exacto. Porque esa es la clave: detectar el cuándo. Y, por supuesto, haberse cortado a rente la uña del dedo que se pretenda emplear, y la del dedo de al lado, por si acaso. Hay algunos hombres que te piden más, dos dedos, simultáneos. Con vuelta y vuelta, igual que si enrollaras un cordel, pero metiendo y sacando, sin llegar a sacarlo completo, se ponen locos. Hasta jadean con la lengua afuera y babean como perros.
Nunca se debe intentar en el primer intercambio, porque el fulano de turno se puede asustar. Hay que ir aproximándose a la zona poco a poco: un día le agarras fuerte las nalgas y le entierras las uñas, otro día se las abres y las acaricias por dentro, otro día le metes apenas la punta del dedo en el culo, lo exploras inocentemente, como si el dedo hubiera acabado ahí por accidente, en un descuido, porque te dejaste llevar, otro día sigues los mismos pasos, varios días sigues los mismos pasos… La repetición es esencial. El sexo es ante todo un ritual, tienes que lograr un equilibrio entre lo predecible y lo inesperado, el tipo de equilibrio que genera tensión y no serenidad. Los humanos somos mamíferos que apreciamos mucho los hábitos, entonces tienes que crear el hábito de incluir el culo en el placer sexual, rescatar el culo, reivindicarlo, más el culo del hombre, porque con el culo de las mujeres no suele haber tanto prejuicio.
Ya cuando sientas que el macho no se extraña con tus dedos toqueteando su culo, que su cuerpo no protesta sino que permanece relajado, como deseando algo más intenso, pero sobre todo si no te la saca, porque es muy importante que él te la tenga metida en la vagina o en la boca para tú poder meterle lo que sea, sigues sin compasión hacia dentro. Hay que ver cómo tiemblan y ponen los ojos en blanco cuando se vienen. Tal parece que les da un ataque de epilepsia. Y yo sé que ese arrebato es por el dedo en el culo, pero a ninguno se lo echo en cara.
Las mujeres hemos aprendido a cuidar el ego de los hombres como si la paz mundial dependiera de ello. Por eso es que a veces finjo orgasmos, no me preocupa tanto lo que crea un hombre de mí, sino lo que crea un hombre de sí mismo. No hay nada más insoportable que un hombre inseguro. El hombre heterosexual se siente hombre en la medida en que hace sentir mujer a la mujer heterosexual, es decir, en la medida en que hace que la mujer se venga; lo cual es tremendamente ridículo porque las mujeres heterosexuales dependemos más de nosotras mismas para venirnos que de los hombres, de nuestro poder de concentración, y no nos sentimos más mujeres por venirnos o no venirnos, pero muy raras veces los hombres heterosexuales consiguen entender la mente de las mujeres.
Hubiera querido preguntarle al psiquiatra su opinión acerca del placer anal en los hombres heterosexuales. Eso me hubiera interesado discutirlo. Yo había logrado parar de llorar a los cinco minutos de escuchar su diagnóstico, incluso había sonreído hasta los dientes con par de chistes malos que él había hecho, en un esfuerzo por mostrarme receptiva; pero el psiquiatra no me permitió tomar la iniciativa en ningún momento, apenas me dejó hablar. Casi todo el tiempo que estuvimos en esa primera consulta, que duró menos de media hora, permanecí callada, escuchando sus magníficas teorías sobre la vida.
—¿Y tu padre? ¿Cómo es la relación con tu padre?
No entendí qué le motivó a preguntar por mi padre, pero le dije que no es. La relación con mi padre no es porque mi padre murió. Se lo comieron los tiburones del Estrecho de la Florida en el 94, o quizás no fueron tiburones sino sardinas o jureles pero me gusta pensar que mi papá tuvo una muerte rápida. ¿Sabe si en el Estrecho de la Florida hay sardinas o jureles o de dónde traen las sardinas y los jureles que vienen por la bodega? ¿Será posible que yo me haya comido a mi papá? No, no es el tipo de pregunta que me suelo hacer, solo intento mostrar mi sentido del humor, para que vea que no siempre soy una tipa triste.
Ya afuera de la consulta, mi madre me preguntó cómo me fue, y le dije que bien, que muy bien, porque era lo que ella anhelaba oír y no me gusta decepcionarla.
—Vas a ver que te vas a mejorar, ten fe. Y es importante que pongas de tu parte.
Me dijo mi madre, como mismo me decía, cuando yo era una niña, que me dejara inyectar. Y yo le dije que el sábado iba a ir a una terapia grupal alternativa de la que me había hablado el psiquiatra. Me dio un beso y nos abrazamos. Mi madre ve la vida muy simple: todo se soluciona, todo sucede por algo —por algo bueno—, solo hay que tener paciencia, darnos otra oportunidad… La amo, aunque sé que no me entiende, pero porque no me entiende y aun así se esfuerza por ayudarme, la amo más.
He estado ya en tres consultas de psiquiatría distintas en los últimos dos años. Voy ya por la cuarta. Todas parecen oficinas y siempre ha habido algún tipo de buró entre la paciente y el psiquiatra. Nada de ambientes amenos, acogedores, cálidos. Las paredes están desoladas y para colmo pintadas de blanco. No hay ventanas y cuando las hay no se notan. Ni una sola obra de arte falsa, ni un afiche de algún festival de teatro, ni una planta, ni un cactus, ni una mísera flor artificial. Cero colores.
La pobreza me entristece, o no la pobreza, sino la falta de imaginación. No ves el esfuerzo por disimular la pobreza. No ves, por ejemplo, tres marpacíficos en una botella de cristal.
La paciente se sienta en una silla de plástico negro con patas de hierro, y desde ahí, como si estuviera de penitencia, intenta explicar por qué no siente ganas de vivir, aunque le falte coraje para matarse; mientras el psiquiatra, en otra silla no mucho mejor, en lo absoluto envidiable, intenta convencerle de que la vida es un regalo maravilloso.
Una puerta sin seguro por la que cualquiera entra sin antes tocar e interrumpe para decir algo que a su juicio es urgente: allá afuera está la señora de los pasteles, ¿tú vas a querer?… ¿de guayaba o de coco? O para comentar el casito del babalawo que padece insomnio y disfunción eréctil desde hace diez años.
Nadie piensa, al parecer, que la paciente puede estar contando algo así como la vez que su vecino la violó a los trece años o la vez que presenció el asesinato de su madre. A una le entran ganas de decir ya que estás aquí toma asiento y dame tu opinión: ¿crees que deba matarme con un coctel de pastillas o tirándome del último piso del edificio Focsa? Y las pastillas: ¿me las tomo con jugo o con aguardiente? ¿Da igual, cierto?
Encima del buró del psiquiatra: un termo con café, una lata de refresco de cola, un pozuelo con comida, el expediente de hojas amarillentas donde el psiquiatra escribe —en renglones— los nombres de sus pacientes, sus edades, sus direcciones, sus padecimientos…
A mí en esta cuarta vuelta el psiquiatra me ha puesto trastorno ansioso depresivo. Le dije que de ansiedad yo no sufría, pero parece que el nombre completo del trastorno es ese y así debe anotarlo.
Todos siempre han sido hombres. ¿Será que mis fracasos tienen algo que ver con ese hecho? El anterior comenzaba a evaluarme para trastorno obsesivo compulsivo cuando dejé de ir a verle. Nunca llegó a diagnosticarme. Me decía una y otra vez: no puedo ayudarte si no quieres que te ayude, no puedo ayudarte si no quieres que te ayude, no puedo ayudarte si no quieres que te ayude, no puedo ayudarte si no quieres que te ayude… Y yo acabé entendiéndolo como un reproche.
Quizás él percibía mis reticencias, mi escepticismo, mi desconfianza, y eso le molestaba, o yo me hacía la idea de que le molestaba, pero no entendía por qué me repetía eso, si al final yo iba a su consulta, lo esperaba pacientemente las dos o tres horas que se retrasaba mi turno, me sentaba delante de él, respondía a sus preguntas, le contaba qué había sido de mi vida desde la última vez que nos habíamos visto. Yo aceptaba sus reglas del juego.
¿Qué más quería de mí? ¿Le costaba mucho reservarse su no puedo ayudarte si no quieres que te ayude? De alguna manera, me hacía sentir que la terapia era una evaluación en la que yo no paraba de cometer errores y suspender.
En el fondo algo de razón tenía. Yo había aceptado que necesitaba ayuda, pero no estaba convencida de que él pudiera ser esa ayuda que necesitaba. Ni él, ni el anterior a él, ni mi madre, ni Dios. Además, me daba la impresión de que era un maricón reprimido. Había algo en su manera de pestañear, en la lentitud con que abría y cerraba los ojos, en sus suspiros, en los gestos insolentes de su boca, que a mí me hacía creer que no solo le gustaban los hombres sino que era maricón; porque el hombre al que le gustan los hombres no es lo mismo que el hombre que es maricón.
El maricón siempre me recuerda a un desgarramiento de vestiduras, a un pañuelo de seda con iniciales bordadas, y yo no tengo nada en contra de los maricones, me encantan los maricones, fantaseo incluso con hacerle el amor a algunos, pero sí tengo todo en contra de los seres reprimidos. Más temprano que tarde acaban siendo malignos. ¿Qué podía enseñarme sobre la vida alguien que no se atrevía a ser quien realmente era?
Aquiles me dice que todo esto no son más que excusas que mi mente extravagante fabrica para huir permanentemente de las terapias, porque la verdad es que me da miedo enfrentarme a mí misma y a lo que me enferma, y yo reconocí que sí, que era una posibilidad, pero lo que no le dije fue que mi mayor miedo era fracasar. No tengo esa fe en mí que él tiene. Aquiles cree que soy una mujer fuerte, imbatible, pero solo consigo ser fuerte siempre que no se trate directamente de mí.
Soy una mujer fuerte para los otros. Cuando se trata de mí toda mi fuerza se reduce a resistir. Me falta fe para transformar mi vida. No me alcanza con la fe de Aquiles, ni con la fe de mi madre, ni con la fe de los médicos. Siento que soy un mundo roto, no quebrado en dos partes identificables, que pueden unirse, sino un mundo vuelto partículas volátiles.
¿Eso se puede curar o es que eso simplemente soy yo?
Al mismo tiempo, no quiero dolor y quiero paz dentro de mi cabeza. Quiero ser una persona normal, común. Quiero pensar en la muerte, en la mortalidad, sin que eso me afecte; decir como mi madre, con su indiferencia, que un día tenemos que morirnos, que es una ley natural. Quiero aceptar esa ley natural o quiero no pensar para nada en la muerte. Quiero aceptar que soy apenas materia, algo vivo que envejece, que se pudre, que la muerte es inherente a la vida, y que la otra opción, que no es una opción, es no haber nacido nunca. Ese es el desenlace de mi llanto en las crisis: el deseo absoluto de no haber nacido nunca.
La terapia siempre ha funcionado como una salida de emergencia. No puedo malgastarla. Mientras no termine de subir las escaleras puedo seguir creyendo que las escaleras me conducirán en algún momento a la luz. Tengo miedo a averiguar qué pasaría si termino de subir las escaleras y encuentro una pared o vuelvo al punto desde el cual comencé a ascender. Y eso, la incertidumbre, me salva, creo yo, porque me trae paz.
Hay gente que pasa toda su vida o la mayor parte de su vida acudiendo a terapias, que no puede lidiar a solas con su vida adulta. Yo siento que mi autoestima no sobreviviría a algo así. ¿Eso sería dependencia o sabiduría? ¿O es sabio aceptar que tu bienestar depende de otros? Todo es muy confuso.
Tampoco le dije a Aquiles que existe el miedo a curarme, porque no imagino lo que una cura, o estar bien, podría significar. La vida en estos términos es todo cuanto conozco desde los once años. Hubo un momento en la adolescencia en que vivía con miedo al propio miedo, no con miedo a algo concreto sino con miedo al miedo, pero ahora tengo miedo a perder todos mis miedos. Yo crecí entre miedos y acabé adoptando la forma de mis miedos para sobrevivir. ¿Cómo me deshago de ellos sin deshacerme de mí misma?
Lo poco que he logrado en mi vida probablemente también lo debo a mis miedos. Me han lastimado mis nervios pero me gusta el mundo distinto que percibo con mis nervios lastimados.
No ha habido un terapeuta que no haya querido atacar mis miedos. Cada vez que soy totalmente sincera me mandan pastillas y con la orden de pastillas yo siento que, antes de comprenderme, intentan imponerme una distancia. Nadie nunca ha entrado en mi mundo, ni siquiera Aquiles. Todos se quedan en el umbral y desde ahí le hablan a gritos a la silueta de una mujer que divisan pero a la que nunca miran a los ojos.
Me piden que salga de mí misma, que regrese al mundo donde no consigo estar plenamente: donde las personas trabajan de lunes a viernes entregan informes a sus jefes tienen sexo a medianoche toman cervezas con amigos traicionan a sus parejas sacan a mear al perro riegan las plantas contraen infecciones de transmisión sexual se hacen selfies haciendo muecas se masturban con prisa en la ducha friegan las ollas del día anterior visitan a sus padres los fines de semana leen los periódicos (o envuelven con ellos íntimas enchumbadas en sangre) hacen colas para comprar carnepuerco abortan hijos no deseados celebran cumpleaños ponen flores a los muertos participan en elecciones van a la playa los domingos… sin detenerse a pensar cuál es el sentido de todo eso.
En serio, ¿cuál es el sentido de todo eso? ¿Por qué lo correcto, lo sano, es tener ganas de vivir? ¿Por qué se considera enferma una persona que cuando pierde su paz se plantea buscarla en la muerte? ¿Existe una paz superior a la muerte? Aquiles piensa que lo único que no tiene sentido es preguntarse el sentido de las cosas, pero el problema, ya le he explicado, es que yo no me lo pregunto porque tenga sentido sino porque no puedo evitar preguntármelo.
Por suerte en las tres consultas siempre ha habido aire acondicionado, algo que se valora en medio de este calor pegajoso y hediondo del Caribe. Los finlandeses se deprimen por la ausencia de sol porque nunca han vivido en esta isla. Con un año aquí, no de vacaciones como turistas sino viviendo como la mayoría que nunca visitará Finlandia, se van a hartar tanto del sol que no lo echarán de menos por el resto de sus vidas. O quizás solo estoy hablando sandeces porque yo nunca he estado en Finlandia ni en ninguna parte que no sea en esta cicatriz del planeta en la que vine a nacer. ¿Por qué habré nacido yo aquí? ¿Hubiera podido nacer yo en otra parte?
En otra parte mi madre y mi padre no hubieran copulado el mismo día en que copularon aquí. Si yo existo es porque nací en este lugar. Cuba también me parió. Pero si yo hubiera crecido en Finlandia, o en cualquier lugar donde no hubiera tenido que cantar un himno de guerra todos mis días de escuela, que fue casi todos los días de mi infancia, hubiera podido ser otra persona. Otra historia sí hubiera tenido, aunque a lo mejor solo hubiera tenido razones distintas para deprimirme. El clima, por ejemplo.
No, el suicidio nunca lo he intentado en serio, un par de pastillas en la adolescencia. Dipironas, unas ocho o nueve. ¿Quién se va a matar con ocho o nueve dipironas? Detesto la idea de hacerle daño a mi madre y a mi abuela. Mi madre ya perdió a mi padre, perdió a su propia madre, mi hermano mayor emigró hace un siglo, hace cinco años que no viene, y manda dinero todos los meses, no crea que se tomó la famosa Coca Cola del olvido, pero usted sabe que a una madre no le importa el dinero. La distancia con mi hermano la ha destruido, ni siquiera conoce a su nieto, que nació allá. Tampoco ella ha vuelto a tener marido, al menos no que yo conozca, imagínese, yo soy su mundo, su vida, su todo. ¿Qué sería de mi madre si yo me mato? Yo sé que detrás se mata ella. No, nunca le conté nada de eso. ¿Para qué? Simplemente estaba cansada de vivir, solo eso, estaba cansada. Tenía ganas de no volver a despertar. Sentía que ya había visto suficiente del mundo y no me interesaba saber qué venía después en mi vida. La adolescencia es una etapa en la que todo se sobredimensiona, nada más. Ahora de adulta tampoco he intentado nada serio. Lo perfecto sería una inyección letal, pero bueno, el suicidio no es un derecho. No sé por qué los médicos consideran que si alguien sano quiere matarse es porque está mal de la cabeza. Aunque a lo mejor yo no quiero morirme y lo que me pasa es que me seduce la idea del suicidio, o algo más simple: que soy cobarde. ¿Usted cree que sea cobardía o ganas de vivir o estupidez? ¿Y cómo sé que eso no es lo que usted me quiere hacer creer? Bueno, pues mis ganas de vivir están bastante jodidas. Hay días en que tardo como tres horas para levantarme de la cama y días en que ni siquiera me levanto. Es como tener un elefante sentado en mi cara. Y las lágrimas. No paro de llorar. Llevo un año llorando casi todos los días, especialmente en las noches, las noches son lo peor. Pero no sé exactamente por qué lloro. Creo que lloro porque no consigo parar de llorar. No sé, nunca he tomado pastillas… ¿Y si no las tomo? Creo que las necesito pero también creo que puedo continuar sin tomarlas. No me molesta pensar lo que pienso. Me deprimo desde los once, y ya me ve, 16 años después, intacta. Incluso me gradué de Periodismo, perdí la virginidad y tengo un trabajo. Es cierto que ahora no estoy trabajando, porque necesito un tiempo lejos de ese sitio. Mis nervios no resisten ese sitio. Me aterra envejecer ahí, acostumbrarme a ese sistema, convertirme en algo que no soy. Todo ahí es mustio y triste. Parece una funeraria… o una fábrica de puré de tomate. Si usted trabajara en un medio estatal y tuviera tendencia a deprimirse, lo entendería. La sumisión, el conformismo, la condescendencia. Siento que nadie toma en serio el gran drama de la existencia. Lo más lógico aquí es enloquecer. Rara es la gente que logra permanecer mentalmente saludable, ¿no le parece? Este país es una gran comparsa en la que yo nunca pedí participar, pero el que no salte es yanqui. ¿Usted cree que yo sea yanqui?
La biodanza se practicaba todos los sábados en la mañana en el hospital de día. Hospital de día le dicen porque ningún paciente que ingresa se queda a dormir. Los pacientes deben asistir a diario a terapia, en el horario de la mañana, o tres veces a la semana; según sus necesidades. Yo debía ir tres veces a la semana, más los sábados de biodanza, pero a la biodanza fui solo una vez y no volví más.
Me pareció una terapia demasiado burda, manipuladora. Hubo música, sí, y al final de la sesión incluso pusieron un tema bien alegre, no sé si el de Celia Cruz de que no hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van bailando, u otro similar a ese, con el mismo feeling, con el que los pacientes bailaron libremente, si es que a una serie desordenada de movimientos espasmódicos se le puede llamar bailar, pero nunca se bailó de verdad. Yo, por supuesto, en esta parte final me mantuve al margen, observando de lejos.
En dos de los tres ejercicios que se hicieron terminé llorando: en uno que había que ponerse en posición fetal en el suelo por demasiado tiempo e imaginarse en el útero de tu madre y en otro que había que formar dos círculos agarrándose de las manos, uno dentro de otro, girar cuando se pusiera una canción de estas bien positivas y detenerse cuando la quitaran, para mirarse fijamente a los ojos con la persona que te hubiera quedado de frente. Pero el peor fue este último.
Yo sentía que cuando me miraba con alguien, así sin hablar, todo su dolor me caía encima como un aguacero. Y la gente me miraba y se ponía a llorar y yo miraba a la gente y me ponía a llorar también. Y a ratos quienes estaban a mi lado me apretaban una mano u otra, como si se aguantaran de mí o me pidieran que les salvara. Fue espantoso.
No quería ser una de ellos. Yo era una de ellos, ahí descalza, perdida, con un pantalón deportivo negro y un pulóver blanco, la cara descompuesta en lágrimas, yo sabía que era una de ellos, que no estaba menos jodida que nadie, pero no quería que lo supieran.
Por suerte allí no conocía a ninguna persona y tampoco vi a ningún hombre que me interesara. Hubiera sido patético conocer a un hombre en esas circunstancias. Había un flaco con dreadlocks rubios, ojos verdes, más joven que yo, pero el ambiente allí estaba tan soso, que yo sentía que me habían extirpado el clítoris.
Entonces le dije al psiquiatra que no estaba lista para esa terapia y no volví más. Lo único que lamenté es que en el ejercicio de los círculos no me tocó mirarme ni una sola vez con el flaco de los dreadlocks. Luego me lo encontraría par de veces en algunas fiestas, pero nunca nos saludaríamos.
Los sillones azules de suiza. Los pacientes meciéndose en los sillones azules de suiza. Que un tipo con un tic nervioso en el ojo izquierdo me ceda su sillón azul de suiza y me sonría como si dijera eres bienvenida. Una psicóloga hablando con pausas excesivas, como si fuéramos retrasados mentales, y quisiera cerciorarse de que la estamos siguiendo. Unos audios sobre los siete poderes o los diez poderes: la tolerancia, el perdón, la esperanza, los sueños… Las opiniones pedestres de otro psiquiatra, como sacadas de un libro de autoayuda. Alguien que menciona el libro El secreto, lo recomienda, y que la clave del éxito es visualizar los deseos. Visualizarnos en la casa de nuestros sueños, en París, en un musical en Broadway. ¿Por qué no? Los abanicos intentando en vano aliviar el calor. Alguien más que asegura tener El secreto en digital y que va a traerlo al próximo encuentro en una memoria para que quien quiera lo copie. Ay sí, gracias, qué amable. Detesto esa fraternidad militante. Solo nos faltan las cadenetas con revistas viejas y la caldosa con huesos de puerco hirviendo en una fogota. Yo comienzo a visualizar que uno de nosotros saca una ametralladora y nos hace el favor de exterminarnos a todos mientras el audio sobre los poderes permanece encendido hablando de la importancia de vivir en el presente. La psicóloga que hace contacto visual conmigo luego de formular una pregunta, porque espera que yo haya estado reflexionando, y quiera compartir algo personal y conmovedor con el grupo. Yo diciendo cosas que no siento y en las que no creo, pero que harán pensar a quienes me escuchan que la terapia está funcionando: lo importante es darnos cuenta de que no tenemos que atravesar el dolor y la tristeza solos, si nos apoyamos mutuamente el camino a la sanación será más soportable. Hacer como que no sabías desde hace mil años las obviedades del audio. Pretender que estás ahí porque ignorabas esas obviedades y no porque de nada te ha servido nunca saberlas y porque te deprimes a pesar de saberlas. Continuar asistiendo a ese sitio por piedad con los médicos, no porque te hayan convencido de que representas un peligro para la sociedad y/o para ti misma. Que te de lástima que descubran que no hay nada que puedan hacer para ayudarte, que son unos inútiles ante los casos perdidos. Hay horrores de los que nunca se vuelve. El país, el maldito país. El sistema. Esos dos cuadros de ahí. ¡Por Dios, esos dos cuadros! Ni siquiera son buenas fotografías. Y están mal enmarcadas. Yo quisiera saber de qué se reían. ¿Qué les resultaba tan gracioso? Cómo se les nota que no montaban guaguas, que nunca tuvieron que lanzarse por la ventanilla de un P-5 porque de repente se armó una bronca. Que alguien haya pensado que verles las caras a esos dos innombrables desde un sillón de suiza en un hospital de día podía ser terapéutico. Las constantes intromisiones de la política en tu vida. ¿A ver por qué tengo que verlos ahora con mi terapia? Ni siquiera me dejan deprimirme en paz. Todo el tiempo te lo recuerdan: estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Querer gritar que es la política, el sistema, el país lo que te enferma, que no soportas tantas simulaciones, que esta terapia es otra simulación, que te asquea el miedo de la gente. ¡Todo! ¡Pinga…! Continuar meciéndome en un sillón azul de suiza: versión de camisa de fuerza que me pongo y me quito voluntariamente tres veces a la semana.
Después de mucho pensarlo, he tomado una decisión trascendental en mi vida, que estoy segura de que repercutirá positivamente en mi salud mental: irme de Facebook. Facebook ha vuelto la realidad algo muy confuso, ha creado otra realidad paralela a la física, una donde solo existen personas felices: parejas felices, familias felices, amigos felices, viajes felices, trabajadores felices, lugares felices, bodas felices, nacimientos felices, muertes felices… ¡Por Dios! ¿Por qué nadie publica sus fracasos y sus mierdas?
Lo cierto es que me deprime muchísimo revisar Facebook. Me comporto como una voyerista de la felicidad ajena. Cuando me desconecto y regreso a mi propia vida me frustro y me siento un fracaso, porque regreso a nada, porque en mi vida no pasa nada que valga la pena compartir con un me siento dichosa o bendecida o afortunada o amada. En las vidas de mis amigos en Facebook constantemente pasan cosas extraordinarias: escalan montañas nevadas, nadan con delfines, se lanzan en paracaídas, aparecen en programas de televisión, publican libros, ganan premios internacionales, visitan Jerusalén, patinan sobre hielo, esperan el año nuevo en Times Square. Ya no sé ni cómo me hice amiga de toda esa gente. Luego una se entera de que alguna de esas parejas felices (#soulmates #loveforever #truelove #hastaquesesequeelmalecón) se pega tarros a diestra y siniestra, que una que otra vez incluso se entra a golpes, y que las superamigas que son superafortunadas de hacer un superviaje muy superjuntas son unas superhipócritas que hablan supermal una de la otra, pero de todas maneras yo sigo creyendo que es un puto cuento de hadas.
¿Y tú qué pedazo de mierda deprimida? ¿Qué has hecho con tu vida? Ni siquiera has salido nunca de este cacho de isla inmunda. Ni vas a salir… Mediocre de mierda. Porque nadie lee las porquerías que escribes, nadie sabe tu nombre. Qué innnnngenua… Tronco de penca es lo que eres. ¿Qué coño ibas a cambiar? Si solo había que ver las portadas para entender que eso estaba jodido… JO-DI-DO. ¡Anormal! Ni como puta sirves. Te debiste haber casado con el español cuando pudiste y no comer tanta mierda y largarte. ¡¿Cuál pinga carrera?! Eso no es carrera ni es periodismo ni es trabajo ni es nada. ¡Tooooodo es una farsa! Cuando se te ponga el culo como un globo desinflado ni para singar vas a servir. Te vas a podrir en el agujero ese. Y ya te vas a ver cargando con cacharros para llevarte par de almuerzos… ¡Por comemierda! Nunca vas a salir de aquí. Nunca. Nunca. Nunca.
He ahí la tierna vocecita que me habla en la cabeza cuando entro en crisis, en cualquier momento del día, en cualquier lugar. No importa si estoy sola o no. Cuando sea obscenamente feliz, o viaje por primera vez, voy a abrirme de nuevo el perfil de Facebook, solo para restregarle en la cara mi felicidad a los otros y al menos por un día sentirme parte del puto cuento de hadas.
Las azules no quise tomarlas. Las probé un día y la realidad se puso en cámara lenta. Me sentía adentro de esa pintura surrealista de Salvador Dalí donde aparecen los objetos derretidos, sobre todo el reloj. El reloj. ¿Cómo se llama? No recuerdo el nombre. Da igual. El caso es que con las pastillas azules no conseguía sostener una conversación coherente con nadie, porque tardaba demasiado para interpretar lo que me decían y organizar mis ideas. No lograba ni siquiera juntar el sujeto con el predicado. Me calmaron no, me entumecieron, me dejaron medio sonsa, y eso me deprimió aún más.
El psiquiatra me dijo que debía esperar a que mi organismo las asimilara, que esas pastillas estimulaban la regeneración de las neuronas, que me ayudarían a dormir y controlar la ansiedad, pero no cedí. Tampoco tengo problemas para dormir, le recordé, sino más bien para levantarme de mi cama en las mañanas, detener mis pensamientos obsesivos o dejar de mirarme autistamente en el espejo.
Pensé en cómo me dejaría el cerebro una tanda de electroshocks.
Si las pastillas azules me habían anormalizado —por cierto, una amiga mía las consume como si fueran complementos nutricionales, dos diarias— la electricidad en el cerebro me desestructuraría para siempre el lenguaje. Supongo que hablaría con meras vocales y consonantes: aaaaaaaaa… oooooooo… lelelelelele…
Teresa tuvo un novio bipolar al que a cada rato le daban electroshocks. Jesús se llamaba el muchacho, o se llama. Cuando se pone muy eufórico puede estar hasta una semana sin dormir, haciendo lo primero que le pasa por la cabeza, a la hora que sea; cosas incomprensibles, digamos que tirarse del muro del malecón a mitad de la madrugada y nadar hasta el primer veril o quitarse la ropa en lugares públicos y treparse a los árboles.
Hace poco me lo encontré en una fiesta de música electrónica, limpio y perfumado. No hacía ni un mes que había salido de Mazorra all included. Lucía flaco. Llevaba unas gafas negras estilo Neo en The Matrix. No se las quitó ni para entrar al baño —lo sé porque coincidimos en la cola.
Tampoco lo vi conversando con nadie, ni bailando. Se quedaba quieto en un punto, aquí o allá, más lejos o cerca de las bocinas, con las manos cruzadas delante o detrás de la espalda, mirando hacia solo Dios sabe dónde. Cualquiera hubiera pensado que era un guardaespaldas, o un imbécil. Sospecho que sería un pésimo usufructuario de los sillones azules de suiza.
Recuerdo que cuando nos conocimos le pregunté qué haces, en plan a qué te dedicas, y él me dijo que detestaba esa pregunta, que por qué la gente se hacía esa pregunta para conocerse, o que por qué debía hacer algo en primer lugar. Al principio no entendí porqué había reaccionado de esa manera. Luego fue que supe. Yo, en su lugar, también hubiera detestado esa pregunta. De hecho, justo ahora la detesto. Cuando me preguntan cómo va tu trabajo, o en qué estás trabajando, siempre digo que me tomé un año de licencia del servicio social porque en mi casa estamos en construcción.
Y ya sabes cómo es esto, aquí construir o hacer reparaciones, porque no es que estamos construyendo una casa nueva, es un trabajo a tiempo completo. Ni con dinero resuelves. El tema del desabastecimiento de materiales en los mercados del Estado le provoca pesadillas a cualquiera. La mitad de las cosas las he comprado en el mercado negro, sobre todo la fontanería, gracias a un contacto que conseguí de gente que saca de los hoteles las pilas, las duchas, las tazas, todo, que si necesitas algo me avisas y te paso el teléfono. Pero los albañiles son muy informales, se emborrachan, llegan tarde o no llegan, hacen chapucerías. Ni pagando una logra un trabajo profesional. ¿Tú conoces a algún albañil? Lo otro es que se creen que porque somos tres mujeres solas pueden venir a abusar de nosotras. Por suerte mi amiga Liliana, que es ingeniera civil, me ayuda muchísimo a revisar lo que hacen, igual mi vecino Octavio, que no es ingeniero pero es hombre y está fuerte, y cuando hay que negociar precios siempre le pido que nos acompañe para impresionar. Sabes que mi casa es una casa gigantesca —dos plantas, seis cuartos, cinco baños, dos garajes— pero imagínate, mi abuela Adelaida no quiere deshacerse de ella. Nació ahí y a estas alturas tiene miedo de cambiar de lugar y no adaptarse. Sí, yo desciendo de una familia de la aristocracia habanera prerrevolucionaria, y también desciendo de una familia de la plebe habanera prerrevolucionaria. Mi madre se crio en un solar en La Habana Vieja, en un cuarto con cinco hermanas, ella la mayor. Pero mi padre era comunista y no creía en las clases sociales, o básicamente, le gustó la negra. Mi madre es una negra bella, no es una intelectual y jamás ha tocado un libro de la biblioteca de mi abuela Adelaida si no es para sacudirlo, pero tiene una sabiduría ancestral. Es un alma iluminada, que ya quisieran muchas intelectuales. A muchos amigos de mi padre les costó entender ese amor, claro, a los imbéciles. Yo no saqué esa luz de mi mamá, mi hermano sí, por eso vive en Europa y se gana la vida bailando. Yo salí a mi papá, toda esta locura la saqué de él y de mi abuela Adelaida, por eso intenté dedicarme a decir la verdad en este país. Ahora arreglamos la casa y comemos con el dinero que mi hermano manda.
Por otro lado está el subdesarrollo. Si le cuentas a alguien que estás deprimida, te atiendes en un hospital de día y tomas antidepresivos, lo más probable es que te mire como si le hubieras contado que estrangulaste a tu madre con un alambre de púas, luego la descuartizaste, luego arrojaste los restos a la Bahía de La Habana y luego te sentaste a mirar la telenovela brasileña sin haber limpiado antes la bañadera. La gente es muy prejuiciosa con las enfermedades mentales, porque la gente es muy ignorante primero que todo. Es por culpa del maldito subdesarrollo o de esa mezcla aun peor de subdesarrollo con comunismo. Nadie puede mostrar abiertamente sus debilidades, sus miedos, sus infiernos, porque se supone que seamos fuertes, viriles, cabrones, inquebrantables, valientes, vanguardias nacionales… Mujeres y hombres nuevos recontranuevos. Y las mujeres y hombres nuevos recontranuevos no se deprimen.
¡Somos felices aquí! ¡Pinga! La depresión es un rezago pequeñoburgués, al igual que la psicología, la psiquiatría, los hospitales de día, los antidepresivos, los ansiolíticos… Todos esos deprimidos, empezando por el tal Jesús, lo único que quieren es llamar la atención. ¿No se dan cuenta? Partida de excéntricos, vagos, blandengues, parásitos es lo que son. Con par de pescozones bien sonaos seguro se les quitaba toda la bobería esa. MA-NO DU-RA. MA-NO DU-RA. ¡¿Cuándo se ha visto que alguien deje de trabajar un año por depresión?! Imagínate si en los sesenta los revolucionarios se hubieran deprimido y se hubieran tomado un año para hacer terapia. ¡Este país no sería lo que es hoy! A cortar marabú los mandaría a todos, a mujeres y a hombres, a que les diera bastante sol en la cabeza, hasta que no pensaran en nada, y tú ibas a ver cómo en un mes yo disminuía el consumo de electricidad en Mazorra y el calentamiento global en el planeta.
Hombres casados todos, muy mayores, con los que no hay compromisos, ni expectativas, ni futuro. Mientras ellos permanezcan casados, yo permanezco soltera. Veinte, veinticinco, hasta treinta años mayores. ¿Cree que sea un modus operandi? Me gusta de ellos la manera en que me tratan, como si yo fuera un lujo que casi nunca pueden permitirse, que nunca van a permitirse, pero que por unas horas juegan a que se lo permiten. Y me perdonan o me excusan todo por mi edad. Ahora mismo amo a seis. Uno vive en Estados Unidos, otro en España, otro en Austria, otro en Francia, otro en México, y otro aquí. Hasta ahora sus viajes nunca han coincidido, aunque cuando vienen tampoco pasan todo el tiempo conmigo, ni todos vienen todos los años. Y el de aquí, bueno, lo entiende. Son hombres civilizados y sabemos el lugar que cada quien ocupa. Nadie engaña a nadie. No, ninguno de los que vive afuera es extranjero, el único extranjero es el que vive aquí. Es uruguayo. Sí, al principio me ponía triste. Los hombres casados casi nunca se pueden quedar a dormir contigo. Y no hay peor soledad que la de quedarse sola en una cama de madrugada, después de hacer el amor con alguien, y saber que esa persona se fue a dormir al lado de otra. Pero ya no me importa, o me acostumbré al dolor, o a esa soledad, no sé. Mi padre no tiene nada qué ver con esto. Mi padre murió de cáncer cuando yo era niña. No, no es cierto eso de que se lo comieran los tiburones intentando emigrar en un bote de remos, cómo cree. Mi padre era un hombre integradísimo a este proceso, era un enemigo acérrimo del imperialismo. Peleó en Angola y murió en Angola. Mi mamá siempre dice que de Angola no viró el mismo hombre que se fue. No, tampoco esto es verdad. A mi padre lo fusilaron por traidor. Manejaba información clasificada y se la vendió al enemigo para poder reparar el techo de mi casa. El techo de mi casa fue financiado por la CIA. Mi padre dio la vida por su familia, su familia era su patria y su revolución. No, no me crea. Es que me entretiene contar varias versiones de la muerte de mi padre, nada más, y quiero que note mi sentido del humor. ¿Nota mi sentido del humor? Sí, volvamos a los hombres mayores. ¿Mi hermano? No, no, tampoco. No estoy intentando cubrir sus ausencias. Es solo que no sintonizo con los hombres de mi edad. Los hombres de mi edad no están volviendo de ninguna parte, ni siquiera saben qué rumbo tomar. ¿Me entiende? Yo tampoco estoy volviendo de ninguna parte, pero sí sé, o sabía hasta hace poco, qué rumbo tomar. Yo creía que las cosas podían ser distintas, que se podía ser libre. A Aurelio, el de Estados Unidos, le encantaba eso de mí. Luego le tocó consolarme. No, no desistí rápido. Enfermé, que es distinto. Y si sigo insistiendo voy a enloquecer. Solo hay dos maneras de sobrevivir: o te vuelves mediocre o te vuelves cínica. Supongo que me faltó talento para cualquiera de las dos maneras.
En la sala de emergencia de psiquiatría del Hospital Calixto García, debajo de dos cuadros de los dos innombrables, hay un banco de aluminio. En el banco de aluminio hay una pordiosera o un borracha o un loca, o alguien que es todo eso a la vez. La mujer duerme. Apesta y duerme. Algo fuerte debieron haberle inyectado. Justo al frente, en otro banco, estoy sentada yo. Yo no apesto ni duermo. Yo la miro y me pregunto cómo vine a parar aquí, al mismo lugar que esa mujer, y pienso también en la posibilidad de que en veinte años sea yo la pordiosera, la borracha, la loca, que duerme drogada en un banco de aluminio de cualquier sala de emergencias de psiquiatría, debajo de dos cuadros de los dos innombrables, mientras una muchacha deprimida me mira y se pregunta cómo fue a parar a allí, al mismo lugar que yo, y piensa también en la posibilidad de que en veinte años sea ella la pordiosera, la borracha, la loca, que duerme drogada en un banco de aluminio de cualquier sala de emergencias de psiquiatría, debajo de dos cuadros de los dos innombrables, mientras una muchacha deprimida la mira y se pregunta cómo fue a parar a allí, al mismo lugar que ella, y piensa también en la posibilidad de que en veinte años sea ella la pordiosera, la borracha, la loca, que duerme drogada en un banco de aluminio de cualquier sala de emergencias de psiquiatría, debajo de dos cuadros de los dos innombrables, mientras una muchacha deprimida la mira y se pregunta cómo fue a parar a allí, al mismo lugar que… Siempre, debajo de los cuadros de los dos innombrables.
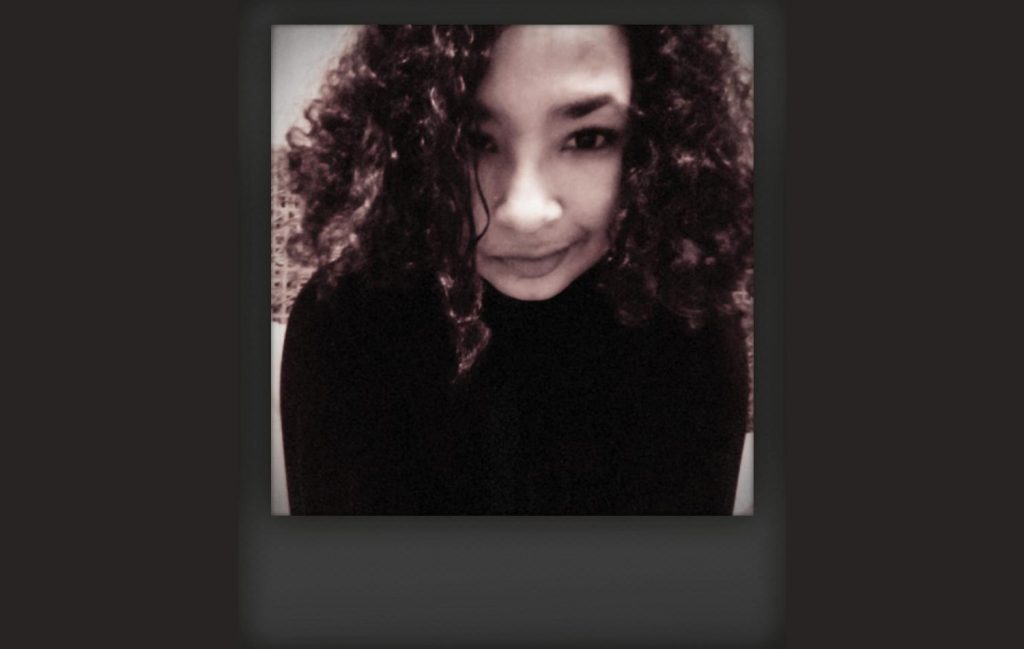
Maielis González Fernández
En mi novela hay una mujer que se llama Fiorella. Se llama Fiorella porque nació en el Río de la Plata y su ascendencia es italiana, pues nadie se llama Fiorella donde yo vivo. Fiorella es artista, o quiere serlo, solo que no sabe cómo expresar el arte que cree contener en su interior.











