Detour en el sexódromo
🙂
Mi primera orgía fue con los otros fiñes del barrio una tarde de los años 90. Entre todos improvisamos una cama en el suelo con lajas de piedra Jaimanitas y nos tapamos con unos ripios de mosquiteros, que nuestros padres usaban para cubrir la jaula de los pollos por la noche. De esa forma ningún vecino podía vernos jugar con nuestros genitales a través de las celosías del edificio.
Recuerdo que nos cubrimos hasta los hombros, porque en esa época estaba de moda la “guerra biológica del Imperialismo Yanqui contra Cuba”, y en un matutino extraordinario de Mártires de Barbados (ese era el nombre de mi escuela primaria), nos advirtieron que: “aunque el Thrips Palmi ataca fundamentalmente a los cultivos de frijol, papa y pimiento, es un devorador polífago”; es decir, de apetito insaciable, por lo que debíamos ponernos a buen recaudo.
Si no desvarío —como cuando juré haber visto un OVNI— para mí el Thrips Palmi no era un insecto, sino telarañas minúsculas que caían del cielo, mientras jugábamos con nuestra voraz libido infantil debajo de aquellas mantas.
De haber sido mis compinches, hombres y mujeres de letras a los 11 años, me habrían bautizado entonces como “el Pasolini de Vueltabajo” o “el mayordomo del goce insular”, por mi habilidad de ponerlos en fila, con el pretexto de una fantasía cualquiera en pos del bienestar colectivo. La más recurrente de todas las ficciones era el turno médico: “A ver mamá, ¿qué es lo que se siente el niño?”. Y ahí mismo nos toqueteábamos hasta que desparecían los fingidos síntomas.
Algo similar ocurría en las áreas verdes de Mártires de Barbados cuando faltaba el profesor de Educación Física. Uno de los camajanes del grupo (más parecido a un velociraptor), inventó un juego diabólico y sexista en el que las hembras se mandaban a correr y los varones les caímos detrás como una jauría de lobos hambrientos. Así fui testigo de aquellas violaciones simbólicas al aire libre, aunque nadie se quejaba de semejante retozo. Éramos unos libertinos, monstruos demasiado precoces. Para nosotros, intimidad y muchedumbre eran sinónimos perfectos.
:):)
La primera vez que me masturbé lo hice dentro de una cisterna —con agua— pero justo en el momento del clímax se asoma mi abuela comunista, y del susto, dejó caer un cubo de zinc galvanizado sobre mi cabeza. Así de traumática fue mi primera eyaculación. Desde entonces, cada vez que estoy cerca de venirme, me llega el recuerdo del cubo como un proyectil. Eso no le pasó ni a la pelúa creepy que sale del pozo en El anillo, la movie japonesa de terror.
A mí no me gustan los pelos, me dan fatiga. Pienso que los amantes de los pelos están a un paso de la zoofilia. Nada mejor que comerse un culo depilado y terso, servido como un flan de leche condensada. Ahora pensarán que cambié las sábanas por manteles, el quirófano por la cocina, pero me da igual. Cuando se habla de sexo, se habla de todo, y viceversa.
Años después, en las duchas del preuniversitario, Yerandis alias Yerro, también Cartabón —lo bautizamos así por el tamaño mortífero de su pinga made in San Juan y Martínez, y porque era campeón en concursos de matemáticas—convocó a otros varones del albergue a echar una competencia para ver quién se venía más rápido, en una suerte de circle jerk. Cada uno ocuparía una ducha y el que diera el primer grito, ganaba.
Los hombres heterosexuales a veces me dan lástima, ni siquiera sospechan que la brevedad los hace inservibles, no triunfadores. No obstante, esa anécdota todavía me enciende de un modo raro y caprichoso.
:):):)
Cuando vivía en Cuba —desde mi ingenuidad tercermundista— quería emigrar para hacer carrera como actor porno, porque siempre oí decir que “todos los actores porno manejan un auto descapotable”. Cuando logré salir por primera vez del país, me tropecé en un bar gay de Guadalajara con Bruce LaBruce y Mathew Camp; quien por ese entonces tenía menos tatuajes, pero estaba bueno como un yunque, con su piel blanquísima y esos ojos de gato pidiendo leche a deshora. Todavía hoy me desvelo repasando —una y otra vez— su perfil de Instagram con 605k followers, miro nuestra foto juntos de hace 5 años y me lamento por no haber tenido nunca un six pack ni el coraje para hacerme un mísero tatuaje; pero el Comunismo nos enseña temprano que solo hay dos caminos: ser estrella o víctima.
Para ser actor porno no hay que graduarse de Harvard ni hablar 16 idiomas. Con machucar unos cuantos foc, llea, beibi, puedes dar la talla, aunque seas nativo de Turkmenistán. Pero hay otros requisitos. No basta con la aptitud o la experiencia. Hay que tener mentalidad de entrepreneur para sacarle una fortuna en dólares a cada gota de sudor que salga de tu cuerpo.
Una vez, curioseando en páginas de casting para películas triple equis, supe que te exigen enviar un demo (selección de videos caseros como registro de tu potencial depredador y seminífero). ¿En qué cabeza cabe que pudiera tener yo semejante videoteca en un celular Nokia, que se había desarmado por piezas una vez que cayó por las escaleras del tercer piso, como les sucede a las putas en las telenovelas mexicanas? Todas esas imágenes, esos videos posibles, están aquí en mi cabeza y los usaré hasta que se gaste el último recuerdo.
Luego me convencí de que estar singando durante 8 horas o pretender que lo haces, haciéndolo —bajo el calor de unos bombillos infernales, lavándote el culo y tomando pastillas para tenerla dura (ojo, ninguna erección espontánea sobrevive una quinceava parte de la jornada laboral)— debe ser el oficio más extenuante del mundo. Para llegar después a tu mansión y tener que soportar los reclamos de tu pareja (si la tienes) como si uno fuera un semental con próstata de acero. Imagino también lo difícil que es conseguir un cum shot perfecto, abundante y generoso, si no estás de humor, no te gusta tu sex partner o te irrita la decoración kitsch del set de filmación. Así de fácil se desmoronan algunos sueños.
Y pensar que una vez casi pierdo mi puesto de profesor universitario, porque un vecino de la calle O’Reilly vio —a través de los cristales de mi oficina— cuando le mostraba a un colega la secuencia inicial de Anticristo de Lars von Trier; película con la cual había inaugurado recientemente mi primer cineclub. Aquel cederista reprimido, escandalizado ante el tamaño descomunal de la pinga de Willem Dafoe entrando en el bollo desparramado de Charlotte Gainsbourg, me denunció con el oficial de seguridad del edificio, dizque “por estar distribuyendo pornografía entre los estudiantes”. Él nunca se percató de que la escena era en blanco y negro, en slow motion y de que en el background sonaba Lascia Ch’io Pianga de George Frideric Handel. Qué iba a saber ese infeliz adoctrinado y “combativo ante lo mal hecho”, lo que es la artisticidad o que yo era un hombre medianamente culto, que había defendido —sin escándalos— una tesis en Historia del Arte sobre la desnudez cinematográfica.
Hasta el Decano supo del incidente y pidió que me amonestaran en público en una reunión del sindicato. Nadie me pidió disculpas por el malentendido, a pesar de encontrar mi computadora “libre de todo mal”. El claustro entero asumió que yo era un depravado, falócrata, erotómano, gay, y por ende, culpable. Cómo explicarle al rebaño —esa turba de milicianos adormecidos por los mugidos fervorosos de Sara González— que una pinga no es siempre una pinga, o parafraseando a René Magritte, ce n’est pas un pingón. Que el falo es una noción cultural abstracta, vastísima. Pero entiendo los espasmos de mi delator ante los genitales escultóricos de Dafoe. Si todos los feos la tuvieran así de grande, hasta yo habría estudiado veterinaria.
:):):):)
Llevo 10 años escribiendo un libro sobre sexo, pero no lo termino porque cada vez que adelanto un párrafo me llegan notificaciones de Grindr (ese escaparate virtual de órganos genitales y cazadores furtivos), ahí mismo me disocio.
Por mi estudio de Flagler Street desfilan veinteañeros, estudiantes de FIU, acróbatas, choferes de Uber, presuntos modelos de Instagram. Todos tienen en común, además de ser gender fluid, non binary o cis men: una mochila repleta de juguetes. No me explico cómo los millennials pueden distraerse tanto con la tecnología. Mira que sustituir un buen pedazo de carne por un vibrador fosforescente, un butt plug de goma o un ramillete de bolas chinas. Aunque para ser franco, prefiero esa adoración a la prótesis que la estupidez de pasar 24 horas frente a un Xbox, jugando Plants vs. Zombies.
Tampoco ayuda que, por lo general, escribo desnudo, sentado en una silla de madera oscura, que hace contraste con mis nalgas blancas, marcadas por el sol de South Beach. Ahí es cuando aprovecho y me hago selfies desde todos los ángulos, pues como vivo solo y no tengo espejos de la cintura para abajo, debo esforzarme para conseguir una mejor idea de mí mismo. Aunque no lo crean, ese narcisismo ermitaño me ha dado tortícolis.
Pero tengo un fetiche: lencería china y barata, delivered by Amazon Prime. El día que me mude, necesitaré un walking closet solo para organizar, creativamente, mi colección de jockstraps, thongs y bikinis for men. Ya nunca más podré usar un bóxer, aunque hace poco compré unos underwears de Calvin Klein, pues mi abuela comunista —que vive con un pie en las reuniones del núcleo del Partido o la panadería, y el otro en el crematorio— se la pasa diciendo que debemos tener siempre un blúmer decente a mano por si caemos en un hospital. Qué manía de querer preverlo todo como si la vida fuera un calvario que acecha detrás de la puerta.
Volviendo al tema de mi libro sobre sexo. Se trata de una novela de actualidad (un híbrido entre ensayo, ficción y crónica roja), pero escrita con paciencia cinematográfica, por si llega a convertirse en bestseller que sea más fácil adaptarla a la pantalla grande.
Luukas y Andoni son una pareja gay que vive en Helsinki. Una mañana, el primero sale de viaje a un congreso en Estambul, olvidando su laptop en casa. Cuando el otro despierta, se da cuenta del olvido e intenta llamar a su esposo, pero al parecer este ya había puesto su celular en modo avión. Andoni logra acceder a la computadora y encuentra una carpeta con el nombre Päiväkirja, que significa “diario” en finés. Allí descubre que Luukas estaba obsesionado con el sexo en grupo y había mantenido ese estilo de vida oculto por más de 12 años.
Entre narraciones cada vez más sórdidas y humillantes —con citas a Platón, el Marqués de Sade, Foucault y Baudrillard— lágrimas en los ojos y recuerdos de sus tiempos felices, Andoni empieza a conocer, mediante la lectura, el lado oscuro del hombre de su vida, que ha tardado mucho en dar noticias. Pasan las horas y los días y su angustia crece, hasta que decide hurgar en el email de Luukas e imprimir su itinerario de viaje para salir a buscarlo.
En realidad su destino original era Chechenia, donde al parecer le esperaban para un ritual de iniciación, en una de esas orgías rurales, extrañísimas. Con tres días de diferencia, ya en suelo ruso, Andoni consigue una pista de su esposo, quien fuera visto por última vez en un bar de Argun, donde le pusieron una emboscada, siendo arrastrado a la fuerza hasta un campo de concentración para homosexuales.
Este libro —que estoy seguro será también una película— va a ser una mezcla de romance y tragedia, de thriller erótico y panfleto existencialista, una historia despingante entre Arabian Nights, Eyes Wide Shut, A Single Man y Call me By Your Name; en la misma medida que este relato de autoficción se iba pareciendo a Las edades de Lulú, de Bigas Luna, pero como empecé a hablar de filología, les jodí a todos el orgasmo. Quizás, lean mi novela —algún día— por curiosidad o morbo, pero saben que al final todo será tristísimo.
Discretoactivo has sent you a private message.
🙁

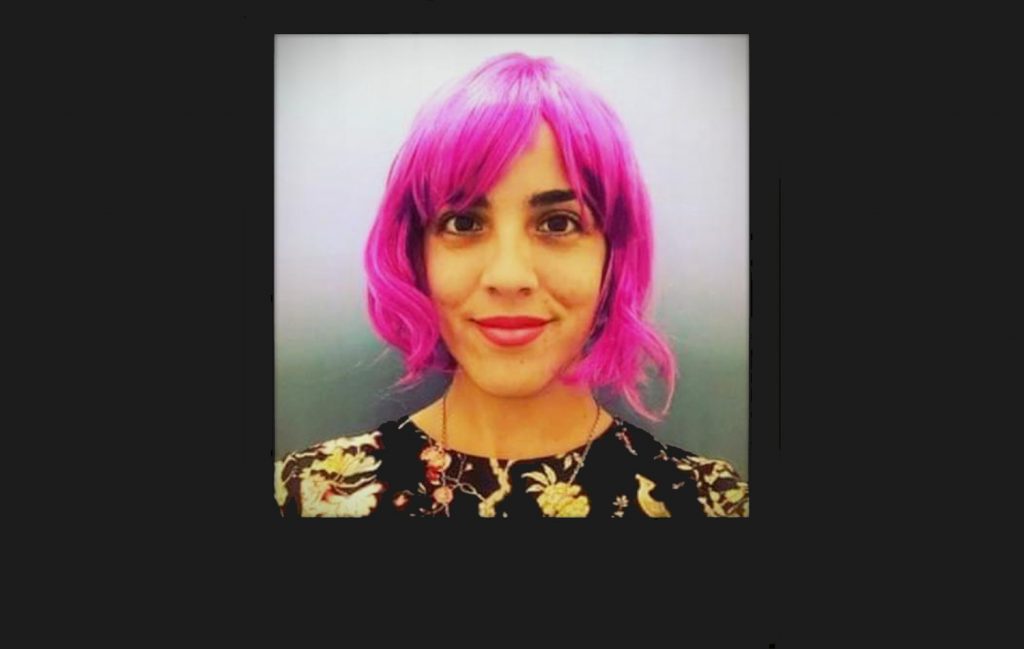
Mónica Baró Sánchez
Todavía no he conocido a un hombre que se resista a un dedo bien metido en el momento exacto. Porque esa es la clave: detectar el cuándo. Y, por supuesto, haberse cortado a rente la uña del dedo que se pretenda emplear, y la del dedo de al lado, por si acaso.

















