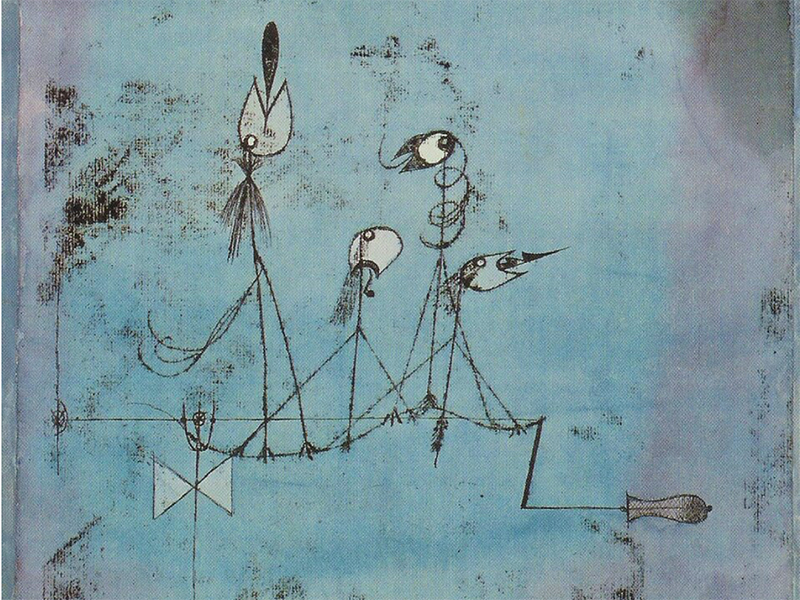Dulce María Loynaz.
Por toda América Latina hay ríos, haciendas, calles, barrios y pueblos llamados Salsipuedes, que significa “Sal si puedes”. El lugar original que llevó este nombre podría ser un afluente del Río Negro, en Uruguay, donde, en 1831, el ejército del presidente Fructuoso Rivera capturó a los pocos miembros del pueblo charrúa que habían sobrevivido a la campaña genocida de Salsipuedes. El río siguió fluyendo después de aquel momento de terror, llevando consigo la huella de la sangre y el despojo dentro de un nombre que con el tiempo la gente llegaría a cantar con dulce nostalgia: en 1948, el director colombiano Lucho Bermúdez lo convirtió en una canción popular, “Salsipuedes, tierra de amor”.
Es la versión de Celia Cruz la que resonaba en mis oídos mientras leía Absolute Solitude, las recientes traducciones de James O’Connor de la poeta cubana Dulce María Loynaz, fallecida hace veinte años. Tanto Cruz como Loynaz fueron grandes figuras del arte cubano del siglo XX cuyas carreras quedaron alteradas para siempre por la Revolución. En julio de 1960, Cruz y su banda, La Sonora Matancera, decidieron permanecer en el extranjero mientras estaban de gira en México, y Fidel Castro, resentido, nunca les permitió volver a entrar al país, ni siquiera para el funeral del padre de Cruz. Aun así, ella seguiría siendo La Guarachera de Cuba, siempre identificada con la isla que dejó atrás.
En contraste, Dulce María Loynaz permaneció en Cuba, en lo que los especialistas denominan un “exilio interior”. Dejó de escribir y publicar su poesía y rara vez salía de la mansión familiar en el Vedado, en La Habana. “Quiero vivir en Salsipuedes”, canta Cruz: “Quiero vivir en Sal si puedes”.
¿Qué significa quedarse sin quedarse, o irse sin irse? Son preguntas de una persona migrante, o de quien quisiera migrar. En la obra de Loynaz adquieren un tono ampliamente existencial, cuyos poemas en prosa suelen describirse como apolíticos. El Poema XC, publicado por primera vez en España en su colección de 1953, “Poemas sin nombre”, ofrece una idea de su misterioso clima mental:
Las lluvias me desplazan sin disgregarme, el viento me empuja sin
romper mi contorno, mi identidad; sigo siendo yo misma, pero
perdiéndome constantemente de mi centro. O de lo que yo creía mi
centro… O de los que no será mi centro nunca…
Tendemos a asumir que la poesía política declara su compromiso con el aquí y el ahora. Loynaz nos deja a la deriva, optando por un vocabulario elemental de lluvias, vientos, ríos, olas, alas y estrellas. Sus poemas no hacen referencia alguna a escenas, figuras o acontecimientos de la historia cubana, ni remota ni reciente. En cambio, avanzan sobre una corriente circular. Siembran la duda respecto al poder del movimiento hacia adelante para hacer surgir una realidad nueva.
En otros momentos de Poemas sin nombre, es “prisionera de un cauce sin sentido”; escribe: “Podríamos caminar hasta mañana y no llegar a ningún sitio”. A veces, Loynaz parece imaginar que su propia escritura podría devolver vitalidad a lo que ha quedado atrás por el paso del tiempo: “No es mi agua para los nuevos brotes: lo que estoy regando es el gajo seco”. Más a menudo, sin embargo, como en el Poema CXIV, se imagina a sí misma entre lo abandonado:
El mundo entero se me ha quedado vacío, dejado por los hombres
que se olvidaron de llevarme.
Sola estoy en esta vasta tierra, sin más compañía que los animales
que tampoco los hombres necesitan, que los árboles que no creen
necesitar.
Y mañana, cuando les falte el canto de la alondra o el perfume de
la rosa, se acordarán de que hubo una
Aquí, su ansiedad abstracta adquiere un filo más agudo, uno que llegaría a experimentar aún con mayor intensidad después de la Revolución: ¿Tan enterrada tengo la dulzura que necesitas sajarme por todos lados para encontrarla?”.
Aunque Loynaz predijo que serían los “hombres”, específicamente, los agentes de su abandono, comenzó su vida bendecida por los patriarcas de su país. Nació en 1902, el año en que Cuba arrebató la soberanía a España. Su padre, Enrique Loynaz del Castillo, fue una figura célebre de la Guerra de Independencia; luchó junto a su amigo José Martí.
La familia Loynaz no solo era patriótica, sino también acaudalada: lámparas de araña, pavos reales blancos, tutores privados, viajes alrededor del mundo. En las décadas de 1930 y 1940, la casa palaciega de la familia era un centro de reunión para los grandes escritores del mundo hispanohablante, entre ellos Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca y Gabriela Mistral.
Enrique Loynaz alentó el talento poético de su primogénita y envió sus textos al periódico más importante de La Habana, La Nación, que publicó dos poemas suyos, “Vesperal” e “Invierno”, cuando apenas tenía diecisiete años.
Aunque tuvo dificultades para encontrar éxito con su primer libro en Cuba, encontró un público en España en los años cincuenta, donde se publicaron sus siguientes cinco libros con gran reconocimiento en todo el mundo hispanohablante. Juan Ramón Jiménez elogió la “ironía mística” de “Ofelia Loynaz la Sutil”. La modernista uruguaya Juana de Ibarbourou la bautizó como “la primera mujer de América”. La gran estrella mexicana María Félix llegó a considerar interpretar el papel principal en una adaptación cinematográfica de Jardín, la única novela de la poeta.
Cuando llegó la Revolución, en 1959, es posible que Loynaz haya sido encarcelada brevemente. O’Connor cita una conversación con una amiga íntima de Loynaz para respaldar esta afirmación, difícil de confirmar mientras el Estado cubano mantenga en reserva sus archivos sobre disidentes. Como mínimo, sabemos que Loynaz fue acusada de apoyar a Batista, el dictador derrocado, y que las ediciones españolas de sus libros fueron retiradas de la Biblioteca Nacional de Cuba.
Aunque su origen de clase y su negativa a unirse al Partido Comunista bastaban para señalarla como posible traidora, la radical interioridad de su obra también constituía una amenaza implícita para la ideología de los primeros tiempos de la Revolución. En el Poema LXXXVI, Loynaz, dirigiéndose a un amante, escribe: “Perdóname por todo lo que puedo retener aun siendo tuyo”; el verso presenta el alma de la poeta como una riqueza acaparada —la propiedad privada por excelencia—. Pero en toda su obra, Loynaz distingue la privacidad espiritual de las posesiones materiales: en el Poema II, “Yo dejo mi palabra… no es un arca de codicia”. Y en el poema que da título a las traducciones de O’Connor, escribe: “Muchas cosas me dieron en el mundo: sólo es mía la pura soledad”. Si es codiciosa, solo lo es de su propia mente.
Pasarían treinta años antes de que la caída de la Unión Soviética aflojara los criterios estéticos del régimen cubano lo suficiente como para permitir un renovado interés por la obra de Loynaz. La mayoría de sus libros solo se publicaron en la isla después de que recibiera el Premio Cervantes en 1992, el mayor galardón literario de la lengua española. Para entonces tenía noventa años, y no estaba en condiciones de disfrutar plenamente de su repentina fama, aunque sí recibió un flujo constante de peregrinos literarios en su casa, siempre a las cinco de la tarde.
Pero incluso después de su muerte, en 1997, esta recuperación ha seguido siendo ambivalente. En 2003, el gobierno cubano allanó la Biblioteca Dulce María Loynaz y confiscó más de mil libros como parte de una campaña más amplia para eliminar bibliotecas independientes que operaban fuera del control del Estado. Dos años después, su antigua casa fue minuciosamente restaurada a partir de fotografías antiguas y transformada en un museo, el Centro Cultural Dulce María Loynaz. Quien visite La Habana puede todavía ver el patio con su imponente estatua de piedra de una mujer decapitada y, en el jardín, un silencio que no puede dejar de oírse.
¿Es justificable leer su obra —la inmensa mayoría escrita antes de la Revolución— a la luz de su vida posterior a 1959? En un nivel, hacerlo es claramente anacrónico; sin embargo, hay una nitidez inquietante en su visión del exilio interior:
Y aún deja el nuevo amo que me engañe, aún deja que yo vea, sin
haberse cambiado de sus puestos, el aire, la luz, los horizontes que
eran míos y donde ahora huyo sin huir, muerdo sin morder, espero
sin saber qué van a hacer conmigo.
La crítica cubana Zaida Capote Cruz ha escrito que Loynaz se silenció “por rasgos propios de su carácter”. Pero, hacia los años ochenta, la propia Loynaz era tajante al respecto; en una carta dirigida al también crítico cubano Aldo Martínez Malo, se negó a aportar información para una biografía propuesta: “Mi propio país me silenció por más de veinte años. ¿Cómo fingir ahora que todo ha cambiado cuando estoy más cerca de la muerte que de la vida?”. No parece correcto considerar sus poemas como ajenos a la historia, dado que su itinerario ha estado tan estrechamente entrelazado con nuestros siglos hemisféricos de revoluciones, golpes de Estado y embargos nacionales e internacionales.
Pero ¿dentro de qué historia vive su obra? “La poesía es tránsito”, escribió Loynaz en una conferencia de 1950 sobre su propio proceso creativo. Su patrón de publicación expulsaba reiteradamente su escritura de su momento de composición y la situaba en nuevos contextos: poemas escritos en los años veinte no se publicaron hasta 1938; la novela que terminó en 1935 no apareció hasta 1951, y no se publicó en Cuba hasta 1994.
En vida, Loynaz lamentó en ocasiones estos desencuentros generacionales: “Sabes, es triste volver a empezar con gente que no existía cuando yo existía”. Su duelo puede ser contagioso. Me cuento entre las lloronas del Poema CIX: “las mujeres / lloraron por las mujeres muertas que no me habían conocido como / si lloraran por ellas mismas”. Resulta reparador oírla junto a Celia Cruz, tarareando mientras leo, afinando canales paralelos hasta que armonizan.
Ahora más personas pueden leer sus poemas en Estados Unidos, en un momento en que pareció, brevemente, que las relaciones entre el país de Loynaz y este podrían deshelarse. La política estadounidense hacia Cuba ha tenido también su parte en asfixiar el rico y legendario intercambio cultural entre los pueblos migrantes de las Américas. La desaparición de Loynaz está marcada por la trayectoria singular de la historia cubana, pero está lejos de ser la única escritora que, tras ser ampliamente celebrada, cayó en una oscuridad casi total durante un tiempo. Tales desapariciones suelen comenzar de manera deliberada y poco a poco llegan a parecer el estado natural de las cosas. Dulce María Loynaz me recuerda preguntar, con insistencia: “¿Qué flores corté jugando que no las veo?”.
* Sobre la autora:
Carina del Valle Schorske, traductora de literatura puertorriqueña y escritora, recibió una Whiting Creative Nonfiction Grant en 2020 y un National Magazine Award en 2022.
* Artículo original: “The Internal Exile of Dulce María Loynaz”. Traducción: ‘Hypermedia Magazine’.