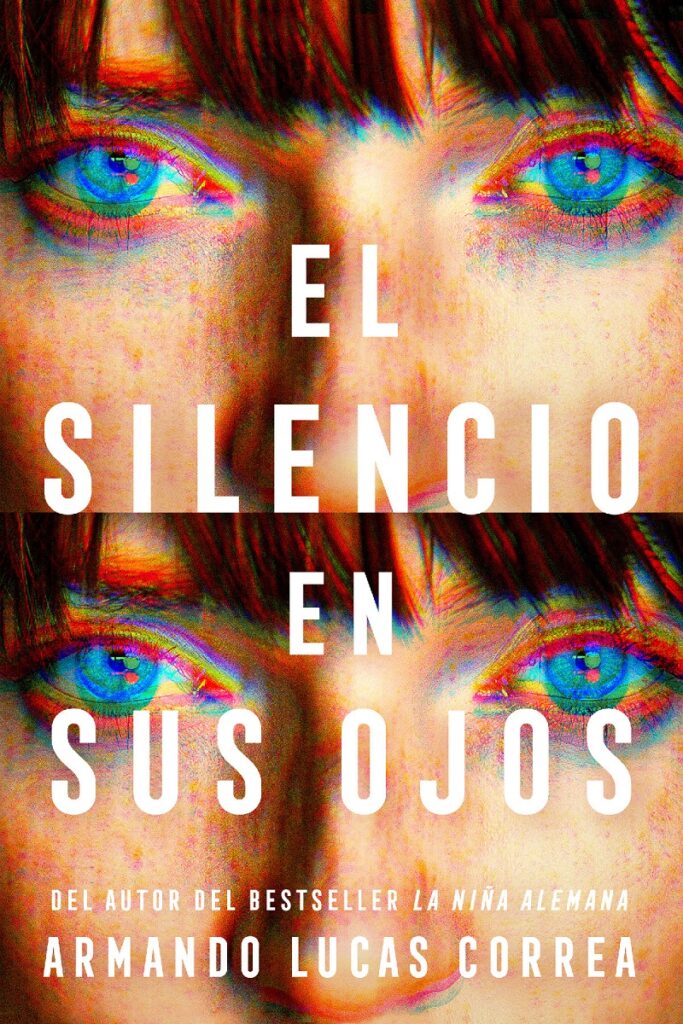‘Hypermedia Magazine’ reproduce en exclusiva el capítulo 1 de la novela ‘El silencio en sus ojos’, gracias a la autorización de su autor Armando Lucas Correa y la editorial Vintage Español de Penguin Random House.
El día que cumplí ocho años, el mundo se detuvo. El rostro de mi madre se convirtió en una mueca de dolor. El de mi padre se esfumó para siempre.
Han pasado dos décadas desde entonces; mi madre murió el día que yo cumplí veintiocho años. Ahora no es más que un puñado de cenizas confinado en una urna de cristal y yace en un mausoleo de mármol.
Debo haber olvidado mi bastón blanco en el auto, así que camino apoyada del brazo de Antonia, que ha estado a mi lado desde el día en que nací. A los ojos de los demás, soy una ciega, pero yo puedo percibir más de lo que ellos se imaginan.
Dejamos atrás el cementerio, al que no pensaba regresar. Como mi madre me aseguraba a menudo en sus últimos días, no estará sola, sino acompañada de cientos de miles de almas, en una parcela cercana a las avenidas Heather y Fir, escuchando día y noche “Blue in Green”. Ha llegado el momento de valerme por mí misma.
Conozco de memoria las avenidas del cementerio, los números de las parcelas, las hileras de bóvedas y las esculturas de ángeles cabizbajos que parecen bailarinas exhaustas. He visitado el mausoleo de la familia Thomas con mi madre en más de una ocasión. Mi padre descansa allí también.
Una década después de su fallecimiento, mamá y yo emprendimos la restauración del panteón, como si intuyera que otra muerte estuviese a punto de ser anunciada. Nunca supe para cuál de las dos estaba preparando el nicho. En aquel entonces, tenía dieciocho años y la esperanza de que mis días de oscuridad llegaran a su fin. Me equivoqué.
Hay un corto trayecto en coche desde Woodlawn, el cementerio amurallado del Bronx, hasta la casa que Antonia comparte con Alejo, su marido.
—Estarás bien, Leah —me tranquiliza Antonia mientras cierra la puerta del coche—. Te veré mañana. Te quiero.
El conductor continúa por la autopista, con el río Hudson a la derecha al entrar en Manhattan. En unos minutos estaré en Morningside Drive, en la entrada de ladrillos del Mont Cenis, el viejo edificio cubierto de hiedra donde vivo. Empiezo a contar las calles, los semáforos, las esquinas que conducen al apartamento que es mi refugio, mi isla dentro de otra isla. Unos minutos antes de llegar, ordeno la cena por teléfono.
Cuando el coche se detiene, le doy las gracias al conductor, saco el bastón de aluminio doblado, lo extiendo, subo los seis escalones de la entrada y me apresuro hacia el ascensor. No quiero cruzarme con ninguno de mis vecinos ni con Connor, el conserje del edificio. Lo último que quiero escuchar son comentarios amables o condolencias. Terminaría amargada.
Al entrar en el apartamento, me siento invadida por una ola de cansancio fría y densa. En el salón principal, abro las enormes puertas francesas que dan al balcón con vistas al parque de Morningside. Me llega el rumor de la tarde aún suspendida, a lo lejos escucho un relámpago. Una brisa me despeina, pero a mis ojos las hojas de los árboles permanecen inmóviles, como si batallaran contra una fuerza superior.
En la esquina de la avenida, una anciana con un perro mira al pavimento; un hombre lee en el banco bajo la farola de bronce; el guardia de seguridad de la Universidad de Columbia permanece atento como un soldadito de plomo en su garita. Nada se mueve.
Abrumada por el olor de las primeras gotas de lluvia sobre las hojas secas, cierro las puertas. Al otro lado del cristal, la anciana y el hombre han desaparecido; el guardia sigue allí, incólume. Un taxi amarillo se disuelve en la brevedad de un suspiro. Para la mayoría, esas imágenes se olvidan al instante. Para mí, que soy ciega del movimiento, lo que los médicos llaman akinetopsia, permanecen indelebles en mi mente como viejas fotografías.
Cuando era pequeña, mamá y yo compartíamos un ritual de silencio. Nunca alzábamos la voz. Nos sabíamos de memoria los gestos de la otra y cada una percibía hasta el más mínimo murmullo. Mi madre se acostumbró a hablarme sin moverse, con el cuerpo callado. Los códigos del lenguaje se reducían a verbos conjugados como imperativos: siéntate, camina, acuéstate, levántate. Esas eran las órdenes del día.
Ahora busco los tratados sobre la akinetopsia —una palabra derivada del griego que solía recordarme una frase del anime japonés que leía cuando era niña— y junto a los escáneres cerebrales, los resultados de las resonancias magnéticas y los encefalogramas, los tiro al cesto de reciclaje. A todos los he hecho desaparecer.
De pequeña, imaginaba que el cerebro era un enorme gusano que se expandía para crear los distintos lóbulos. Imaginaba el lóbulo occipital, el centro de procesamiento visual, arrugado como una pasa, acorralado por los lóbulos parietales y frontales.
Imaginé cómo mis sentidos del olfato y el oído se imponían a los demás sentidos, que iban perdiendo protagonismo hasta casi desaparecer por completo.
Es el legado de haber pasado dos décadas vigilada por un enorme imán que intentaba leer mi mente y descubrir por qué rechazaba el movimiento. A veces, también fantaseaba con que un caballero de armadura brillante me despertaba con un beso, pero al abrir los ojos, plagados de imágenes estáticas que se cernían sobre mí como un velo, me arrepentía de aquellos sueños que acaban convirtiéndose en pesadillas. Sabía que mi vida no era un cuento de hadas.
Durante meses, los médicos me mantuvieron recluida en un hospital de Boston, donde se dedicaron meticulosamente a investigar la manera en que había decidido, contra mi voluntad, percibir el mundo. Las voces de mi madre y de Antonia se mezclaban con las de los médicos. “Su habla no está afectada. Su sentido del olfato, tampoco. La niña oye muy bien. Perdió la vista”, le dijo Antonia a mamá. “Puede ver un poco”.
Lo único que mis ojos no podían entender era el movimiento. A veces pensaba que todos los que me rodeaban habían muerto. Al principio, los dolores de cabeza esporádicos eran como si alguien me taladrara el cráneo, pero luego fueron desapareciendo a medida que me acostumbraba a ellos. El día que acepté la quietud, dejé de sentirlos.
Antonia no dejaba de preguntarse a dónde había ido a parar la chica alegre y vivaracha que yo había sido. En el hospital, ella y mi madre se sentaban cerca de mi cama y conversaban sobre mí como si, además de ciega, también me hubiese quedado sorda. Un día me di cuenta de que susurraban para que yo no pudiera entenderlas. Pero no sabían que, con el tiempo, mis oídos se habían agudizado.
Ahora, hasta el más leve suspiro o murmullo llegaba a mí con la nitidez con que los elefantes perciben las frecuencias más bajas. Una vez le oí decir a mi madre que mi mirada se iba apagando poco a poco. Empecé a distanciarme de las figuras en movimiento, de las que tenían vida, hasta que los libros se convirtieron en mis únicos amigos. No necesitaba nada más.
Cuando salí del confinamiento, mi madre dedicó su vida a cuidarme, me llevó a innumerables consultas con expertos, buscando desesperada el acto decisivo que me devolviera de mi sueño. Le explicaron que estaba en una especie de coma visual, pero le dejaron claro que el daño cerebral era reversible. Algún día, quizás en un futuro no muy lejano, podría recuperar las veinticuatro imágenes por segundo que el campo visual necesita para percibir el movimiento. Podría.
Mamá se convirtió en mi maestra y aprendí a sumar, restar, multiplicar y dividir fracciones complejas con rapidez sorprendente. Me animó a apasionarme por los mundos lejanos y la historia que podía encontrar en las páginas de los libros. Con la esperanza de que recuperara la capacidad de ver el movimiento, se negó a que el sistema escolar de la ciudad, o mis médicos, me etiquetaran como discapacitada.
Al estar tan dedicada a mí, y como no conocíamos a nadie más con mi enfermedad, su círculo social se redujo. Era hija única, como yo, de padres mayores. Había perdido a su padre cuando tenía veinte años, y su madre falleció poco tiempo después. “Tienes que tener hijos joven”, me decía siempre. “Si no, los dejarás solos a una edad muy temprana, como hicieron mis padres conmigo”.
Nuestras vecinas, la señora Elman y su compañera, Olivia, se convirtieron en nuestra familia, y Antonia, que me ha cuidado desde niña, bendita sea, se quedó como lastre de mi madre. Aunque discrepaban en muchas cosas, formaban un buen equipo.
Antonia colmó el apartamento de estampitas de la mártir cristiana Santa Lucía, a la que, según la leyenda, le habían sacado los ojos. Por las noches, Antonia me contaba historias sobre los sacrificios de la santa y cómo se había convertido en la patrona de los ciegos en una isla italiana muy alejada de Manhattan.
Desde que tengo uso de razón, mi mundo ha girado en torno a mi madre, Antonia, el doctor Allen, la señora Elman y Olivia. Esas son las personas más importantes de mi vida.
Al escuchar el zumbido del intercomunicador, corro a la puerta para saludar al repartidor. No necesito el bastón mientras avanzo por el pasillo con los ojos cerrados. Abro y lo espero envuelta en el olor a sol que siempre le precede. La campanilla del ascensor anuncia su llegada a mi piso y mi corazón empieza a acelerarse.
Sonrío, respiro hondo, y cuando vuelvo a exhalar, ahí está con mi cena el chico con el que sueño cada noche y al que espero cada tarde. Es el chico de la sonrisa amable y la sombra de la barba incipiente, las cejas espesas, las pestañas largas, la frente oculta bajo los rizos rebeldes que siempre acicala al salir del elevador.
Con él delante, mantengo los ojos bien abiertos, porque sé que si los cierro, desaparecerá, dejando tras de sí solo el aura de sol y sudor con que lo recibo cada día. Quiero conservar esa imagen solo para mí.
—Señorita Leah, aquí tiene su pedido —me dice.
Aunque no veo el movimiento de sus labios, cada una de sus palabras es como una caricia.
Estiro la mano derecha y él me coloca la bolsa en la muñeca, asegurándose de que no se deslice. Siento sus dedos tibios en mi antebrazo.
No debo cerrar los ojos. Si lo hago, desaparecerá, como siempre, me digo mientras una ráfaga de aire me agrede las pupilas y la necesidad de parpadear me llena los ojos de lágrimas.
—Llame si necesita algo más. Buenas noches —dice el chico de las tardes.
Escucho sus palabras de despedida y oigo su voz alejarse. Las puertas del ascensor se abren, se cierran y comienza a descender; oigo el timbre cuando llega al vestíbulo. Luego oigo cerrarse la puerta automática y las pisadas del chico que se aleja a toda prisa aunque, según mis ojos, sigue frente a mí, en la puerta de mi casa, envolviéndome con su alegría. Hasta que parpadeo y, cuando vuelvo a abrir los ojos, ha desaparecido.
Camino de vuelta a la cocina, dejo la comida en la meseta de piedra blanca y regreso a las puertas de cristal, pero no miro afuera. Pienso en él observándome desde la acera, todavía sonriéndome a mí, ahora una huérfana.
Y entonces me doy cuenta: por primera vez en mi vida estoy sola en este apartamento lleno de recuerdos. Algunos de ellos, estoy segura, será mejor olvidarlos.
¡Mamá! Quiero gritar, pero no puedo. Ya era hora de que des cansara. Es lo que he estado repitiéndome desde que abandoné el cementerio.
Me alejo de la ventana, soñando que el chico sigue abajo, esperando por una señal mía para invitarlo a pasar.
Pongo la cena sobre la mesa: sopa de tomate, un panecillo, una pera y una tableta de chocolate negro, la mitad de todo lo cual me llevaré a la cama. Los viernes suelo cenar con la señora Elman y Olivia, las ancianas del quinto piso, que son como abuelas para mí, pero hoy me excusé de antemano, sabiendo que regresaría agotada del cementerio. Mamá había dejado muy claro que solo nos quería a Antonia y a mí en su despedida. Se negaba a tener un velatorio de llantos y oraciones. Y así fue.
La habitación de mi madre es ahora mía. Esta noche pienso dormir allí por primera vez, a pesar de una vaga sensación de aprensión que me tiene desorientada. Me preocupa que las alucinaciones, que empezaron cuando era adolescente, regresen. Para prepararme, he convertido el dormitorio en una fortaleza, con murallas de libros que me aíslan del apartamento colindante o de las voces que se filtran del patio interior del edificio.
Durante el día, disfruto la agudeza de mi oído, pero en la noche es una tortura, y con los años la sensibilidad se ha ido acentuando. Por eso, incluso cuando la temperatura está bajo cero, enciendo el aire acondicionado para bloquear cualquier atisbo de sonido exterior.
Al salir el sol, los sonidos se calman. La luz del día amortigua no solo las voces de los vecinos, los llantos de los bebés, los ladridos de los perros y las sirenas de las ambulancias que van y vienen del hospital de la esquina, sino también los sonidos del roce de los cuerpos con los abrigos, los pasos furtivos y la respiración entrecortada del inquilino del primer piso, destinado a morir de un infarto durante sus siestas de mediodía, si es que su apnea puede ser un indicio.
Mi sentido del olfato es otro superpoder, si se le puede llamar así (después de todo, vivo en Nueva York). Cada uno de mis vecinos tiene un olor distinto que soy capaz de detectar en la distancia.
Al entrar al ascensor, puedo saber si el señor Hoffman, que huele a naftalina, ha entrado o salido hace unos minutos, o si los niños del quinto piso han vuelto a jugar con los botones. También sé si el shih tzu de la señora Segal se ha limpiado el hocico mojado en la alfombra, o si la hija adolescente de la señora Stein fumó marihuana la noche anterior.
Me acuesto y miro la enorme columna de libros que mamá me ha dejado. Esta noche estoy absorta en El cuento de un hombre ciego, de un autor japonés del que nunca habíamos escuchado. Mamá encargó en un misterioso sitio web una edición en inglés que tardó más de dos meses en llegar. Desde la primera página quedé fascinada con la historia del masajista invidente en el Japón medieval que se convierte en confidente de una joven noble bella y solitaria.
Me concentro en las palabras y cierro los ojos antes de pasar cada página. Cuando vuelvo a abrirlos, la siguiente está lista. Para mí, leer es un proceso de constante parpadeo. Cierro el libro pasada la medianoche, es hora de escuchar música. Tal vez “Blue In Green”, la melodía favorita de mi madre, pero el sueño me vence.
Un olor me despierta de madrugada. Es una sutil fragancia de bergamota, una combinación de cítricos y té negro. En un segundo, el olor masculino me remonta a un pasado que no puedo definir. Un aroma que me transporta a mi infancia y me aterroriza. Me siento observada. Creo sentir la respiración de alguien.
¿Estoy soñando?
Todavía medio dormida, me pongo a pensar y trato de reconstruir un rostro que se me escapa. La esencia me resulta familiar, pero no pertenece a ninguno de mis vecinos. Es un desconocido. Siento que el hombre se me acerca, el pulso se le acelera, el corazón le galopa con fuerza. ¿Qué debo hacer? ¿Gritar? ¿Encender la luz? Debe ser una pesadilla.
Reconstruyo la rutina que repetí antes de acostarme. No, no dejé abierta la ventana de la escalera de incendios. Estoy segura de que cerré la puerta principal. No hay dinero en efectivo en el apartamento. Entonces, ¿qué podrían querer? ¿Las joyas de mamá? ¿Quizás la laptop? Que se lleven la laptop.
Todas las posibilidades que se me ocurren pasan por mi mente. Alguien podría haberme seguido hasta casa, rastreado mis pasos, pero en ese caso, me habría dado cuenta enseguida. Ese extraño olor que aún no puedo ubicar, una mezcla de bergamota…
Me estremezco. Una corriente de aire frío se cuela bajo las sábanas, recorre mi cuerpo y se posa sobre mis hombros. No puedo dejar de temblar.
Abro los ojos despacio y confirmo que sí, que estoy despierta. Esta presencia —quien sea o lo que sea— no es una pesadilla. Permanezco inmóvil, boca abajo, y me hago la dormida.
Hay un extraño en la habitación.
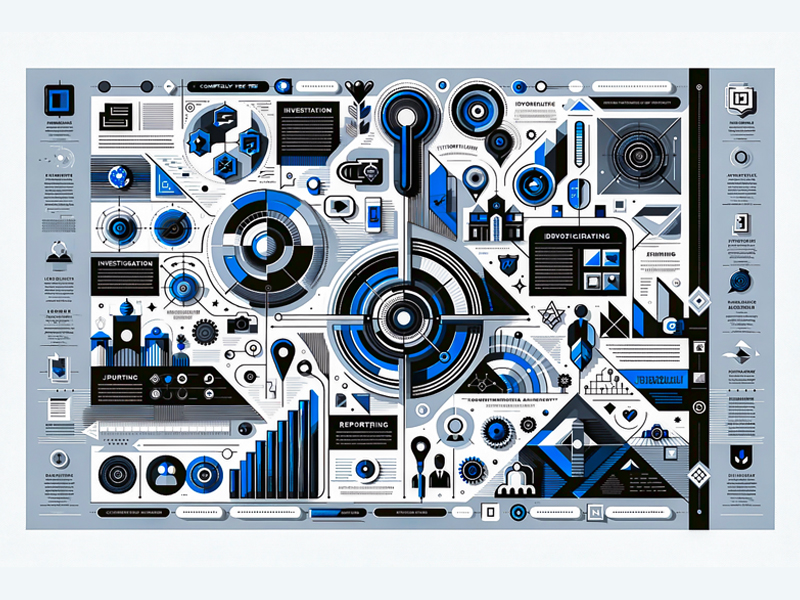
VI Premio de Periodismo “Editorial Hypermedia”
Por Hypermedia
Convocamos el VI Premio de Periodismo “Editorial Hypermedia” en las siguientes categorías y formatos:
Categorías: Reportaje, Análisis, Investigación y Entrevista.
Formatos: Texto escrito, Vídeo y Audio.
Plazo: Desde el 1 de febrero de 2024 y hasta el 30 de abril de 2024.