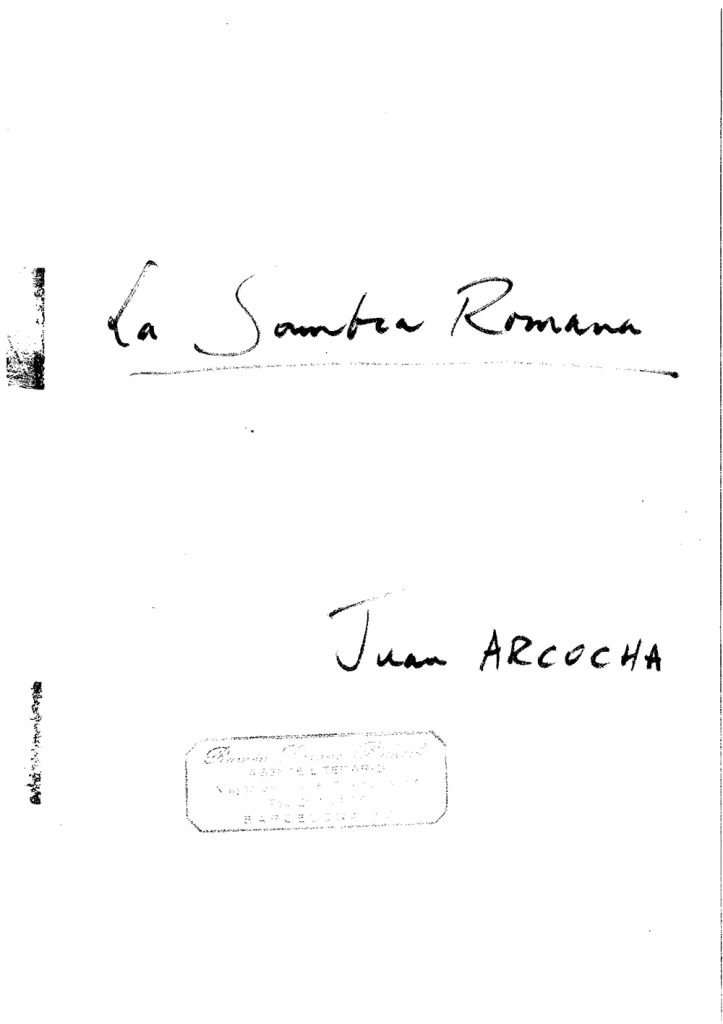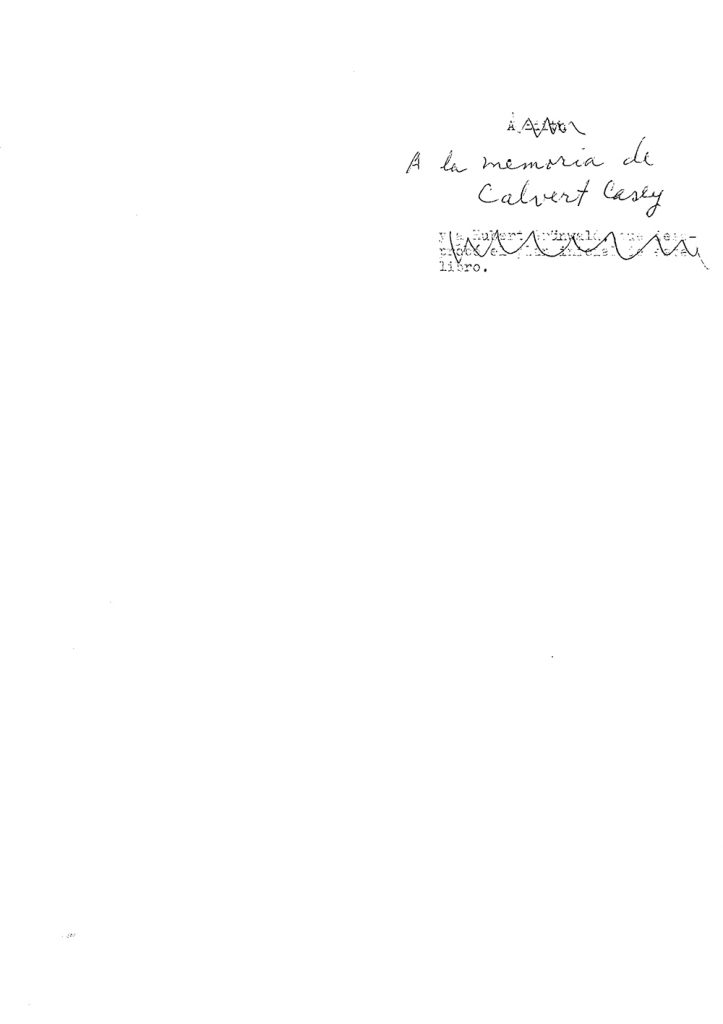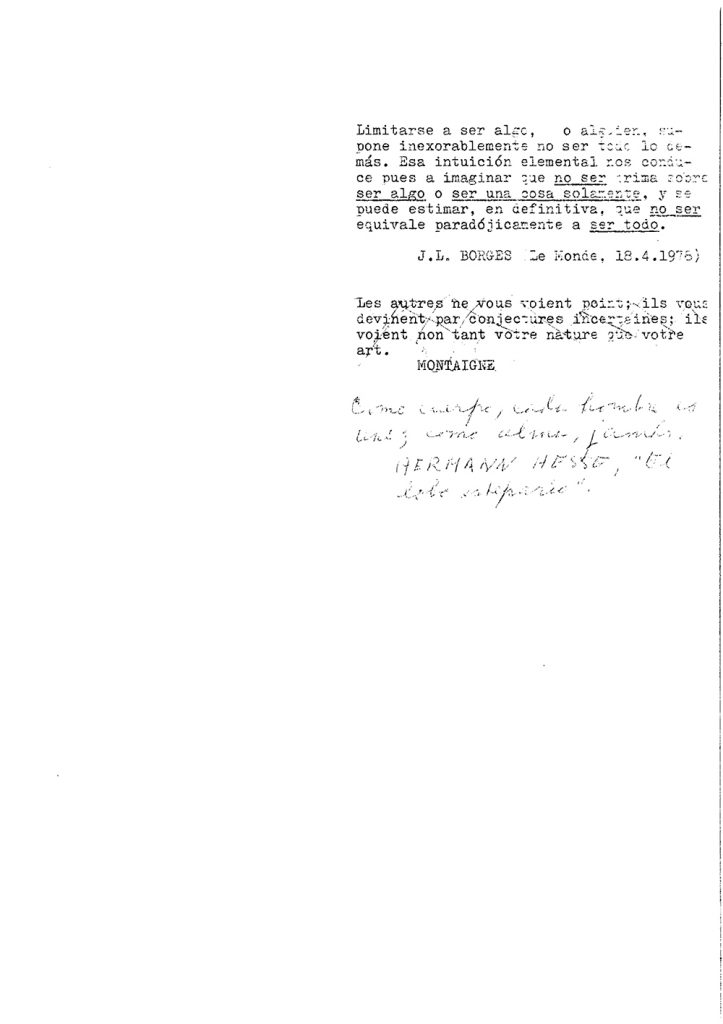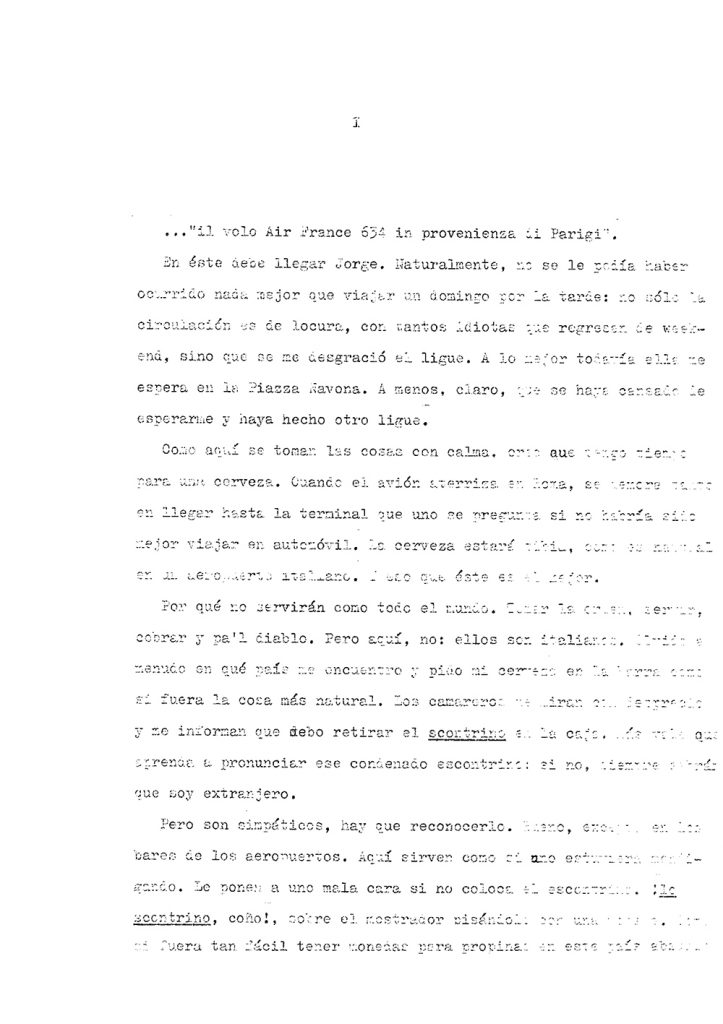Hay días, como hoy, en que me pesa más que otros la omnipresencia de mi Sombra. Esa mirada fría posada perennemente sobre mí. Ese atentado constante a mi intimidad. Si al menos lo hiciera para brindarme compañía, pero no. Es una presencia exterior y lo único que espera de mí es que deje de ser yo y me acomode a su manera de ver las cosas. La mirada divina persiguiendo a Caín. Solo que yo no soy Caín: no he matado a ningún Abel. El infierno son los otros, decía Sartre; mi infierno es mi Sombra, diría yo.
Otras veces apenas me molesta. Derivo incluso un placer indefinible de saber que siempre puedo disponer de un punto de referencia del cual diferenciarme. Tal vez yo no sepa exactamente quién soy, pero me consta al menos que no soy mi Sombra. Nunca podré identificarme con esa mirada egoísta que solo quiere tomar algo de mí sin ceder nada en cambio.
Por mucho que me guste el “Pasquino”, el principio de su existencia me parece condenable. Eso de instalarse en un país e improvisarse un cine que les ponga sus películas, en su idioma, solo se les podía ocurrir a los americanos. Llevan el colonialismo en la médula. Esos jovencitos que cultivan la coquetería del harapo, pseudoanticonformistas regidos por el superconformismo del blue-jeans, y de los cabellos mientras más largos y más sucios, más elegantes (esto mejor me lo reservo: podría interpretarse que estoy resentido por ser calvo), dentro de unos años volverán al redil y serán tan reaccionarios como sus padres.
Soy extranjero a este enclave extranjero creado artificialmente dentro de Roma, donde también soy extranjero. Creo que en el Pasquino me convierto en el extranjero absoluto.
Me molesta hacer cola, pero es la única forma de conseguir un buen sitio. Rodeado de esta gente que conozco más o menos, sin conocer. Curioso, este sentimiento de familiaridad que me inspiran perfectos desconocidos. En Roma lo incongruente parece normal; qué incongruente, por ejemplo, sería en otra ciudad esa antigua iglesita barroca convertida en restaurante. Nunca se me ocurriría cocinar en él, sentado a una mesa colocada en plena calle, frente al cine, mientras los que hacen cola husmean mi comida.
Página del original de la novela La sombra romana, de Juan Arcocha.
Cortesía de Armando Valdés-Zamora.
La película ha terminado y la cola se pone en movimiento. Llego ante la taquillera, saco mi entrada, me instalo en mi sitio habitual. En el centro, y así reduzco al mínimo el riesgo de tener que levantarme para dejar pasar a algún rezagado. Bueno, no en el centro mismo: detrás de mi asiento preferido ya está sentada una muchacha y sería una agresión gratuita ponérmele precisamente delante, habiendo otros asientos vacíos. El que se siente detrás de mí lo hará por su cuenta y riesgo. Que no se queje luego si no ve la pantalla. ¡No me voy a decapitar para facilitarle la vida! Mi Sombra acaba de instalarse dos filas más atrás.
En los cines suelo sentir una ligera angustia mientras las luces permanecen encendidas. La oscuridad me trae un indudable alivio. Soy más libre y puedo olvidarme de mi Sombra.
Encarnación y Sarita no me han visto. Las buscaré durante el intermedio. Quizás estén libres para cenar.
Tenían razón quienes me recomendaron esta película. La había evitado temiendo que fuese otro Woodstock, que no pude soportar hasta el final: cada generación tiene derecho a fabricarse sus mitos, pero no hay razón para que yo me los deje imponer. ¿No hablan tanto de guerra entre las generaciones? Peleemos pues. No terminaré mis días fingiendo una juventud que ya no me pertenece, convulsionándome entre jóvenes, que por lo demás me encontrarían ridículo, al son de una orquesta rock.
Este director es genial. Puede manejar una cantidad inaudita de personajes individualizados, que se van construyendo a pedacitos. Pedacitos de vida zarandeados por una caprichosa corriente que, supongo, no es otra cosa que la vida. En realidad, es una película épica. Las sensaciones aisladas se van fundiendo en un destino colectivo. Nadie encuentra comunicación con nadie. Robert Altman rechaza incluso la comunicación amorosa. Curioso. Tampoco es que yo considere la cópula como la vía perfecta para la comunicación, pero este señor es todavía más pesimista que yo.
Las luces se encienden. Condenados italianos. No entiendo cómo, en todos estos años, ningún gringo ha protestado contra la absurda costumbre italiana del intermedio. Sarita y Encarnación están libres y cenaremos juntos.
Ya están los rusos hablando otra vez. Como de costumbre, no me hacen caso cuando los mando a callar. Se dice que en Roma viven igual que malvivían en Moscú o en Leningrado; hacinados en una habitación, sin poder aislarse un solo momento. Supongo que serán de esos que si se quedan solos son presa de pánico. Montaigne decía que es posible malograr su soledad tanto como frustrarse en compañía.
Página del original de la novela La sombra romana, de Juan Arcocha.
Cortesía de Armando Valdés-Zamora.
Esta película constituye un nuevo indicio de que está al producirse una rebelión general contra el arte deshumanizado. Se está gestando una nueva visión del hombre. ¡Abajo con el terrorismo ideológico-cultural! Pero esos lamentables disidentes rusos que siguen conversando no pueden entenderlo. Podrían haber intentado materializar en el extranjero ese “hombre nuevo” que tanto les habían prometido y nunca les cumplieron. Así, su rebeldía tendría sentido. Pero lo único que han sabido construir en Roma es un minigueto, en el cual viven prisioneros de los mismos esquemas a los cuales creyeron escapar emigrando.
A Encarnación y a Sarita les parece bien la trattoria que les propongo. No entiendo qué puede haber impulsado a estas dos mujeres a salir juntas. Que yo sepa, no son amigas; tampoco creo que las unan grandes afinidades. La iniciativa la habrá tomado Encarnación, y Sarita, siempre temerosa de ofender, no habrá sabido cómo rechazarle la invitación. Ahora bien, ¿por qué Encarnación ha invitado a Sarita? Una nueva colega, simplemente. La habrá encontrado simpática. Cierto que Sarita lo es, pero Encarnación es capaz de encontrar simpática a la gente más extraña. Pierde muchísimo tiempo hablando con colegas que no presentan el menor interés. Dice que soy muy “fregao” y que le exijo demasiado a la gente; a lo cual repongo que ella simplemente trata de caer bien para conseguir más contratos. En cierta forma, admiro su capacidad de interesarse en personas ante las cuales yo me quedo hermético. Es capaz de hacer conversar a una piedra. Le presentan a alguien y a los cinco minutos ya le está contando sus viajes y proyectos, o exponiéndole sus progresos en el aprendizaje del griego. En el fondo, solo se interesa en sí misma. Tal vez sea injusto con Encarnación Müller. Tal vez su aparente frivolidad solo oculta una mayor necesidad de compañía.
Sarita ha ordenado un menú capaz de alimentar cuando más a un pajarito. Una ensalada y queso; después, tal vez, tomará una fruta. A su poco apetito debe sin duda esa figurita tan mona que tiene. Encarnación, en cambio, aunque siempre está hablando de conservar la línea (le sobran algunos kilos, que por cierto no le van del todo mal; no puedo imaginarla en un papel de vampiresa avitamínica y evanescente; creo que cultiva la opulencia renacentista; parece escapada de un cuadro del Riziano, con su hermoso pelo rubio “veneciano”), aprecia los placeres de la mesa, lo cual puede insinuar, según recientes estudios psicológicos, su eficiencia en otros placeres posgastronómicos, y no se priva de ordenar espagueti a la carbonara, los más engordantes de toda la panoplia italiana. Yo ordeno lo mismo. Mañana, en el gimnasio, me entrenaré un poco más duro.
Inevitablemente comentamos la película. Por razones que ignoro, Encarnación se empeña en llevarme la contraria y trata de reducir a Nashville a la categoría de un documental de viajes, de aquellos que, hacia los años 40, siempre terminaban diciendo “y así nos despedimos de la Nashville trágica y romántica mientras el sol se pone tras las riberas encendidas del río tal por cual”. Sarita parece perdida en medio de nuestro duelo sordo. Ella vino a ver a Keith Carradine cantando una de sus canciones preferidas y le duele que nosotros le hayamos hecho tan poco caso. Debo ser indulgente y recordar que, cuando yo tenía su edad, una película de Rita Hayworth me sumía en infinitas languideces. Creo que Encarnación y yo hemos pecado de intolerancia. Hemos rechazado con demasiada brusquedad su punto de vista. Sarita es sensible y frágil; a veces, para mí mismo, la comparo con una flor, aunque me cuidaría mucho de escribir esta imagen tan cursi; poco a poco se va retrayendo, cayendo en ese ensimismamiento tan especial que le confiere tanto misterio. Nos oye como quien oye llover, picando con desgano trocitos de queso y hojas de lechuga, con la mirada ausente y triste. Creo que la hemos dejado sola.
No me aceptan que las acompañe en taxi. Nos despedimos en la Piazza Sonnino. Sarita regresa mañana a Madrid y probablemente no volvamos a coincidir en Roma hasta la primavera.
Atravieso la plaza. Los pocos automóviles que aún circulan lo hacen a toda velocidad, sin respetar exageradamente los semáforos. A estas horas, caminar por Roma se vuelva un poco arriesgado. Se dice que los asaltos son ahora frecuentes. ¿Y qué quieren que haga, que me encierre en mi hotel y solo salga de él para trabajar? Me detengo en el puente. De noche no se nota el color de churre del agua del Tíber. Qué sola se queda Roma a esta hora. Cuánta melancolía se ha acumulado en esas casas renacentistas y en todas esas ruinas. Algún día debería escribir estas impresiones de Roma, pero quién se atrevería a estas alturas a ponerse a escribir sobre Roma. Cómo evitar ponerse sentimental o copiar a los poetas románticos. Roma es un tema imposible para un escritor moderno. Y sin embargo, la vida no se ha detenido aquí el día que enterraron a Shelley. Roma está habitada por seres humanos que aman, tienen problemas y probablemente se sienten solos. Qué injustos son los turistas: se diría que los únicos romanos que les interesan eran contemporáneos de Julio César.
Adónde habrá llevado el Tíber las páginas del manuscrito que tiré desde este mismo puente hace más de un año. Qué tumba más ilustre para un libro mediocre. Tal vez, inconscientemente, estaba tratando de empaparlo de inmortalidad prestada.
Juan Arcocha y la pintora Gina Pellón.
Cortesía de Armando Valdés-Zamora.
Me he quedado vacío.
Tiene que haber una solución. Tengo que escribir sobre otras cosas. No puedo seguir despilfarrando mi vida. Un escritor que no escribe es peor que un árbol sin fruto; el árbol, al menos, da sombra y sirve para combustible.
Los comercios de la Via Arenula han cerrado ya. Muchas vitrinas están apagadas: hay que economizar energía. ¿Y qué hago yo con toda esta energía que se me sigue acumulando? Con aquel manuscrito, en el Tíber se ahogó una parte de mí mismo. ¿Y si el resto siguiera el mismo camino?
Ridículo. Ya nadie se suicida porque no puede escribir: se le podría acusar póstumamente de imitar a Hemingway. Además, sería absurdo para el excelente nadador que soy pretender suicidarse lanzándose desde un puente. Probablemente me saldría un clavado perfecto, nadaría con elegante crawl hasta la orilla y terminaría haciendo el ridículo. Trepando por las márgenes empinadas y fangosas, más desvalido que un pollo mojado. Cuando más pescaría un resfriado, sino una infección viral, con toda la mierda que echan en este pobre río. En los pretiles, los romanos, con ese olfato infalible que tienen para el melodrama, armarían grandes revuelos. Sirenas de ambulancias y coches policiales. Me envolverían en mantas y me darían café.
Más vale que escriba.
Otra solución, naturalmente, sería irme acostumbrando a la idea de que he dejado de ser escritor. Aunque no veo cómo. Yo no escribo para divertirme. Ese mendigo, ¿por qué no se marcha? Tal vez no pueda concebir la vida sin mendigar y seamos en cierta forma iguales. Echo una moneda en su sombrero. ¿De qué estoy tratando de aliviarme la conciencia? Condeno la mendicidad: es bien sabido que solo podrá suprimirse cambiando las estructuras socioeconómicas. Más valdría que escribiera algo sobre el mendigo.
Trato de convencerme una vez más de que mi esterilidad solo es transitoria. Algo dentro de mí me dice que, en efecto, así es. Supongamos, sin embargo, que deba pasar varios años sin escribir. Tendría que organizar mi vida en consecuencia. Aceptar más contratos; imitar a Encarnación y ocuparme de mis public relations. Ganar mucho dinero, hacer largos viajes. Volverme muy sociable, asistir a cocteles y recepciones, llenar mi vida de actividades mundanas que me hagan olvidar este vacío. Hacer más gimnasia, jugar al tenis, montar a caballo todos los días. Enamorar a jovencitas, dar una orientación erótica a mi vida. Después de todo, Hemingway hacía notar en alguna parte que el acto amoroso contiene un elemento creador. Claro que se apresuraba a advertir a los escritores del peligro, siempre latente, de que lo que tengan que decir se les quede entre dos sábanas. Pero bueno, si no se está escribiendo…
Mejor estaría en el fondo del Tíber.
Página del original de la novela La sombra romana, de Juan Arcocha.
Cortesía de Armando Valdés-Zamora.
Bastaría con que me pusiera a escribir todo esto, en lugar de ceder a la autocompasión. Pero nada de esto tiene sentido. A nadie le interesaría. Podría intentar un nuevo método de escritura. Anotar diariamente cuanto me pase por la cabeza. Escribir un diario, en suma. Al cabo de un año, tendría bastante material acumulado y a lo mejor podría sacar de ahí una novela. Escribir sobre Nashville, sobre mi Sombra, sobre el mendigo, sobre Encarnación y Sarita. Sobre cualquier cosa, con tal de que pueda volver a empuñar una pluma.
Bueno, al menos es una idea. La primera positiva que se me ocurre en muchísimos meses. Tendré que consultarlo con la almohada.
Me harás observar: bueno, pero tú siempre te identificas con Jorge; si hablas de la Sombra es solo para criticarlo.
¿No te parece natural? Jorge y yo somos escritores. Tenemos mucho que decirnos. La cabra tira al monte.
Además, te puedo confesar que la Sombra me es antipático. Hace trampa. Constantemente. Se limita a mirar y nunca “tiende la mano”. Jorge al menos hace el esfuerzo; se atormenta preguntándose si la observación excluye la participación.
No tienes derecho, objetarás. Si utilizas a un personaje que te es antipático serás injusto con él. ¿Por qué no buscas a otro? ¿Cómo vas a esperar que te tienda la mano? No eres lógico.
Ya te dije que no pretendía escribir una novela lógica. Espero, eso sí, que posea su lógica interna, pero eso dependerá de que tú la aceptes o no, de que consientas en jugar conmigo de acuerdo con mis reglas. Si no, mi tentativa de diálogo contigo sería solo el monólogo de un sordo.
Supongo que la Sombra representa para mí otro fantasma que quiero exorcizar. Además, y esta es una razón exclusiva de técnica novelística, le temo: ha escapado completamente a mi control. Por el camino que lleva, debemos suponer que se convertirá en escritor y logrará la ósmosis con Jorge a la que aspira sin saberlo. Pero ese sería un final convencional. Además, si se produjera la ósmosis los personajes perderían toda ambigüedad. No lo deseo. Todos los grandes personajes de la literatura son ambiguos: Antígona, Hamlet, el Quijote y paremos de contar. Cada generación los interpreta a su manera.
Página del original de la novela La sombra romana, de Juan Arcocha.
Cortesía de Armando Valdés-Zamora.
Ah, sonreirás tratando de disimular la sorna, ¿y te quieres emular con ellos?
¿Y con quién me voy a emular entonces? Que mi emulación arroje resultados positivos, sin que ello me obligue necesariamente a superar a los maestros, dependerá de tu juicio. ¿Ves por qué te necesito? No olvides que, aunque Prometeo fracasó en su empresa, su grandeza consistió en haberla intentado.
En definitiva, la Sombra no merece la ósmosis. Para merecerla sería preciso que tendiera la mano a Jorge y no lo hará. Es decir, creo que no lo hará: si se convierte en escritor, nadie sabe con qué podrá aparecerse.
Y basta ya de pedirme explicaciones innecesarias. La literatura es el arte de suprimir.
* Fragmento de la novela inédita La sombra romana, de Juan Arcocha (1927-2010).
© Imagen de portada: Juan Arcocha y la pintora Gina Pellón. Foto por cortesía de Armando Valdés-Zamora.

La experiencia formativa
En ese entonces los papás de Raquel no se decían mucho, pero yo tampoco entendía que había algo debajo de ese silencio. Tenía dieciocho años, había regresado de mi experiencia formativa, y me costó darme cuenta, durante mis primeros días como esposo de Raquel, de que el silencio entre sus padres era el mismo silencio que envolvía a toda la comunidad.