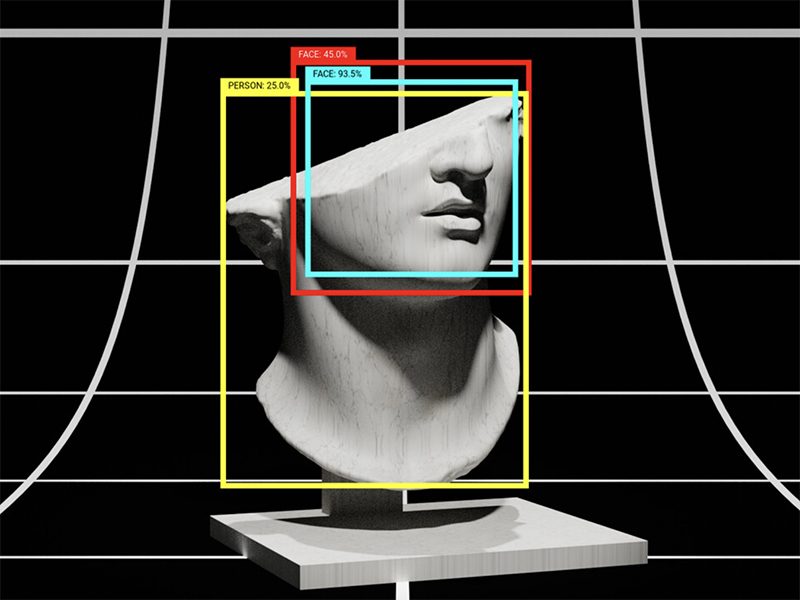Viajó con Fidel a Nueva York en 1979. Para ella, no era trabajo. Era luna de miel. Su última oportunidad de soñarse elegida por él.
Meses antes le habían detectado un cáncer de pulmón en fase terminal. Los médicos militares de La Habana no la diagnosticaron. Le dijeron que era un hongo que había invadido sus bronquios. Que aún se podía luchar.
Ella se aferró a aquella mentira maravillosa. Seguiría comportándose con normalidad. No soportaba la idea de que la separaran de Fidel. Se convirtió en la Evita cubana, consumiéndose ante la multitud sin una queja (la Evita de verdad había fallecido el 26 de julio antes del 26 de julio cubano).
Vivió enamorada del líder de la Revolución. En más de un sentido, ella, junto a tantas otras mujeres públicas o privadas, lo crearon.
A ese séquito célibe de Celias que nunca fueron primeras damas, el comandante en jefe no las tocó. Para tener sexo, se refugiaba en mujeres que no lo miraran de frente. No se permitió libertades con ninguna contemporánea que lo hubiera amado de corazón. A Fidel le daba pánico vivir una vida que no fuera la vida de Fidel.
En Nueva York, la virgen de verde oliva se soñó otra vez muchachita, a la espera del único amor de una vida que ahora se le escurría con cada bocanada de aire. Celia ya había vivido allí, antes de la Revolución. Como también había vivido allí Fidel. Tal vez, si se hubieran conocido entonces, la Gran Manzana les habría permitido protagonizar otra historia de Cuba, acaso sin Revolución.
En 1979 circuló el rumor de que Fidel había llevado en secreto a Celia a un instituto oncológico, en Boston. Trató de salvarla, cuando ya era demasiado tarde para el amor. A ver si los médicos imperialistas le apaciguaban el “hongo” a golpes de radiactividad.
Es posible que el rumor haya sido solo una premonición colectiva. Porque, tres décadas después, en la isla circularía otro bulo idéntico, pero sobre la mujer de Raúl, que, al contrario de Celia, siempre había sido perversamente bella.
Pobre Celia. Tan fea, tan feísima. Ni siquiera fue un adefesio, sino una presencia amorfa, no apetecible de posesión. Al parecer, ella se lo hizo a propósito. Quería aparecer como una sombra asexuada en cámara, como otro de los guardaespaldas del hombre que la enamoró entre nubes y montañas.
Si Fidel no la podía tocar, Celia no quería que nadie más en el mundo pensara en ella. Al menos, eso sí, conmovedoramente lo consiguió.
Toda vez de vuelta en La Habana, el “hongo” fue generoso con ella y apenas la dejó adentrarse en 1980. No llegó a la Embajada del Perú, ni al Mariel. No sería de extrañar que Celia se hubiera suicidado a mitad de año, como lo hizo otra de las fundadoras de la Revolución.
A la vuelta del siglo siguiente, ya muerto también Fidel, su centenario coincidiría con el pico de una pandemia global y la desaparición de su pequeño país.
De Celia, quedaría solo una marca de agua, una filigrana semitransparente que ningún cubano perdería su tiempo en verificar a trasluz: se trata de su peor perfil, impreso en el corazón de billetes con nulo valor de cambio.
Con ella, va extinguiéndose toda una generación de cincuentonas que ahora dicen llamarse Celia por otra Celia.
Habrá humanizado el horror. O, al menos, eso dicen hoy los historiadores. Lo cierto es que Celia consumió su tiempo sobre la tierra en una existencia estéril. Ella, como todos y cada uno de los cubanos, se quedó sin amor y sin Revolución.