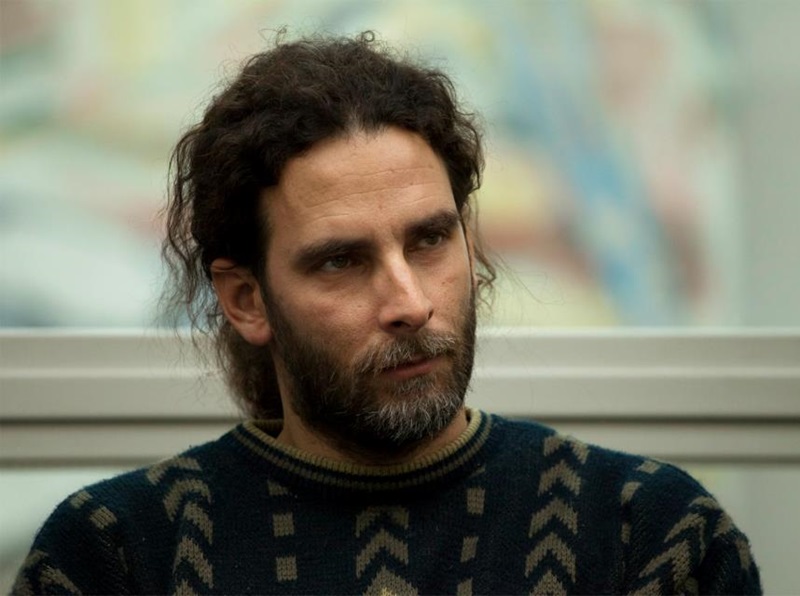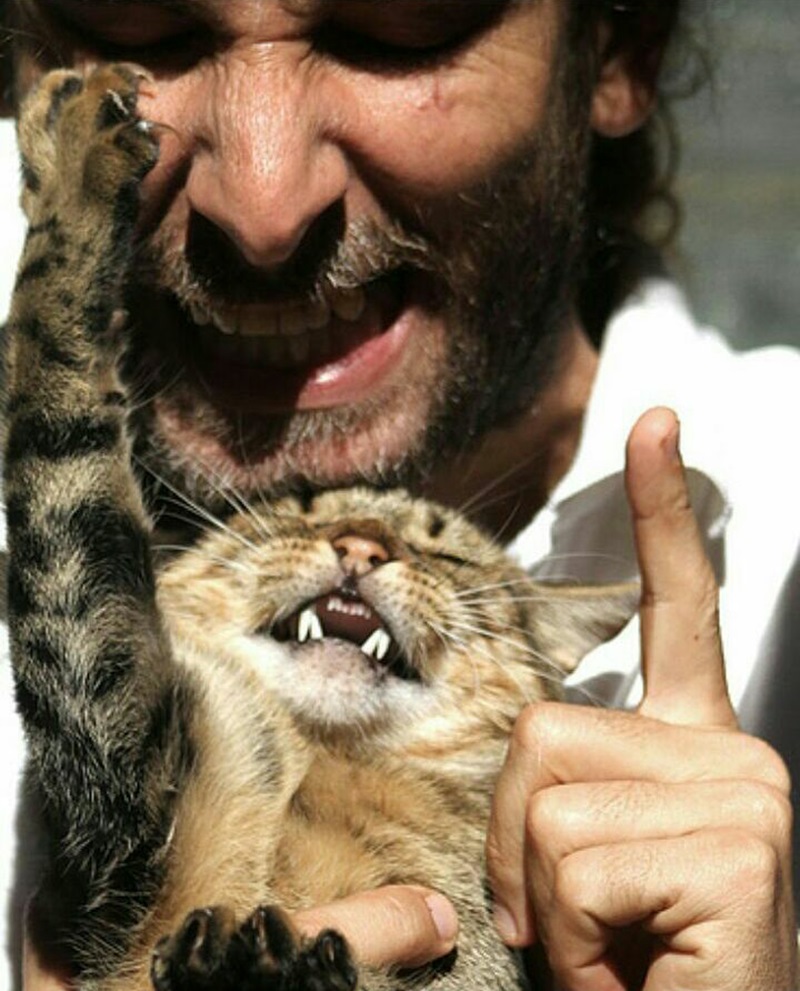Esta entrevista inédita, cedida por la autora a Hypermedia Magazine, es parte de su tesis de graduación “Literatura y sociedad de la Cuba contemporánea” para la carrera de Lenguas, Culturas, Literaturas y Traducción. La tesis de Amanda de Paolis en la Facultad de Letras y Filosofía del Departamento de Estudios Europeos, Americanos e Interculturales de la Universidad Sapienza de Roma, Italia, fue dirigida por la profesora Chiara Bolognese.
OLPL por Geandy Pavón.
¿Crees que la literatura cubana de hoy se está produciendo dentro o fuera de Cuba? ¿Cuáles son las diferencias entre la de dentro y la de fuera?
Hubo un tiempo, cuando Cuba era un país más cerrado, en donde los críticos y los teóricos literarios querían que la literatura cubana se produjera solamente dentro de la Isla. Teóricos al estilo de Ambrosio Fornet y otros pensadores, que consideraban la literatura en otros idiomas como algo separado.
Un ejemplo puede ser la literatura escrita por los Cuban-Americans, que no podía ser considerada literatura cubana. La literatura cubana era como una burbuja, cerrada, podríamos hablar de un “fundamentalismo insular”. Con la llegada del Periodo Especial todo eso colapsa y el país empieza a abrirse. Esto provoca una experiencia diaspórica y posnacional.
Tal vez el mercado todavía quiera dictar la idea de que para ser escritor cubano hay que estar en Cuba, porque ese es el canon. Pero la literatura cubana ha explotado como una explosión en la catedral y los varios fragmentos de vidrio van clavándose en el cuerpo de los lectores en todas partes.
Hoy incluso creo que la literatura cubana merece ser escrita en otro idioma. El monolingüismo es como el castrismo. Necesitamos lo plurilingüe, todo lo que vaya contra la literatura étnica, provinciana, contra el canon. Y esto es lo que hacemos los de la Generación Cero.
La Generación Cero de alguna manera trataba de incluir elementos temáticos, formales, personajes, citas que vinieran de una experiencia literaria no exactamente cubana: Jorge Enrique Lage y Raúl Flores son los dos mejores ejemplos. Traen referencias del best-seller norteamericano, de la literatura en inglés y de las series de televisión.
En resumen, yo creo que hay un cambio de paradigma fundamental. No sé cuándo empezó, pero tiene que ver con el Periodo Especial y con las nuevas tecnologías. Parece que Cuba está desapareciendo como lugar utópico privilegiado.
Para un lector moderno, debe ser siempre menos interesante volver a leer la misma historia de la pobreza, del balsero, sino que los temas deberían renovarse a una cubanidad del siglo XXII, XXI, vamos a decir…
Dentro de Cuba, entonces, siempre se produce literatura. Lo que pasa es que hay muchos escritores cubanos que están fuera de Cuba y que incluso pueden tener un nivel de conexión y de creatividad mayor que los que están en Cuba, porque estos últimos están atrapados entre la censura, la autocensura, la precariedad material.
Se necesita un carácter lúdico para ser escritor. Se necesita poder jugar, provocar. La escritura tiene que ser un impulso de vida, no de muerte ni de censura ni de represión. Y yo creo que en estos momentos Cuba está con mucha presión sobre el intelectual, que ha perdido esas ganas porque sabe cuáles son las consecuencias.
¿Cuba sigue siendo la burbuja que siempre ha sido o está cambiando un poco gracias a internet?
Yo creo que internet ha marcado una gran diferencia. Los sitios webs que hacen los cubanos en cualquier parte del mundo se leen en Cuba, aunque el Estado los bloquee. Pudimos ver las protestas del 11J en tiempo real, gracias a las redes sociales, y la población que vive en Cuba las pudo ver gracias a las conexiones VPN.
Entonces, hay un cambio de paradigma enorme. La única opción que tiene el gobierno cubano sería quitar la internet y eso no va a pasar. Aunque están haciendo leyes con las que te pueden censurar o sancionar por un post de Facebook que de alguna manera cuestione el régimen cubano.
Las leyes se van endureciendo y el escritor cubano o cualquier ciudadano podría tener problemas. Por ejemplo, el famoso Decreto Ley 35 básicamente penaliza, sanciona todo contenido crítico, y ¿qué cosa es un contenido crítico? Una entrevista conmigo, un artículo mío…
Si nosotros, los escritores, quisiéramos escribir una novela sobre Fidel Castro, una novela de ciencia-ficción en que Fidel es un robot, una cosa cómica, el régimen cubano podría interpretarlo como una “desacralización de los héroes” y el escritor podría entrar en problemas legales por una novela que, en el resto del mundo, sería cómica. Todavía en Cuba no tienes la posibilidad de hacer un chiste literario.
¿Cómo fue empezar a publicar en Cuba a través de internet? Háblame un poco de los primeros blogs y de cómo empezaste.
Yo publiqué cuatro libros en Cuba, antes de empezar a tener problemas con el sistema. Esos libros ganaron varios premios literarios. Yo me ubiqué en el campo literario. Empecé a escribir en una revista que se llama Extramuros y a partir de ahí me interesé en los blogs, intentando cruzar los límites de la censura.
El primer blog que creamos (los de la Generación Cero) no es ninguno de los blogs famosos. Ya existía “blogspot” e hicimos muchas revistas literarias digitales, como Cacharro(s) en 2004, que existe todavía y se puede encontrar siguiendo este enlace de In-Cubadora. La revista 33 y un tercio, que es la velocidad con la que circulan los discos de vinilo: 33 y un tercio revoluciones por minuto, creada con los amigos del Grupo Polaroid. Otra que se llamaba The Revolution Evening Post. Esto fue antes de Yoani Sánchez, que es la que luego trajo visibilidad sobre el tema de los blogs entre 2007 y 2009.
Cuando encontramos el formato de blogspot, empezamos a usarlo inmediatamente, muy temprano. También las revistas circulaban por email, las mandábamos a más de 500 o 600 personas dentro y fuera de Cuba, y era bastante conocida.
Yoani con su blog se lleva la atención al punto de vista político, pero había un movimiento en Cuba que intentaba que lo literario se difundiera por internet. Bifronte también era otra revista. Se hacía en Holguín y se imprimía con la ayuda de la iglesia, pero la Seguridad del Estado fue allí, los amenazó y nunca se hizo más nada.
Había un movimiento y había ganas de hacer cosas, pero se quedaron minoritarios en el tema de la visibilidad mediática.
La furia de los blogs hoy ha pasado, pero hay muchos sitios web que están naciendo dentro de Cuba. Antes todos teníamos un blog, ahora la gente está en las redes sociales. Incluso hay gente que está monetizando gracias a YouTube o Instagram, con cuentas bancarias fuera de Cuba.
Es importante el despertar económico. Los cubanos quieren tener independencia económica también para poder crear algo diferente, hay revistas como El Estornudo o Periodismo de Barrio, financiadas independientemente, de gente que está dentro y fuera de la Isla.
Es importante para mí la idea de que la libertad de expresión viene acompañada por la libertad económica. Es fundamental tener una computadora, internet, una base material para poder hablar. En Cuba, como todo te lo da el Estado, ese dinero que te dan es para la supervivencia, pero cuando sales del país te das cuenta que puedes romper ese modelo paternalista y ser lo que tú quieras.
Papá Estado te protege, pero también te castiga. Por el contrario, afuera estamos más solos y menos protegidos, pero a la misma vez más libres.
¿Sigue existiendo una Generación Cero? ¿En qué andan ahora los de la Generación Cero?
Sí, somos una generación literaria sin un año específico de nacimiento. Un fenómeno urbano que se reúne a principio de los 2000, para tratar de influir en el campo literario. Nada nos unía que no fuera la amistad, el amor, la escritura, el deseo de marcar una diferencia. No había un manifiesto ni un programa, cada cual hacía su propia revista, ganaba premios…
El que más disidente se puso fui yo, en los años entre 2007 y 2009. Yo rompí con todo y abandoné la Generación Cero para evitar que ellos tuvieran problemas políticos.
Cuando me fui, publiqué una antología que se llama Cuba in Splinters con O/R Books en 2014, y otra también que es Nuevarrativa en la literatura cubana e-mergente. Así que empecé a hablar de nuestra generación cuando ya era un poco tarde, ya ese grupo había tenido su propia vida.
La antología Cuba in Splinters se publica en francés, en alemán e inglés, pero no en español, retornando al tema del plurilingüismo, simplemente porque no había mercado para eso en ese momento, también porque es una antología que no parece cubana por las temáticas. Tiene una cubanidad diferente, que ya no tiene nada que ver con la isla, el paisaje, la revolución… Es quitarle la cafeína al café. Pero claro, es una operación literaria para marcar una diferencia, aunque hable todo el tiempo de Cuba, quiero romper un poco esos estilos y los temas de siempre.
Los de la antología seguimos vivos y escribiendo, no interactuamos tanto. Muchos se han ido, ya no podemos ser parte de un movimiento físico, pero todavía estamos en contacto y nos ayudamos en lo que haga falta. Hicimos lo que pudimos, mientras pudimos.
Ahora de alguna manera eso va quedando en la historia, para una tesis como la tuya. Eso quedó como un grupo de amistad y de iniciación literaria. Pero seguimos activos.
¿Quiénes son los lectores de hoy en Cuba? ¿Quiénes son los lectores de Uber Cuba?
Yo cada vez veo menos fe en la lectura. Nosotros en la universidad siempre teníamos un libro debajo del brazo, no éramos muy eruditos ni muy inteligentes, pero nos gustaba leer. Esto yo lo veo cada vez menos, estamos abocados a la desmemoria o el olvido.
Yo cuando alguien va a Cuba siempre le pido que pregunte por mí en una librería, porque me interesa saber si alguien se acuerda de mí.
Te voy a hacer una confesión. Una vez, hace unos años, yo mandé un cuento al concurso Julio Cortázar que se hace en La Habana, usando el nombre de otra autora cubana que ahora salió al exilio.
Yo mandé el cuento en 2016 y ella lo firmó con su nombre y lo mandó al concurso, porque yo sabía que con mi nombre nunca iba a ganar. Al final, el cuento ganó Mención. Me gusta volver, quiero que los lectores me conozcan, que me quieran, que digan: “este tipo está loco”.
Esta estrategia no es nueva y no es solo un chiste. Es para tratar participar en la conversación literaria de la isla, para mantener conversación entre afuera y dentro.
Después, yo publiqué un cuento muy similar, pero con otra perspectiva. Intenté crear dos obras paralelas con títulos similares, conectadas, crear un puente entre dentro y fuera. Pero cuando yo intenté hacer notar esto, sin tampoco decir nada, solo diciendo “qué casualidad”, a nadie le interesó, a ningún crítico.
A veces uno hace gestos literarios que caen en el vacío y se pierden. Hay lectores en Cuba y críticos que pudieran detectar estos fenómenos y están más interesados en el tema social que en el puramente literario.
El primer lector de Uber Cuba soy yo mismo. Aunque el libro sea delirante, es un esfuerzo para mantener la cordura, porque yo sé lo que estoy haciendo en el libro, aunque ya nadie lo entienda. El libro no se puede terminar de interpretar nunca, es infinito. Tiene tantas capas…, y es un palimpsesto. Esto es lo que queríamos hacer los de la Generación Cero.
Es un libro solitario, un libro delirante en que las personas se mezclan de la realidad a la fantasía, de la violencia a la ternura, de la frustración al odio, al amor, con el deseo de encontrar otro cuerpo, un amor efímero. Todas estas temáticas resueltas mediante la autorreferencialidad, que a nosotros nos interesaba mucho como generación.

OLPL en La Habana.
¿Cuánto hay de biografía y cuanto de ficción?
Una respuesta literaria sería que este es mi libro más autobiográfico. Ahora, qué cosa es la biografía de una persona, es otra cuestión. Yo he visto, he soñado, he tocado cada una de esas cosas porque la literatura también es realidad. La literatura también crea realidad y yo creo de verdad en estas historias.
Es como el Quijote. Yo veo a los gigantes de verdad, yo no veo los molinos. Soy lúcido lo suficiente para saber que son molinos, pero yo lo que quiero ver son el gigante y las metáforas. Revelo muchos secretos en el libro, pero entran como ficción.
Yo creo en la máscara, en el pensamiento deconstructivo, yo creo que uno es más auténtico mientras mejor se construye su máscara. Son cuentos muy cortos, esto vuelve a conectarse con el espíritu del blog y del post. Son como una máquina de coser que entra y sale, y que al final te deja una herida, una cicatriz ahí. Cosida, cocida.
Me gusta una literatura lúdica, creo que estoy reflejando el estado del alma de muchísimos cubanos. Pero, ¿quién es mi lector? Un lector minoritario. Leerme no es una experiencia normal, no es como leer un libro normal. Se requiere de un esfuerzo por parte del lector. A veces puedes googlear elementos del libro y encontrar cosas trastocadas por mi filtro imaginativo.
Entonces, es ficción, pero es el gesto más autobiográfico que yo he hecho. Es sintetizar la experiencia del exilio como una experiencia fragmentada, son esquirlas o splinters una vez más. Me siento fragmentado, roto. El libro soluciona algunos de esos fantasmas y me cura, me alivia, me da alegría.
¿La literatura que se está escribiendo hoy en Cuba cuál es? ¿Qué es lo que se lee? ¿Cuál es el desarrollo literario de los temas de la Generación Cero? ¿Esa “cubanidad descubanizada” a qué ha llegado?
Yo te diría que se lee lo que se publica en un portal como El Estornudo o Hypermedia, en los que trabajan poetas, activistas, filmmakers, ensayistas. Algunos nombres pueden ser Carlos Lechuga o Martica Minipunto. Luego están algunos autores que siempre son los mismos como Gutiérrez, que vive en Centro Habana, o Padura que vive en todas partes, pero dice que vive en Mantilla, y Wendy Guerra.
A través de estos portales erosionamos los márgenes, estallamos los márgenes de la isla de Cuba y de la literatura cubana. Hay una metáfora de Reinaldo Arenas en El color del verano donde que los cubanos están mordiendo la isla para despegarla y llevársela, hasta que la isla empieza a flotar y se va, naufragando y hundiéndose.
Es una idea fatalista, un poco pesimista, pero la idea es hacerle lo mismo a la literatura cubana: morderla hasta que se desprenda, hasta que desaparezca y se convierta en otra cosa. Pero siempre con amor, es un gesto de amor a la literatura cubana.
¿Alguna vez has pensado qué hubieras hecho si Cuba no fuera el país que es? ¿Hubieras continuado en la bioquímica o hubieras sido escritor?
Yo escribía siempre, el bichito de la escritura siempre estuvo. Podía haber sido un bioquímico, pero a mí lo que me interesaba era narrar. El primer artículo que yo publiqué en ciencias es un resumen sobre las vacunas de ADN, que ahora están tan de moda, pero en 1996. A mí siempre me gustó más escribir que investigar. En lugar de hacer un artículo científico, yo hice algo más literario: lo narré.
Puede ser que si yo hubiera venido a los EE.UU. con 20 años tal vez nunca hubiera escrito, porque empiezas una carrera, ganas dinero, tienes una familia, ganas más dinero, te compras una casa, tienes una vida donde tal vez no hay espacio para la literatura.
Por esto agradezco haber vivido en Cuba. Yo tenía mucho deseo de contar una realidad que todos conocíamos pero que nadie contaba, a través de una literatura que no quiere ser la clásica literatura cubana.
Al terminar mi tesis en literaturas comparadas, quisiera ser profesor, pero a veces pienso que, si me aburro demasiado o si me ponen demasiadas limitantes, tendré que buscarme un trabajo o un negocio para poder hacer mi literatura en paz, sin tener que estar metido en instituciones que te limitan mucho.
En los Estados Unidos, un profesor no puede publicar determinado tipo de literatura y yo no quiero más cuestionamientos en mi vida, porque ya he tenido bastantes.