A Michelle, mi amor verdadero y mi compañera de vida,
y a Malia y Sasha, cuya luz deslumbrante lo ilumina todo.
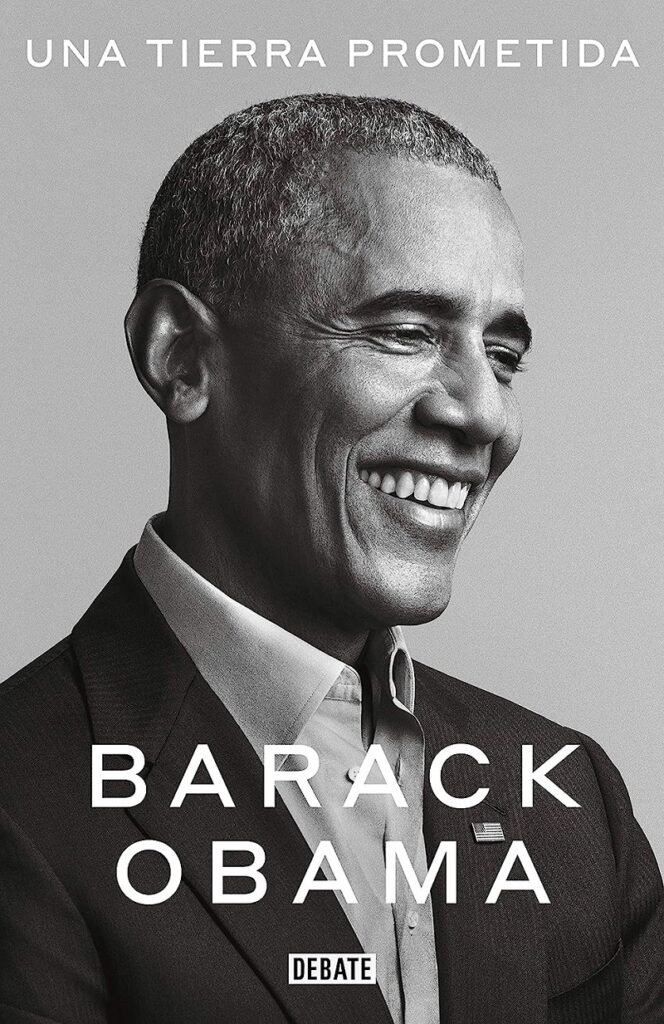
Rara vez pasa una semana sin que me cruce con alguien —un amigo, un simpatizante, o un completo desconocido— que insista en que sabía que iba a llegar a ser presidente desde el momento en que me conoció o desde la primera vez que me oyó hablar en televisión.
Me lo dicen con afecto, convicción y cierta dosis de orgullo en su perspicacia política, su capacidad para descubrir el talento o sus dotes adivinatorias. A veces lo exponen en términos religiosos. Dios tenía un plan para ti, afirman. Yo sonrío y les contesto que ojalá me hubiesen dicho eso mismo cuando estaba pensando en presentarme; me habría evitado un montón de estrés e inseguridades.
Lo cierto es que nunca he creído demasiado en el destino. Me preocupa que aliente la resignación de quienes no tienen nada y también la complacencia de los poderosos. Tengo la sospecha de que el plan de Dios, sea cual sea, es de una escala demasiado enorme como para incluir nuestras mortales tribulaciones, pues en el transcurso de una sola vida los accidentes y las casualidades determinan más cuestiones de las que nos molestamos en reconocer.
Nunca he creído demasiado en el destino.
Creo que lo mejor que podemos hacer es tratar de alinearnos con lo que sentimos como bueno, intentar sacar algo en claro de nuestra confusión y en todo momento jugar la mano que nos ha tocado con elegancia y coraje.
Recuerdo que en la primavera de 2006 presentarme a las siguientes elecciones presidenciales todavía era poco probable, pero ya no estaba por completo fuera del ámbito de lo posible. Nuestro despacho del Senado a diario se veía inundado de peticiones de los medios. Todos los partidos estatales y los candidatos para las elecciones de medio mandato de noviembre querían que participara en sus actos, y nuestra rotunda negativa a presentarme lo único que hizo fue acrecentar la especulación.
Una tarde, Pete entró en mi oficina y cerró la puerta tras él.
—Quiero preguntarte algo —me dijo.
Yo levanté la mirada de las cartas electorales que estaba firmando.
—Dispara.
—¿Han cambiado tus planes para el 2008?
—No lo sé, ¿deberían?
Pete se encogió de hombros.
—Creo que el plan original de no ser el centro de atención y poner el foco en Illinois tenía sentido, pero tu imagen está en alza. Si existe una remota posibilidad de que lo consideres, me gustaría escribir un memorándum en el que se subraye que tenemos que mantener abierta tu opción. ¿Estás de acuerdo con eso?
Yo me eché hacia atrás en la silla y miré hacia el techo, consciente de las repercusiones que podía tener mi respuesta.
—Tiene lógica —dije al fin.
—¿Sí, entonces? —preguntó Pete.
—Sí —respondí, y seguí con mis asuntos.
“El maestro de los memorándums”, así llamaban a Peter algunos miembros del equipo. En sus manos algo simple como un memorándum llegaba a la altura de una obra de arte tan eficaz como extrañamente inspiradora.
Unos días después hizo un plan revisado para lo que quedaba de año para mi equipo sénior. Proponía una ampliación del calendario de viajes para apoyar a más candidatos demócratas en las elecciones de medio mandato, más encuentros con miembros influyentes del partido y modernizar el discurso para hacerlo más impactante.
Durante los siguientes meses cumplí con el plan, me mostré frente a públicos nuevos y expuse mis ideas, apoyé a los demócratas en los estados y distritos en disputa y fui a lugares del país a los que no había viajado antes.
Desde la cena de gala Jefferson-Jackson en West Virginia hasta la cena de gala Morrison Exon en Nebraska, no faltamos a ninguna, llenando la casa hasta la bandera y concentrando a las tropas. No faltaba quien me preguntaba si iba a presentar mi candidatura a la presidencia, pero yo seguía mostrando reparos. “Ahora mismo estoy centrado en conseguir que Ben Nelson vuelva al Senado, donde le necesitamos”, respondía.
¿Engañaba a la gente? ¿Me engañaba a mí mismo? Es difícil de decir. Supongo que me estaba poniendo a prueba, tanteando, tratando de equilibrar lo que veía y sentía mientas viajaba por el país con la absurda idea de lanzarme a una campaña nacional.
¿Engañaba a la gente? ¿Me engañaba a mí mismo?
Era consciente de que una candidatura presidencial viable no era algo con lo que uno se tropieza sin más. Si se hacía bien, implicaba un enorme esfuerzo estratégico que tenía que desarrollarse de manera tranquila y serena durante mucho tiempo, un esfuerzo que requería no solo de confianza y convicción sino también de enormes cantidades de dinero y la buena voluntad de las muchas personas que tendrían que acompañarme por cada uno de los cincuenta estados, dos años enteros de primarias y reuniones para designar a los candidatos.
Había ya cierto número de senadores y senadoras demócratas —Joe Biden, Chris Dodd, Evan Bayh y, por supuesto, Hillary Clinton— que habían sentado las bases para una posible candidatura. Algunos ya se habían presentado en el pasado, todos llevaban años preparándose y tenían una legión sólida de equipos, donantes y líderes locales dispuestos a ayudarles.
A diferencia de mí, la mayoría de ellos tenían en su haber todo un listado de importantes logros legislativos. Y además me gustaban. Me habían tratado bien y por lo general compartían mis opiniones sobre la situación, eran más capaces de llevar a cabo una campaña eficiente, y más aún, de dirigir con eficiencia la Casa Blanca.
Si bien estaba cada vez más convencido de que yo podía atraer a votantes de formas en las que ellos no podían —si sospechaba que la única forma de despertar a Washington y darle una esperanza, precisaba de una coalición más amplia de la que ellos podían reunir, un lenguaje distinto del que usaban ellos—, entendía también que mi condición de favorito era en parte una ilusión, el resultado de la cobertura de unos medios amistosos y de un hambre acumulada por cualquier cosa que sonara a nuevo.
El enamoramiento podía invertirse en cualquier momento, lo sabía, y entonces pasaría de estrella emergente a joven inexperto lo bastante presuntuoso para pensar que podía dirigir el país a menos de la mitad de su primer mandato.
Es mejor esperar, me decía a mí mismo. Mostrar el debido respeto, recoger la calderilla, esperar mi turno.
Una luminosa tarde de primavera, Harry Reid me pidió que me pasara por su despacho. Subí como pude los altos escalones de mármol desde la cámara del Senado hasta la segunda planta mientras sentía a cada paso desde lo alto las miradas severas de ojos oscuros de los retratos de todos aquellos hombres muertos hace mucho tiempo.
Harry me saludó en la zona del recibidor y me llevó a su despacho, una habitación amplia y de techo alto con las mismas intrincadas molduras, los mismos azulejos y las espectaculares vistas de las que disfrutan otros senadores veteranos, pero menos provisto de recuerdos, fotos o apretones de manos con famosos.
—Permíteme que vaya al grano —dijo Harry, como si se le conociera por estar siempre de cháchara—, hay mucha gente de nuestro partido que planea presentarse a las elecciones. Casi no sé ni cuántos son. Y son buena gente, Barack, por ese motivo no puedo tomar parte públicamente…
—Escucha, Harry, solo para que lo sepas. No pienso presentarme…
—Aun así —me interrumpió— creo que debes pensar en presentarte a estas elecciones. Ya sé que has dicho que no lo harás, y estoy seguro de que hay mucha gente que dirá que necesitas más experiencia, pero déjame que te diga una cosa, ¿de acuerdo? Diez años más en el Senado no te harán mejor presidente. Estás motivando a la gente, sobre todo a la gente joven, a las minorías y también a los blancos que se han quedado en el camino. Es otra cosa. La gente está buscando otra cosa. Estoy seguro de que será duro, pero creo que puedes ganar. Schumer también lo cree.
Estás motivando a la gente, sobre todo a la gente joven, a las minorías y también a los blancos que se han quedado en el camino.
Se puso en pie y se dirigió hacia la puerta, dejando claro que el encuentro acababa allí.
—Eso era todo lo que quería decirte. Piénsalo un poco, ¿de acuerdo?
Salí de su despacho perplejo. Por buena que fuera la relación que tenía con Harry, sabía que era el político más pragmático de todos. Mientras bajaba las escaleras me pregunté si tal vez había algún entresijo en lo que había dicho, si estaba jugando a algún sofisticado juego que yo era demasiado torpe para ver, pero cuando luego hablé con Chuck Schumer, y después con Dick Durbin, me transmitieron el mismo mensaje: el país estaba ansioso de una voz nueva.
Nunca me iba a encontrar en una posición más ventajosa que si me presentaba en ese momento. Gracias a mi conexión con los nuevos votantes, las minorías y los independientes podía ampliar el mapa de tal forma como para hacer votar a otros demócratas.
No compartí aquellas conversaciones con nadie al margen de mi equipo sénior y mis amigos más cercanos. Me sentía como si hubiese entrado en un campo minado y no debiera hacer ningún movimiento brusco.
Mientras sopesaba todo aquello con Pete, este me sugirió que tuviese una última conversación antes de considerar realmente en serio la carrera que implicaría presentarme.
—Tienes que hablar con Kennedy —dijo—. Él conoce a todos los jugadores. Él mismo se ha presentado. Te dará perspectiva y como poco te dirá si tiene planeado apoyar a alguien.
Heredero del apellido más famoso de la política de Estados Unidos, Ted Kennedy era en ese momento lo más cercano a una leyenda viva en Washington. Durante más de cuatro décadas en el Senado, había estado en la primera línea de todas las causas progresistas más importantes, desde los derechos civiles hasta el salario mínimo para la atención sanitaria.
Con su gran corpulencia, su enorme cabeza y su melena leonina de pelo blanco llenaba la habitación en la que entraba. Era el raro senador que acaparaba la atención de todos cuando se levantaba lentamente de su asiento en la Cámara metiéndose la mano en el bolsillo de la chaqueta en busca de sus gafas o sus notas, aquel icónico barítono de Boston empezaba siempre sus intervenciones con un “Gracias, señora presidenta”.
Desenvolvía sus argumentos como el hilo de un carrete, se le enrojecía el rostro y alzaba la voz como un predicador hasta adquirir un crescendo, no importaba lo mundano que fuera el tema que se discutía. Cuando terminaba su discurso, echaba la cortina otra vez y se convertía de nuevo en el viejo y amistoso Teddy, siempre apoyando la mano en el hombro o el antebrazo de la gente, susurrando algo en sus oídos o estallando en una calurosa carcajada que hacía que no te importara que en realidad lo que pretendía era ablandarte para que votaras a favor de algo que le interesaba.
El despacho de Teddy, en la tercera planta del Edificio Russell de oficinas del Senado, era un reflejo del hombre que lo habitaba: encantador y repleto de historia, con las paredes cubiertas de fotografías de Camelot y maquetas de barcos y cuadros de Cape Cod.
Me llamó particularmente la atención un cuadro de unas rocas oscuras y escarpadas que se inclinaban sobre un mar picado y cubierto de espuma.
—Ese me llevó un buen rato para que me saliera bien —dijo Teddy asomándose a mi lado—. Tres o cuatro intentos.
—Mereció la pena el esfuerzo —respondí.
Nos sentamos en aquel santuario íntimo con las cortinas echadas y una luz suave y empezó a contarme historias sobre navegación, sobre sus hijos, y varias batallas que había tenido en el Senado. Historias irreverentes, divertidas.
De cuando en cuando se iba por las ramas, pero volvía enseguida al relato principal, pronunciando a veces solo un fragmento o un pensamiento, aunque los dos sabíamos que aquello no era más que una representación, que girábamos en círculos alrededor del verdadero motivo de mi visita.
—En fin… —terció al final—. He oído rumores de que vas a presentar tu candidatura a la presidencia.
Le dije que era poco probable, pero que aun así quería su consejo.
—Alguien dijo aquello de que hay cien senadores que cuando se miran en el espejo ven al presidente —Teddy se rio entre dientes—. Luego se preguntan: “¿Tengo lo que hace falta?”. Le pasó a Jack, a Bobby, y a mí también, hace mucho. Las cosas no salieron como había planeado, pero funcionaron a su manera, supongo…
Hay cien senadores que cuando se miran en el espejo ven al presidente.
Se perdió en sus pensamientos. Observándole me preguntaba cómo había tomado la medida de su propia vida y la de sus hermanos, el terrible precio que habían tenido que pagar todos ellos por seguir sus sueños. Pero de pronto estaba de vuelta, con sus profundos ojos azules clavados en los míos, de lleno en el asunto.
—No intervendré de inmediato —dijo Teddy—, tengo demasiados amigos, pero puedo decirte una cosa, Barack: el poder de inspirar a la gente no es algo frecuente. Y tampoco estos tiempos lo son. Tal vez pienses que no estás preparado, que lo harás cuando llegue un momento más apropiado, pero no eres tú el que elige el momento. Es el momento el que te elige a ti. O bien aprovechas la que puede ser tu única oportunidad, o decides si estás dispuesto a vivir el resto de tu vida con la conciencia de que ya ha pasado.
*
Era difícil que Michelle no supiera lo que estaba ocurriendo. Al principio se limitó a ignorar el revuelo. Dejó de ver los debates políticos de la televisión y desarmaba todas las preguntas entusiastas que nos hacían los amigos y colegas sobre si tenía intención de presentarme. Cuando le comenté una noche la conversación que había tenido con Harry ella se limitó a encogerse de hombros y no insistí más.
A medida que pasaba el verano, sin embargo, aquel ruido empezó a filtrarse entre las grietas y hendiduras de nuestra vida familiar. Nuestras veladas y fines de semana tenían una apariencia normal siempre y cuando Malia y Sasha estuviesen alrededor, pero cuando nos quedábamos solos sentía la tensión entre Michelle y yo.
Finalmente, una de aquellas noches, cuando las niñas ya se habían ido a dormir, fui a la guarida donde ella estaba viendo la televisión y quité el sonido.
—Sabes que yo no he planeado nada de todo esto —le dije sentándome a su lado en el sofá.
Michelle seguía mirando la pantalla silenciosa.
—Lo sé —dijo.
—Me doy cuenta de que apenas hemos tenido tiempo para un respiro. Y hasta hace solo unos meses la idea de presentarme me parecía una locura.
—Sí.
—Pero con todo lo que ha pasado, tengo la sensación de que tenemos que pensárnoslo en serio. Le he pedido al equipo que preparen una presentación. Para saber qué aspecto tendría un calendario de campaña. Si podríamos ganar. Cómo afectaría a la familia. Quiero decir, si decidimos hacer esto…
Michelle me interrumpió con un nudo en la garganta.
—¿Has dicho decidimos? —preguntó ella—. Querrás decir si decides tú, Barack, no nosotros. Este asunto es tuyo. Yo te he apoyado todo este tiempo porque creo en ti, aunque odio la política. Odio la forma en la que expone a la familia. Lo sabes. Y ahora, al fin, tenemos cierta estabilidad… incluso aunque no sea normal, o al menos no en la forma en la que yo habría elegido vivir… ¿Y ahora me dices que te vas a presentar a presidente?
Busqué su mano.
—No estoy diciendo que me vaya a presentar, cariño. Solo he dicho que no podemos ignorar la posibilidad. Pero solo me lo puedo plantear si tú te implicas. —Hice una pausa, porque vi que su ira no se disipaba—. Si piensas que no deberíamos, entonces no lo haremos. Así de sencillo. Tú tienes la decisión final.
Michelle alzó las cejas para dar entender que no me creía.
—Si eso es verdad, entonces la respuesta es no —dijo—. No quiero que presentes tu candidatura, o al menos no de momento. —Me dedicó una dura mirada y a continuación se levantó del sofá—. Dios, Barack… ¿Nunca vas a tener bastante?
Antes de que pudiera responder entró en el dormitorio y cerró la puerta.
¿Cómo iba a reprocharle que se sintiera así? Simplemente por sugerir la posibilidad de una candidatura, por implicar a mi equipo antes de pedir su bendición, ya la había puesto en una posición imposible.
Desde hacía años le había pedido a Michelle fortaleza y paciencia con respecto a mis proyectos políticos y ella me las había dado… a regañadientes, pero con amor. Y yo siempre volvía, una y otra vez, a pedirle más.
¿Por qué hacerle pasar por esto? ¿Era solo por vanidad o se trataba de algo más oscuro, una especie de apetito implacable, de ambición sin mesura disfrazada del vaporoso lenguaje del servicio público?
¿Acaso seguía intentando demostrar que era digno de amor a un padre que me había abandonado, estar a la altura de las soñadoras expectativas de una madre hacia su único hijo y resolver las dudas que aún me quedaban por ser el fruto de una mezcla de razas?
¿Acaso seguía intentando demostrar que era digno de amor a un padre que me había abandonado?
“Es como si tuvieras que llenar un vacío”, me había dicho Michelle una vez, al principio de nuestro matrimonio, después de un periodo en que me había visto trabajar hasta caer exhausto. “Por eso no puedes bajar el ritmo”.
Y era cierto, pensaba que había resuelto esos problemas hacía tiempo reafirmándome en mi trabajo y buscando amor y seguridad en mi familia, pero ahora me preguntaba si realmente era capaz de escapar de lo que fuera aquello que tenía que sanar en mí, aquello que me llevaba siempre a buscar algo más.
Tal vez sea imposible desentrañar las propias motivaciones. Recuerdo un sermón de Martin Luther King titulado “El instinto del tambor mayor”. Habla de lo muy profundamente que todos queremos ser el primero, de lo que deseamos que nos celebren por nuestra grandeza: todo queremos “presidir la procesión”.
Continúa diciendo que los impulsos egoístas pueden reconciliarse alineando esa búsqueda de grandeza con unos propósitos menos egoístas. Uno puede luchar para ser el primero en el servicio, el primero en el amor. Me parece una manera satisfactoria de equilibrar el círculo, especialmente en lo que se refiere a los instintos más bajos y a los más elevados.
Solo que ahora me enfrentaba al hecho evidente de que el sacrificio no sería solo mío. Sería necesario arrastrar a la familia, habría que ponerla en la línea de fuego. Una causa como la Martin Luther King y unos dones como los suyos tal vez habrían justificado un sacrificio como ese, pero ¿y los míos?
No estaba seguro. Fuera cual fuera la naturaleza de mi fe, no podía refugiarme en la idea de que Dios me llamaba a presentarme a las elecciones. No podía fingir que respondía sin más a una llamada invisible del universo. No podía afirmar que era indispensable para la causa de la libertad y la justicia, o negar la responsabilidad de la carga que supondría para mi familia.
No podía refugiarme en la idea de que Dios me llamaba a presentarme a las elecciones.
Tal vez las circunstancias me habían abierto la puerta a la carrera electoral, pero durante esos meses me había abstenido de cerrarla. Aún podía cerrar la puerta con facilidad. Y no haberlo hecho, todo lo contrario, haber permitido que la puerta se abriera todavía más, era todo lo que Michelle necesitaba saber. Si uno de los requisitos para optar a ocupar el despacho más poderoso del mundo era la megalomanía, parecía que yo había pasado la prueba.
Aquellos pensamientos me dejaron de un humor sombrío cuando partí en agosto a una visita de diecisiete días por África. En Sudáfrica hice el paseo en barco hasta Robben Island y estuve en la celda en la que Nelson Mandela pasó la mayor parte de sus veintisiete años de cárcel, manteniendo la esperanza de que llegaría un cambio.
Conocí a los miembros del Tribunal Supremo de Sudáfrica, hablé de una clínica del SIDA con los médicos y pasé un rato con el obispo Desmond Tutu, cuyo alegre espíritu ya había conocido durante su visita a Washington.
—De modo que es cierto, Barack —dijo con una pícara sonrisa—. ¿Vas a ser nuestro primer presidente africano de Estados Unidos? ¡Eso nos haría estar muuuy orgullosos!
Desde Sudáfrica volé hasta Nairobi, donde se unieron Michelle y las niñas, acompañadas de nuestra amiga Anita Blanchard y sus hijas. Incitados por una omnipresente cobertura de la prensa local, la respuesta keniata a nuestra presencia fue desmesurada.
Me maravilló la visita a Kibera, uno de los asentamientos de chabolas más grandes de África, con miles de personas apiñadas a lo largo de sinuosos senderos de tierra roja coreando mi nombre. Mi hermanastra Auma había organizado con esmero un viaje familiar a la provincia de Nyanza para que pudiéramos enseñar la casa de los ancestros de mi padre en la región occidental del país a Sasha y Malia.
De camino, nos sorprendió ver la autopista repleta de gente durante kilómetros saludándonos. Y cuando Michelle y yo nos detuvimos en una clínica móvil para hacernos públicamente un test del VIH y demostrar así que era seguro, apareció una multitud de miles de personas que rodeó nuestro vehículo y le dio un buen susto al servicio diplomático de seguridad. Solo conseguimos librarnos de la conmoción cuando salimos de safari y nos vimos entre leones y demás bestias salvajes.
—Te lo digo en serio, Barack, ¡esos tipos se creen que ya eres presidente! —bromeó Anita aquella tarde—. Resérvame un asiento en el Air Force One, ¿vale?
Ni Michelle ni yo nos reímos.
La familia regresó a Chicago y yo continué mi viaje hasta la frontera entre Kenia y Somalia para recibir el informe de la Oficina de Cooperación con Kenia contra el grupo terrorista Al Shabab; abordé un helicóptero que me llevó desde Djibuti hasta Etiopía, donde había personal del ejército estadounidense colaborando con refuerzos para reparar los daños de las inundaciones, y finalmente viajé a Chad para visitar a los refugiados de Darfur.
En cada una de esas paradas, vi hombres y mujeres comprometidos en una tarea heroica y en circunstancias imposibles. En cada una de esas paradas todo el mundo me decía lo mucho que Estados Unidos podía hacer para aliviar el sufrimiento.
Y en cada una de esas paradas me preguntaban si me iba a presentar a las elecciones.
*
Solo unos días después de mi regreso a Estados Unidos, viajé a Iowa para dar el discurso inaugural del Steak Fry del senador Tom Harkin, tradición anual con una importancia añadida en las vísperas de las elecciones presidenciales, ya que Iowa siempre ha sido el primer estado en votar en el proceso de primarias.
Yo había aceptado la invitación meses antes —Tom me había pedido hablar a mí, precisamente para evitar tener que elegir entre todos los aspirantes a la presidencia que codiciaban el puesto— pero mi aparición no hizo más que acrecentar la especulación.
Cuando abandonaba el recinto ferial después de mi discurso, Steve Hildebrand, un antiguo director político del Comité de Campañas Senatoriales Demócratas y un viejo guía de Iowa al que Pete había reclutado para que me enseñara cómo funcionaba todo, me llevó a un lado y me dijo: “Ha sido la bienvenida más calurosa que he visto en este lugar. Puedes ganar en Iowa, Barack, lo presiento. Y si ganas en Iowa, puedes ganar la candidatura”.
A veces me sentía como si la marea y la corriente de las expectativas de los demás me hubiesen sorprendido y arrastrado antes de que yo tuviera tiempo de definir las mías con claridad. La temperatura subió aún más cuando un mes después se publicó mi libro, justo una semana antes de las elecciones de medio mandato.
Me había pasado todo el año trabajando en él, por las noches en mi apartamento de Washington y los fines de semana cuando Michelle y las niñas se iban a la cama, y hasta en Djibuti, donde estuve dando vueltas durante varias horas tratando de hacerle llegar a mi editora algunas correcciones de las galeradas.
Nunca había tenido la intención de que el libro sirviera como una especie de manifiesto electoral; lo único que quería era mostrar mis ideas sobre el estado actual de la política del país de una manera atractiva y vender suficientes copias para justificar el generoso anticipo que me habían pagado.
Pero no fue así como lo recibió la prensa política ni el público. La promoción implicó que tuviera que ir a la televisión y a la radio prácticamente sin interrupción y que lo combinara además con mi visible campaña electoral por las zonas rurales para apoyar a los candidatos al Congreso. Mi aspecto se parecía cada vez más y más al de un candidato.
Mi aspecto se parecía cada vez más y más al de un candidato.
Durante un viaje en coche de Filadelfia a Washington, donde estaba prevista mi aparición en Meet the Press a la mañana siguiente, Gibbs y Axe, junto con el socio de este, David Plouffe, me preguntaron qué tenía previsto decir cuando Tim Russert, el presentador, me acribillara a preguntas sobre el tema.
—Va a poner el disco de siempre —explicó Axe—, ese en el que afirma categóricamente que no se presentará a las presidenciales de 2008.
Estuve escuchando unos minutos en los que los tres debatieron sobre varias fórmulas para evitar la pregunta y luego les interrumpí.
—¿Por qué nos les digo simplemente la verdad? ¿No puedo decir sin más que hace dos años no tenía ninguna intención de presentarme, pero que las circunstancias han cambiado mucho, que también lo han hecho mis ideas, y que ahora tengo previsto pensármelo seriamente después de que terminen las elecciones de medio mandato?
Les gustó la idea y reconocieron que un buen termómetro de la rareza de la política era lo novedoso que resultaba una respuesta tan franca. Gibbs me recomendó también que pusiera a Michelle sobre aviso, porque una sugerencia sobre la posibilidad de presentarme podía provocar que el frenesí de los medios se intensificara.
Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Mi anuncio en Meet the Press generó titulares en todas las noticias de la noche. En internet se impulsó la petición “Llamamiento Obama” (Obama Draft), que reunió miles de firmas.
Algunos columnistas nacionales, también algunos conservadores, firmaron editoriales en los que me pedían que me presentara y la revista Time publicó un artículo en portada titulado: “Por qué Obama podría ser el próximo presidente”.
Pero aparentemente no todo el mundo estaba tan seguro de mis posibilidades. Gibbs me comentó que cuando se detuvo en un quiosco de Michigan Avenue para comprar una copia de la revista Time, el quiosquero indio echó un vistazo a mi fotografía y dio una respuesta de tres palabras:
“Ni de coña”.
Nos reímos mucho con aquella historia. Y a medida que iba creciendo la especulación sobre mi candidatura, Gibbs y yo repetíamos aquella frase como si se tratara de un ensalmo, uno que nos permitiera mantener una toma de tierra y que nos protegiera de la sensación creciente de que la situación cada vez estaba más lejos de nuestro control.
La multitud que me encontré en mi última parada antes de las elecciones de medio mandato, un mitin nocturno en Iowa City en apoyo al candidato demócrata para gobernador, fue especialmente clamorosa.
Sobre aquel escenario y mirando a los miles de personas que se habían congregado allí, aquel calor humano que se elevaba como una neblina a través de la luz de los focos, todos esos rostros levantados mirándome con expectación, con sus vítores imponiéndose sobre mi cansada voz, me sentí como si estuviese viendo la escena de una película, como si la persona del escenario no fuese yo.
Como si estuviese viendo la escena de una película, como si la persona del escenario no fuese yo.
Cuando regresé a casa ya de madrugada, todo estaba a oscuras y Michelle ya estaba dormida. Después de darme una ducha y repasar una pila de correos, me metí bajo las sábanas y empecé a quedarme dormido.
En ese espacio liminal entre la vigilia y el sueño me imaginé a mí mismo caminando hacia un portal en un lugar luminoso, frío y sin aire, deshabitado y alejado del mundo. Y a mis espaldas, en la oscuridad, escuché una voz, nítida y punzante, como si alguien estuviese justo a mi lado, pronunciando la misma palabra una y otra vez.
No. No. No.
Salté de la cama con el corazón al galope, bajé las escaleras y me puse una copa. Me senté a solas en la oscuridad con mi vodka, los nervios a flor de piel y mi mente a mil por hora. Mi miedo más profundo no resultó ser ni la irrelevancia, ni quedarme atrapado en el Senado para siempre, ni siquiera perder la carrera presidencial.
Mi miedo más profundo provenía de que había comprendido que podía ganar.
A lomos del caballo de la antipatía que había generado la Administración Bush y la guerra de Irak, los demócratas arrasaron en todas las contiendas importantes de noviembre, y se hicieron con el control de la Cámara y el Senado. Por muy duro que hubiésemos trabajado para obtener aquellos resultados, mi equipo y yo no tuvimos ni un segundo para celebrarlo. En vez de eso, el mismo día después de las elecciones empezamos a diseñar un posible camino para llegar a la Casa Blanca.
Nuestro encuestador, Paul Harstad, revisó los números y vio que yo ya estaba en la primera línea de candidatos. Discutimos el calendario de primarias y mítines, sabiendo que para la campaña de un primerizo como yo todo dependería de ganar los primeros estados, sobre todo Iowa.
Trabajamos sobre lo que nos pareció un presupuesto realista y pensamos en cómo íbamos a recaudar los cientos de millones de dólares que iban a ser necesarios solo para conseguir ganar la nominación del Partido Demócrata.
Pete y Alyssa presentaron planes para esquivar mis obligaciones en el Senado durante la campaña. Axelrod preparó un memorándum destacando los temas de una potencial campaña y cómo —dado el absoluto rechazo de los votantes por Washington— mi mensaje de cambio podía compensar mi evidente falta de experiencia.
Mi mensaje de cambio podía compensar mi evidente falta de experiencia.
A pesar del poco tiempo que tuvimos, todo el mundo cumplió con su tarea con diligencia y cuidado. Me impresionó especialmente David Plouffe. A sus treinta y muchos, delgado e intenso, de rasgos marcados y unos modales serios pero informales a la vez, había dejado la universidad para trabajar en una serie de campañas demócratas y había dirigido también el Comité de Campañas Senatoriales Demócratas antes de que lo contratara la consultora de Axelrod.
Un día me senté a escucharlo mientras trazaba una fórmula para afianzarnos estado por estado usando por un lado nuestras bases de voluntarios y por otro internet, y poco después le dije a Pete que si lo conseguíamos, Plouffe me parecía el mejor candidato para jefe de campaña.
—Es excelente —dijo Pete—. Aun así, tal vez cueste un poco convencerle, tiene niños pequeños.
Aquella fue una de las cosas más llamativas de las discusiones que mantuvimos durante ese mes: el equipo completo demostraba tener una ambivalencia muy parecida a la mía. No era solo que mi candidatura siguiera siendo improbable, tanto Plouffe como Axelrod eran muy francos al afirmar que para ganar a Hillary Clinton, una “marca nacional”, habría que hacer una jugada casi perfecta.
No, lo que les volvía más cautos era el hecho de que, a diferencia de mí, habían vivido campañas presidenciales muy de cerca. Conocían muy bien la naturaleza extenuante de aquella empresa. Sabían el peaje que tendríamos que pagar no solo yo y mi familia, sino todos ellos y sus familias también.
Estaríamos constantemente en la carretera. La prensa sería implacable en su escrutinio. “Como en una colonoscopia sin fin”, creo que dijo Gibbs. Vería muy poco a Michelle y a las niñas durante al menos un año, dos si éramos lo bastante afortunados para ganar las primarias.
—Voy a ser sincero contigo, Barack —me dijo Axe después de un mitin—. Puede que el proceso sea estimulante, pero la mayor parte es una miseria. Es como una prueba de resistencia, un electrocardiograma del alma. Y a pesar del talento que tienes, no sé cómo vas a responder. Ni tú tampoco. Es un asunto tan enloquecido, tan indigno y brutal, que, para tener lo que se necesita para ganar, tienes que estar un poco desequilibrado. Y la verdad es que no sé si veo esa hambre en ti. No creo que seas infeliz si no llegas a presidente.
—Eso es cierto —reconocí yo.
—Sé que es cierto —dijo Axe—. Y eso te hace fuerte como persona, pero débil como candidato. Tal vez seas demasiado normal, demasiado equilibrado para presentarte a las presidenciales. Y aunque el consejero político que hay en mí me dice que sería maravilloso que lo hicieras, la parte de mí que es tu amigo espera que no lo hagas.
*
Mientras tanto, Michelle empezaba a reordenar sus sentimientos. Escuchaba atentamente durante las reuniones, y de cuando en cuando hacía alguna pregunta sobre el calendario de la campaña, sobre lo que se esperaría de ella y lo que implicaría para las niñas.
Poco a poco se había apaciguado su resistencia a la idea de que me presentara. Tal vez le ayudó escuchar la verdad desnuda de lo que implicaría una campaña, sus peores temores se concretaron y se hicieron más específicos, volviéndose más manejables.
Tal vez fueron las conversaciones que tuvo con Valerie y Marty, dos de nuestras amigas más leales, en cuyo juicio ella confiaba plenamente. O tal vez fue el empujón que le dio su hermano Craig; él también había perseguido unos sueños difíciles de alcanzar, primero como jugador de baloncesto profesional y más tarde como entrenador, incluso cuando suponía abandonar una lucrativa carrera en la banca.
“Simplemente está asustada”, me dijo Craig una tarde, mientras tomábamos una cerveza. Y a continuación describió cómo Michelle y su madre solían ir a verle jugar al baloncesto en el instituto, pero que cuando el resultado se equilibraba incluso un poco, salían y le esperaban en el pasillo; las dos eran demasiado nerviosas para quedarse en la butaca.
—No querían verme perder —dijo Craig—. No querían verme dolido ni desilusionado. Les tuve que explicar que eso era parte del juego.
Estaba a favor de que intentara lo de las presidenciales y me dijo que tenía planeado hablarlo con su hermana. “Quiero que lo vea con una perspectiva general —dijo—. La posibilidad de competir a ese nivel es algo que no se puede dejar pasar”.
Un día de diciembre, justo antes de nuestro viaje a Hawái, nuestro equipo tuvo la última reunión antes de que tomara la decisión de si seguir adelante o no.
Michelle estuvo escuchando pacientemente durante una hora una discusión sobre dotación de personal y la logística de un potencial anuncio de la candidatura, y a continuación interrumpió con una cuestión esencial:
—Has dicho que hay muchos otros demócratas capaces de ganar las elecciones y convertirse en presidentes. Y a mí me has dicho que la única razón por la que te presentas es que eres capaz de ofrecer algo que los demás no pueden. Que si no fuera así, no merecería la pena. ¿No es así?
Yo asentí.
—Mi pregunta es: ¿y por qué tú, Barack? ¿Por qué necesitas tú ser presidente?
Nos miramos el uno al otro a ambos lados de la mesa. Por un instante fue como si estuviésemos solos en la habitación. Mi mente regresó de golpe diecisiete años atrás, al momento en que nos conocimos, el día que llegué tarde a su despacho, un poco mojado por la lluvia, y Michelle se levantó de la mesa, tan dulce y tranquila con su blusa y su falda de abogada, y la charla tranquila que siguió después.
Había visto en aquellos ojos redondos y oscuros esa vulnerabilidad que rara vez muestra. Incluso entonces supe que era especial, que quería conocerla, que era una mujer a la que podía amar. Qué suerte había tenido, pensé.
—¿Barack?
Me sacudí para volver a la realidad.
—De acuerdo —dije—. ¿Por qué yo?
Mencioné algunas de las razones de las que he hablado antes. Lo de que tal vez fuera capaz de desencadenar un nuevo tipo de política, o de llevar a una nueva generación a participar, que era más capaz que otros candidatos de construir un puente que salvara las diferencias de la nación.
Construir un puente que salvara las diferencias de la nación.
—Pero, ¿quién sabe? No hay ninguna garantía de que lo podamos sacar adelante —confesé, mirando a todos los que estaban sentados a la mesa—. Aunque hay una cosa de la que no tengo dudas. Sé que el día que levante la mano derecha y jure ser el presidente de Estados Unidos, el mundo empezará a mirar a este país de una manera diferente. Y sé que todos los niños de América (niños negros, hispanos, niños que no encajan) se verán a sí mismos también de una manera diferente, se expandirán sus horizontes, se ampliarán sus posibilidades. Solo por eso… merece la pena.
La habitación se quedó en silencio. Marty sonrió. Valerie estaba llorando. Pude ver cómo distintos miembros del equipo conjuraban en su interior la toma de juramento del primer presidente africano de Estados Unidos.
Michelle se quedó mirándome durante un rato que me pareció una eternidad.
—Cariño —dijo al fin—, esa respuesta no ha estado nada mal.
Todo el mundo se rio y la reunión continuó con otros asuntos.
En los años que siguieron, las personas que estaban allí a veces hicieron referencia a aquella reunión, se dieron cuenta de que mi respuesta a la pregunta de Michelle fue una articulación espontánea de una fe compartida, lo que nos lanzó a todos a aquel largo, difícil e inverosímil viaje.
Lo recordarían cuando vieron a un niño pequeño tocándome el pelo en el Despacho Oval, o cuando una profesora declaró que sus estudiantes del instituto de un barrio pobre empezaron a estudiar más el día en que fui elegido.
Y es cierto: al responder a la pregunta de Michelle me estaba anticipando a las formas en las que esperaba que incluso una campaña creíble dejara expuestos algunos de los vestigios del pasado racial americano. Pero en mi interior sabía que llegar hasta allí significaba algo más personal.
Si ganábamos, pensé, significaría que mi campaña a Senador de Estados Unidos no había sido solo pura suerte.
Si ganábamos, significaría que lo que me había llevado a la política no habría sido solo un sueño imposible, que el país en el que creía era posible, que la política en la que creía estaba al alcance.
Si ganábamos, significaría que no estaba solo en creer que el mundo no tenía por qué ser un lugar frío e implacable en el que los fuertes devoraban a los débiles y todos nos retirábamos inevitablemente a los clanes y las tribus, combatiendo lo desconocido y apiñándonos para protegernos de la oscuridad.
El mundo no tenía por qué ser un lugar frío e implacable en el que los fuertes devoraban a los débiles.
Si esas creencias se convertían en un manifiesto, entonces mi vida tendría sentido y podría transmitir esa promesa, esa versión del mundo, a mis hijas.
Hacía mucho tiempo había hecho una apuesta y ese era el punto de inflexión. Estaba a punto de cruzar una línea invisible, una que cambiaría mi vida de manera inexorable, en algunos sentidos que aún no podía imaginar y que podían no gustarme.
Pero detenerme en ese momento, darme la vuelta en ese momento, perder el valor en ese momento… habría sido inaceptable.
Tenía que ver cómo se desarrollaban las cosas.
© Capítulo 2 del libro Una tierra prometida (Debate, 2020) de Barack Obama.
© Traducción de Andrés Barba, Carmen M. Cáceres, Efrén del Valle, Marcos Pérez Sánchez y Francisco J. Ramos.

De Barack Obama a San Isidro: ¿Qué bolá Cuba?
Lo he dicho en otras ocasiones, pero vale la pena repetirlo: Tanto el engagement como la estrategia del garrote están atrapadas en un círculo vicioso, en una política de bandazos que conducen al mismo callejón sin salida. Estados Unidos debería abstenerse de intervenir en la Isla. De lo contrario, Cuba seguirá a expensas del presidente norteamericano de turno.











