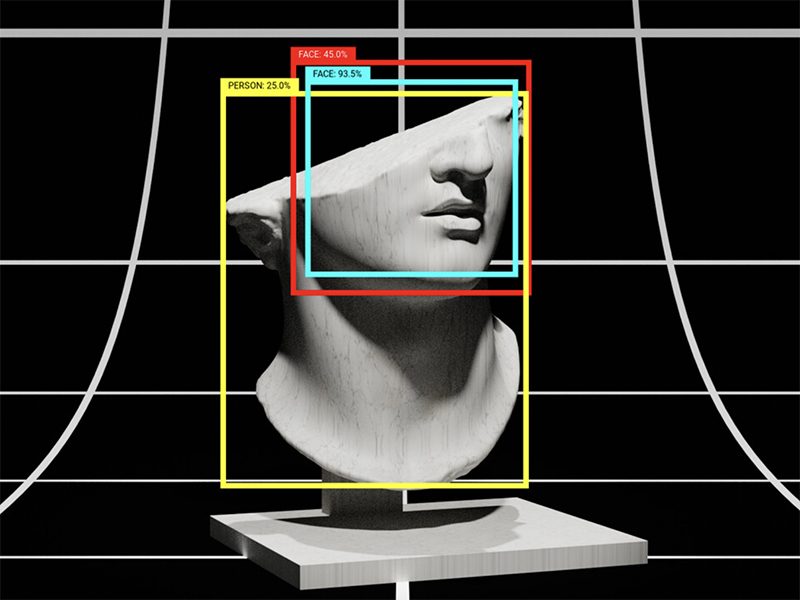El prólogo eterno
“Mientras exista una asfixia social (…), mientras haya ignorancia y miseria en la tierra, libros de la naturaleza de este podrán no ser inútiles”.
Víctor Hugo escribió esas palabras en el siglo XIX. En Cuba, sin embargo, el tiempo no solo se detuvo a leerlas: se quedó a vivir dentro de ellas.
Aquí la historia no avanza; rumia. Mastica el presente con una paciencia cruel, como si quisiera extraerle hasta la última gota de dignidad.
La Isla de hoy es un retrato torcido, una versión oscura de aquella miseria que Hugo describió con precisión quirúrgica. En un andar cuasi-vampírico, la Revolución parece querer devorar hasta la última gota de sangre contemporánea, digna y libre.
No hace falta abrir el libro para encontrarla. Basta caminar por Centro Habana, con los edificios sostenidos por la fe y el óxido, o atravesar los campos del Oriente, donde la tierra sigue siendo fértil, pero la vida no. Los miserables deja de ser novela y se convierte en crónica.
No escribo para forzar comparaciones, ni para hacer que Cuba calce en un molde europeo. Escribo porque la realidad se parece demasiado. Porque la torcaza se va cuando viene el apagón.
Antes de Valjean: la miseria sin nombre
En Cuba, la miseria no necesita definición académica. Se reconoce por el cuerpo: en el cansancio, en la piel curtida por el sol de las colas, en los ojos entrenados para calcular cuánto falta para fin de mes, aun sabiendo que no alcanza. Aquí, la pobreza no es una estadística; es rutina.
El cubano promedio no habla solo de sobrevivir: lo hace. La palabra clave es resolver. Resolver la comida, la luz, el transporte, el medicamento. Resolverlo todo sin preguntar demasiado, porque preguntar cansa. Resolver, aunque sea mal, aunque sea por la izquierda, aunque sea con culpa. A eso se le llama, con una ternura amarga, la luchita.
La libreta de abastecimiento, fantasma administrativo de un pasado que prometía protección, recuerda cada mes que el pan no está garantizado. A veces llega; a veces no. A veces alcanza; casi nunca.
El plato sobre la mesa se convierte en objetivo nacional. Y cuando toda una nación piensa solo en el plato, deja de respirar.
En esta Isla ya no viven personas. Aquí sobreviven cubanos.
Jean Valjean: un cubano de a pie
Víctor Hugo le puso nombre a algo que en Cuba llevamos décadas viviendo sin palabras. Jean Valjean, condenado a diecinueve años de prisión por robar una hogaza de pan, no es un criminal excepcional; es un hombre empujado al borde por el hambre.
En la Cuba contemporánea, Valjean camina sin grilletes visibles, pero con la misma condena. Es el trabajador que revende lo que encuentra, el médico que cambia consultas por comida, la madre que saca mercancía del trabajo estatal para alimentar a sus hijos. No roba por maldad; roba por biología.
La ilegalidad aquí no nace del vicio, sino de la necesidad. El mercado negro no es una anomalía: es el mercado real. Todo lo demás es escenografía. Y así, millones de cubanos habitan una zona gris donde la moral se negocia cada día contra el estómago.
La pregunta que Hugo lanza sigue flotando sobre la Isla como un jején persistente: ¿es culpable quien roba por hambre o lo es el sistema que le niega el sustento?
El meroliqueo: oficio nacional
De esa pregunta nace la profesión definitiva. El meroliqueo.
Reventa, trueque, invento, desvío: póngale el nombre que quiera. El merolico es médico por la mañana, ingeniero al mediodía y comerciante informal por la tarde. El título universitario no da merienda en el recreo.
Así surge una nueva clase social transversal, unida no por ideología sino por urgencia. Todo el país piensa igual: poner el plato en la mesa, sea como sea. Y después, si queda tiempo, pensar.
Cuba, sin anunciarlo, ha dejado de vivir.
Esta realidad se extiende desde la Punta de Maisí hasta el Cabo de San Antonio. Fluye, tan ancha como el Toa y con un caudal más pródigo que nunca.
No queda en la Isla que una vez fuera de Hatuey y de Guamá, una piedra sin levantar cuando de “vivir del invento” se trata. La angustia nacional ya no se resume en preguntar “¿desde cuándo estamos así?”, sino en un grito ahogado y colectivo: “¿Caballeros, hasta cuándo?”.
Javert: el orden sin alma
Si el pueblo es Valjean, el sistema institucional encarna a Javert. No el villano caricaturesco, sino el funcionario rígido, incapaz de dudar. El hombre que confunde ley con justicia y obediencia con virtud.
En Cuba, Javert viste de muchas formas: inspector, policía, aduanero, cuadro, dirigente de base. No actúa por crueldad personal, sino por inercia. Cumplo órdenes. Esa frase lava conciencias.
Como el personaje de Hugo, el sistema persigue sin preguntarse por qué. Persigue al disidente, al emprendedor, al que habla alto, al que canta fuera de tono.
No importa el hambre; importa el control. No importa la causa; importa el silencio. Da igual, la teleología es siempre la misma, silenciar a Pupi, no dejarla tocar.
Thénardier: cuando la miseria se pudre.
Hay que definir algo: la pobreza y la miseria. La pauvreté es un estado de carencias materiales, falta de recursos que sufren millones de personas en el mundo. Pero hay algo que los pobres conservan: la honradez, la dignidad y la esperanza.
Esto parece un hilo muy delgado, algo tenue, pero determina que, aunque hay escasez, lo espiritual se conserva. Cuando se llega a un punto extremo donde dejas de vivir como un ser humano digno, algo dentro de ti se rompe. Lo soez e instintivo renace como la única ley y dejamos a un lado las reglas de los hombres, para respaldarnos a palo seco en las reglas de los animales. A esto lo llamó el francés misère.Y los Thénardier, no son más que eso, hijos de la miseria.
La pobreza carece; la miseria degrada. Cuando se cruza esa línea, lo humano se agrieta.
Es doloroso admitirlo, pero la miseria crónica en Cuba desde el Período Especial hasta la actual Tarea Ordenamiento ha generado sus propios Thénardier. Personajes nacidos por y desde la más indignante miseria, no solo una miseria material, sino una miseria de valores, de principios. De cubanía.
Son aquellos que te echan pa´lante a cambio de nada, o casi nada. Los chivatos, los breteros, los buitres sedientos de sufrimiento ajeno, que muchas veces no les beneficia, pero regocija su espíritu. Son producto de una pedagogía de la delación aprendida desde la infancia, en asambleas donde el buen compañero es el que acusa.
Y así los deforman desde niños, como árboles con sombra retorcida. Su principal función de adultos es permanecer vigilando, como auras, asechando qué entrañas de gusanos devorar hoy.
No son monstruos épicos. Son vecinos mediocres. Y por eso asustan más.
Marius: la juventud y los timbales
Marius representa a los jóvenes que aún creen que gritar sirve. En Cuba, esa juventud no pide permiso ni promesas. Sabe que el futuro no está en los discursos, ni en las urnas sin opciones.
El 11 de julio fue suyo. Un grito claro: Libertad. No fue perfecto ni organizado, pero fue honesto. Y por eso fue castigado. Como en la novela, la primera vez no bastó.
El personaje de Marius representa a los jóvenes cubanos: una generación desengañada. No se tragan las promesas. No buscan elevar peticiones que nunca se van a resolver. Y no votan por el único candidato que se puede votar.
Saben lo que hay más allá del muro, más allá del mar. Sus padres quedaron mancos de picar caña, de exportar la Revolución a Angola, de moler el café de todos y de nadie. Ellos no van a repetir la historia. Tienen buena la vista y hábiles las manos.
El 11J fue de ellos, gracias a ellos y por ellos. La juventud impulsó un grito unánime y certero: el de Libertad. Un resarcimiento del palenque que acogía a los fugitivos cimarrones. Sin embargo, aunque tuvieron grandes los timbales, se repitió la historia de Maceo: a la primera no se logró.
Ahora, y a diferencia de la novela, donde el desenlace ocurre en las calles, en Cuba la “barricada” final suele ser el mar. El éxodo masivo, la mayor crisis migratoria de la historia del caimán dormido de las Antillas, es la versión moderna de la tragedia épica.
Los neomambises cubanos, al no poder cambiar su realidad (como intentaron los amigos del ABC en la novela), optan por lanzarse al abismo del Estrecho de la Florida o a las selvas de Centroamérica.
Se van los jóvenes, los capaces, los cansados. Se van buscando futuro. Y con ellos, se va el futuro.
Nadie quiere quedarse a apagar el Morro.
El candelabro de plata
Los miserables termina con una redención posible. Cuba, no lo sé. Tal vez la esperanza aquí no sea luminosa, sino terca. No sueña; aguanta.
Escribir desde este lugar no es literatura de salón. Es una forma de respirar. Mientras exista esta asfixia social, mientras la miseria siga siendo política de Estado, textos como este seguirán siendo necesarios.
No para consolar, sino para no olvidar.
Y porque, aun así, todavía…