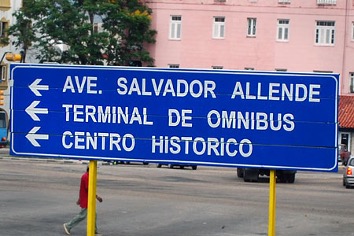En los procesos revolucionarios de signo autoritario, la reapropiación del patrimonio material (edificios, monumentos, infraestructuras) a través de la reescritura de la historia y del legado nacional ha sido una herramienta clave para consolidar el poder. La (re)patrimonialización, así vista, comprende el proceso político mediante el cual determinados objetos, espacios, prácticas, formas de conocimiento y expresión son reinstituidos en bienes de interés común desde el ojo avizor del decisor político.
Esta práctica, lejos de constituir una redistribución de bienes bajo el respeto del legado nacional, se configura en muchos casos como un mecanismo de dominación y propaganda. Desde los ámbitos políticos, legales y culturales, la (re)patrimonialización acompaña la legitimación de nuevas narrativas estatales para refundar simbólicamente al Estado —diferenciándolo del sistema anterior— bajo coordenadas autoritarias, nacionalistas y/o tradicionalistas. Si este proceso parte de una transición más catártica como una revolución, su potencial e impacto es mayor a partir de la “reconstrucción nacional”, entendida como el conjunto de políticas culturales que buscan la reconfiguración de un nuevo imaginario social. En este rigor, se invita a pensar el patrimonio cultural nacional en los autoritarismos como una tecnología para resemantizar el campo social, como un dispositivo de homogenización cultural.
Frontal del Museo de la Revolución donde se emplaza un tanque de guerra de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Fuente: Archivo ODC.
En el caso cubano, dicha dinámica ha tenido implicaciones profundas tanto en la memoria colectiva como en el estado actual del patrimonio construido. A través de la expropiación y resignificación de inmuebles emblemáticos, el Gobierno ha sostenido una narrativa de restitución y justicia social que se ha vuelto cada vez más incoherente y contradictoria, al punto de mostrar una instrumentalización visible en función de intereses políticos y económicos.
Repatrimonialización en la Revolución cubana
A partir de 1959, el ámbito político cultural cubano reconfiguró —mediante una profunda reforma urbana de nacionalizaciones y expropiaciones— un repertorio de elementos materiales con visión hegemónica y de reivindicación. El sector urbano republicano (1902-1958) fue uno de los más intervenidos, pasando viviendas, mansiones, edificios de oficinas, hoteles, teatros y clubes sociales al uso público y estatal. La narrativa que acompañó estas acciones fue la de reclamo, movilización y reparación histórica. Sin embargo, estos inmuebles se ubicaban directamente bajo el control estatal; e incluso, muchos de ellos pasaron a ser beneficio de la cúpula militar. Entre los destinados al uso público estuvo el Palacio Presidencial, rebautizado como Museo de la Revolución. De tal manera, el espejo del poder republicano fue transformado en una vitrina de la narrativa revolucionaria, reduciendo el legado del inmueble a un período de corrupción y decadencia.
Además del uso institucional, muchas de estas edificaciones se convirtieron en fuente de ingresos del régimen mediante el turismo; aunque en la etapa inicial del proceso revolucionario su objeto social distase del valor comercial. Hoteles, mansiones y clubes privados (Casino Nacional, Residencial Barlovento) fueron transformados en restaurantes de lujo, hoteles boutique, resorts recreacionales y espacios de festivales internacionales. Las propiedades, señaladas como expresiones de despilfarro, desigualdad y opacidad financiera, devinieron objeto de comercialización del legado patrimonial y de enriquecimiento del propio Gobierno, que las rebautizó a su conveniencia. Un caso ilustrativo es el del hotel Habana Hilton, nacionalizado en 1960 y renominado como hotel Habana Libre. Este símbolo del desarrollo turístico y empresarial de la República se convirtió, inicialmente, en un no nombrado cuartel general del liderazgo rebelde triunfador para luego retomar su operatividad turística en un contexto de control social consolidado. Lo mismo ha pasado con los hoteles Riviera y Nacional, escenarios de festivales oficialistas y alojamiento para visitantes orgánicos al régimen. Estos y otros monumentos históricos, como la Plaza de la Catedral (La Habana), el Castillo de San Pedro del Morro (Santiago de Cuba), entre otros, han sido también sedes de eventos (la Fiesta del Fuego, el Festival Internacional de Ballet, etc.) que garantizan legitimidad y soporte financiero al gobierno cubano.
Otros espacios han sido subrentados con grandes beneficios, en un ejercicio de suplantación conceptual sumamente ilustrativo de la cancelación del ideal de justicia social en que se fundó el capital simbólico de la Revolución. Destaca el actual Hotel Manzana Kempinski, antigua Manzana de Gómez, centro comercial y de oficinas de una de las grandes familias del emporio azucarero nacional que, intervenido por el Estado, albergó tiendas subsidiadas e instituciones escolares hasta que el imperio del capital desterró cualquier alusión visual a la presencia popular.
Gran Hotel Manzana Kempinski, antigua Manzana de Gómez. Fuente: Kempinski.com.
Asimismo, propiedades como la Finca Vigía, el bar Floridita, el hotel Ambos Mundos y La Terraza de Cojímar, relacionadas con el paso del escritor Ernest Hemingway por La Habana, han sido promovidas como emblemas culturales y turísticos. En paralelo, numerosos inmuebles, sobre todo habitacionales, testigos de la vida y obra de muchísimas figuras nacionales o paradigmas del esplendor arquitectónico cubano, sucumben ante el abandono y la desprotección que propicia su depredación. Lo atestiguan la residencia de Amelia Peláez en el Cerro; la de Nicolás Guillén, por mucho tiempo cerrada en Camagüey; la de José Martí, en calle Tulipán #32; o la Casa de las Cadenas en Guanabacoa, uno de los últimos grandes exponentes del patrimonio colonial en esa villa. Este tratamiento diferenciado refleja una jerarquización en el manejo del patrimonio al protegerse lo que puede generar rentas o utilidad política, mientras se desatiende el valor histórico y social del resto.
Visible deterioro de la Casa de las Cadenas. Fuente: OnCuba News.
El caso reciente del Capitolio Nacional
Durante más de seis décadas, en un juego entre ruinas y rentabilidad, los edificios que han corrido con más suerte han ido pasando por gestiones de privatización, corporativización y competitividad, opuestos a las nociones colectivas de nación. Un caso reciente es el Capitolio Nacional, inaugurado en 1929, que albergó al Congreso de la República hasta su disolución por el Gobierno Revolucionario. El edificio, delegado a la Academia de Ciencias y luego subordinado al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma), era una imponente huella visual del pasado burgués, incompatible con la estética del nuevo orden socialista. En 2018 fue restaurado, con una cúpula enchapada en dorado, con la participación de contratistas italianos (Empresa Tognozzi Progretto) y colaboración rusa (Goszagransobstennos – Gestión de los Asuntos del presidente de la Federación de Rusia). Desde entonces, un suntuoso Capitolio reabrió sus puertas, esta vez como sede de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Más que un proceso de reciclaje simbólico, este giro contradijo la narrativa original del régimen, ahora dispuesto a capitalizar la monumentalidad republicana para ganar legitimidad interna, prestigio internacional y algún que otro pacto bilateral.
Capitolio Nacional de Cuba durante su restauración. Fuente: MyGuideCuba.com.
El pasado febrero, por ejemplo, la gala principal del XXV Festival de la empresa Habanos S.A. —filial mixta parte del monopolio tabacalero estatal— tuvo lugar en el emblemático Salón de los Pasos Perdidos, a los pies de la estatua de La República. En esta edición, se registró un nuevo récord de recaudación: 18 millones de euros por la subasta de siete humidores. La empresa, que reporta ganancias de hasta 827 millones de dólares anuales, anunció que parte de la suma recaudada se destinaría a mejorar el obsoleto sistema de salud pública. Entre la manipulación de la tradición tabacalera donde Habanos S.A. vende sus productos como “legado desde 1492” y el enriquecimiento a través del uso y engalanamiento de monumentos nacionales intervenidos por el Estado —sumado a la no rendición de cuentas de este último—, se observa una clara tendencia de beneficio particular de una élite que aprovecha el proceso de expropiación sin un mínimo de vergüenza ante la contradicción del discurso con el que justificaba a los cubanos su operar.
Por demás, el desatino que representa un evento privado de lujo en la comunicación política de un régimen que pide sacrificios, perseverancia y resistencia a sus subordinados, mientras su supuesto representante fuma un Habano rodeado de magnates —en una gala no muy diferente a las repudiadas por los discursos de Fidel Castro—, se ve reforzado por el ambiente de cabaret a los pies de La República, a unos metros de la tumba del Soldado Desconocido; así como en el simbolismo de un espacio que albergó la aprobación de la Constitución de la República (1940).
Velada exclusiva del Festival del Habano en los interiores del Capitolio Nacional. Fuente: Habanos S.A.
Por tanto, si bien la narrativa revolucionaria fue fundada en la criminalización del patrimonio republicano —asociado a la oligarquía y al colonialismo—, este devino lentamente el mayor beneficiario económico de un sistema que, aunque no generó progreso social ni desarrollo sostenible, retuvo de manera oportuna el legado nacional para sí, en un acto de hipocresía histórica y de daño irreparable a la memoria cultural.
Ejemplos de repatrimonialización en otras autocracias
Lo anterior no es exclusivo de Cuba. Diferentes autocracias se han apropiado de inmuebles patrimoniales, incluso siendo antagónicos en determinados momentos a los postulados de sus regímenes, para incorporarlos a la escenografía del poder nacionalista y reforzar el sentido de ruptura o continuidad histórica.
A partir del gobierno de Hugo Chávez, el Estado venezolano emprendió una serie de nacionalizaciones y ocupaciones, incluyendo centros culturales. Uno de los casos más emblemáticos fue la ocupación del Centro Cultural Ateneo de Caracas, uno de los más antiguos e importantes del país, desalojado en 2009 para “garantizar al público en general caraqueño el disfrute de sus espacios sin obtener beneficios económicos”. Otro caso fue la expropiación del Hotel Anauco Hilton, un ícono de la modernidad setentera, convertido en residencia estudiantil sin la debida planificación ni conservación patrimonial, lo que aceleró su deterioro.
En Rusia, bajo el mandato de Vladimir Putin, el Kremlin ha impulsado una política de recuperación simbólica del pasado imperial. Ejemplos notables incluyen la restauración y uso estatal del Palacio de Constantino en San Petersburgo, hoy sede de eventos diplomáticos de alto nivel; al igual que la rehabilitación de numerosas iglesias ortodoxas como instrumentos de legitimación ideológica del régimen, entre las que se encuentra la Catedral de San Basilio, símbolo zarista reincorporado a la narrativa oficialista.
Asimismo, en Irán, un símbolo persa como la Torre Shahyad, renombrada Torre Azadi, corrió similar suerte; entre otros casos de reciclaje patrimonial con fines ideológicos, comerciales y de soft power político a través de la diplomacia cultural. Estas acciones, aunque revestidas de un supuesto nacionalismo cultural, ocultan una lógica de concentración del poder y manipulación histórica muy semejantes.
Formas específicas de expropiación y resimbolización
La resignificación de los símbolos de gobiernos anteriores ha sido una constante en procesos históricos de cambio de poder para lograr la legitimación del nuevo orden. Este tipo de apropiación puede incluir monumentos, edificios, infraestructuras, banderas, himnos, discursos, fechas conmemorativas, incluso idiomas. Muchos de los cambios se llevan a cabo mediante la legislación sobre el patrimonio, que crea leyes que “nacionalizan” o “protegen” bienes del pasado. La museificación selectiva, por ejemplo, permite el uso controlado exclusivamente por el nuevo régimen de propiedades de valor patrimonial, mientras olvida a conveniencia otros espacios menos lucrativos. Este desbalance es acompañado también por la resemantización turística de los espacios de interés gubernamental, vaciando de contenido, extrayendo riquezas o catalogando como seguridad nacional ciertos ámbitos urbanos y rurales de relevancia.
Por su parte, la ocupación y resignificación de la infraestructura física ha sido común a partir de la remoción de símbolos anteriores por una iconografía perteneciente al nuevo aparato de gobierno. Véase, por ejemplo, el operar de la España franquista y los símbolos nacional-católicos en contraposición a los republicanos.
Del mismo modo, se destruyen, reubican o renombran monumentos. Los espacios públicos, como plazas y calles, han sido víctimas fáciles de esta práctica. En el caso cubano, un artículo de Cubadebate advierte lo poco que los habaneros siguen la nomenclatura oficial de las calles de la capital, a pesar del intento oficialista de este despojo:
La Calzada de Monte se llama Máximo Gómez, y la de Reina lleva el nombre de Simón Bolívar. Como Finlay rebautizó la vieja calle de Zanja, y Belascoaín se denomina Padre Varela. Pero, ¿cuántos son los habaneros, viejos o jóvenes, que aluden a esas calles por su nomenclatura oficial? Pocos, en verdad, aunque los documentos y las tabletas que identifican las vías insistan en recordarnos que Teniente Rey, Zulueta, Concha y Estrella se llaman Brasil, Agramonte, Ramón Pintó y Enrique Barnet.
Solo en La Habana, tras 1959, se cambió el nombre a unas 105 vías: Felipe Poey por Marqués de La Habana, José María Heredia por Lagueruela, Libertad por Cruz o 10 de Octubre por Jesús del Monte; entre muchas otras, apenas en la zona de la Víbora. Mientras, en la Habana Vieja, las calles Reina, Zulueta o Carlos III pasaron a llamarse Simón Bolívar, Agramonte y Salvador Allende, respectivamente.
Señalética pública que indica la Ave. Salvador Allende. Fuente: abacq.org.
En el caso de los monumentos, la misma legislación que selecciona aquellos dignos de saneamiento resulta ser un instrumento de lavado histórico-cultural. Por ejemplo, emplazamientos republicanos que sobrevivieron, como la estatua de José Martí ubicada en el Parque Central de La Habana, fueron resignificados. En este caso, Martí fue reinterpretado como “el primer revolucionario” y su figura se incorporó al discurso del castrismo como un precursor del socialismo cubano, borrando sus vínculos con el liberalismo decimonónico.
Consecuencias de la repatrimonialización autoritaria
Sin dudas, estas expropiaciones dejan cicatrices en la memoria histórica de una nación al punto de que, el rescate y reunificación del legado tras la obra malintencionada de estos regímenes y ante la restauración de la democracia, pueden ser conflictivos y objeto de disputa por su legitimidad histórica. Ello ocurre —tal y como se comentó en nuestro análisis sobre las festividades y rituales en el orden autoritario teológico— ante el monopolio por vaciamiento del conocimiento histórico de la nación. Toda depauperación le es conveniente a la autocracia en tanto despeja una contravoz y allana el camino a la dominación. El Estado, al monopolizar la propiedad y el relato histórico, excluye a la ciudadanía del proceso de definición de su identidad cultural, debilitando los lazos comunitarios. Ya sea por olvido o por reapropiación, al brazo interventor de la autocracia le precede una intención de tergiversación en su beneficio, largamente lacerante para el patrimonio de cualquier nación.
Sin embargo, este despojo cultural afecta solo a la sociedad general; mientras que las transferencias de propiedades al control de la élite no han hecho más que beneficiarlas. En Cuba, cada vez es más frecuente la concepción utilitaria del patrimonio: no como legado colectivo, sino como recurso explotable del gobierno. De tal modo, numerosos inmuebles se convierten en herramientas de diplomacia económica y espacios para un turismo de élite. Esta práctica es aún más dañina si se piensa más allá del manejo explícito del patrimonio para un enfoque en la reformulación del subconsciente colectivo:
- se lava convenientemente el discurso de condena contra la República para adjudicarse sus símbolos sin mayores conflictos;
- se venden eventos e imágenes falsamente como “celebración de la cultura cubana y herencia histórica” en escenarios que simbolizan una grandeza patrimonial para nada vinculada al régimen;
- se exhibe sin remordimientos una opulencia que normaliza la distinción entre la élite y la desigualdad económica generalizada, muy familiar al statu quo que el mismo Gobierno afirmó allanar al expropiar los bienes republicanos.
El ODC recuerda que la condición refundacional como acción cultural es compartida por numerosos regímenes no democráticos. En lo material, muchas de estas propiedades sufren intervenciones sin criterios técnicos, lo que compromete su integridad estructural y su valor histórico. En lo simbólico, se impone una narrativa unívoca que borra las complejidades del pasado, silenciando memorias disidentes y apropiándose de símbolos ajenos. La recuperación de espacios como el Capitolio Nacional no implica una reconciliación con la historia republicana, sino su instrumentalización para fines de poder. Ello demuestra la hipocresía discursiva de la oficialidad y las limitaciones de sumodelo más reciente. Frente a esto, resulta imprescindible recuperar una visión plural del patrimonio, que reconozca su dimensión colectiva, su complejidad histórica y su valor como bien público, más allá de los usos políticos circunstanciales.
El ODC subraya que la expropiación revolucionaria en Cuba no ha generado bienestar colectivo, sino una privatización encubierta del patrimonio a favor del Estado. El reciclar simbologías del pasado criminalizadas por el propio Gobierno evidencia la incapacidad de este para crear riqueza nueva y su dependencia de un capitalismo de Estado parasitario. Lejos de ser un acto de justicia histórica, la manipulación del patrimonio material refleja una estrategia de poder: despojar a la nación de su memoria tangible para reescribirla en función de intereses políticos coyunturales. Este fenómeno confirma que los regímenes autoritarios no destruyen el patrimonio de las élites anteriores: se convierten en ellas.
El ODC alerta acerca de que, en el proceso de distinción donde se decide qué valores y bienes son dignos de formar parte del legado coyuntural del régimen, se va perdiendo irreparablemente gran parte de la historia nacional. Llama, por tanto, a la gestión interventora y certera de prácticas que aborden con respeto la propiedad, la restauración y la conservación desde valores y conocimientos históricos, y no desde intenciones de feria turística.

“Frente a Trump, León XIV será un papa contra el americanismo”, una conversación con Pasquale Annicchino
Por Gilles Gressani
«Si la Iglesia buscaba un escudo frente a Trump, el que ofrece hoy un papa estadounidense es una oportunidad única».