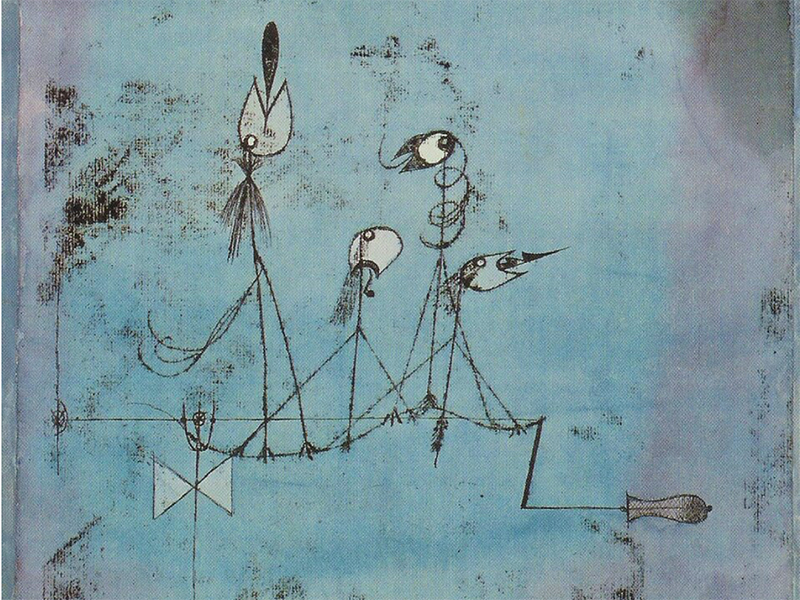Al parecer, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha empeñado con Venezuela. Durante el verano, su administración empezó a concentrar poder naval en el Caribe, principalmente cerca de la costa del país, y a interceptar barcos poco después de que abandonaran sus aguas territoriales.
En octubre, autorizó a la Agencia Central de Inteligencia a llevar a cabo operaciones dentro de Venezuela. Y Trump ha arremetido repetidamente contra el presidente Nicolás Maduro, acusándolo de vaciar prisiones venezolanas en Estados Unidos y afirmando que sus días en el cargo están contados.
Esta semana, Washington trasladó un grupo de portaaviones al Caribe y Trump fue informado de posibles opciones militares, incluidos ataques terrestres.
Públicamente, la Casa Blanca sostiene que sus operaciones tienen como único objetivo frenar el narcotráfico —no facilitar un cambio de régimen—. Pero la magnitud del despliegue militar (el mayor en el Caribe desde la crisis de los misiles de Cuba de 1962) y la retórica que lo acompaña sugieren que el objetivo real de Washington es derrocar al gobierno.
Si Trump llega a atacar Venezuela, es poco probable que termine bien. A menos que recurriera a una invasión —una decisión para la que hay poco apoyo interno y para la que la movilización actual es insuficiente—, una demostración de fuerza probablemente no bastará para hacer caer al régimen de Maduro.
Como escribieron los politólogos Alexander Downes y Lindsey O’Rourke, los ataques aéreos por sí solos nunca han logrado sacar a un líder del poder. Incluso si los esfuerzos de Estados Unidos tuvieran éxito, el ejército venezolano casi con toda seguridad sustituiría a Maduro por un hombre del propio aparato. Y, aun si —contra todo pronóstico— la oposición venezolana lograra hacerse súbitamente con el control del país, no hay garantía de que su ascenso conduzca a una transición democrática duradera.
Trump, por supuesto, podría decidir atacar de todos modos. Pero es probable que la Casa Blanca sepa que una simple demostración de fuerza no derribará a Maduro y que, pese a su retórica incendiaria, Trump se ha opuesto históricamente a intervenciones militares de gran escala que impliquen despliegues prolongados y operaciones de construcción estatal.
En cambio, a lo largo de sus dos mandatos, Trump ha afrontado los problemas complicados de política interior y exterior siguiendo una estrategia que expuso en su libro de 1987, The Art of the Deal: escalar para negociar. Poco después de que Corea del Norte probara misiles nucleares capaces de alcanzar Estados Unidos en 2018, Trump amenazó con desatar “fuego e ira como el mundo nunca ha visto”.
Después celebró tres cumbres sobre desnuclearización con el líder norcoreano, Kim Jong Un. Trump también amenazó con sacar a Estados Unidos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte si los demás miembros no aumentaban su gasto militar. La mayoría lo hizo, y Washington se quedó. Y en abril, Trump elevó los aranceles contra casi todos los países del mundo, para luego suspender muchos de ellos con el fin de negociar barreras comerciales más bajas.
Si el plan de Trump es forzar un cambio de régimen en Venezuela, podría encaminarse a un fracaso costoso y embarazoso. Pero si concibe el despliegue militar como el preludio de una oferta diplomática, tiene la posibilidad de apuntarse quizá el mayor logro en política exterior de su administración.
Para lograrlo, sin embargo, Washington debe entender que las transiciones democráticas no ocurren de la noche a la mañana. Suelen producirse tras negociaciones prolongadas en las que la dictadura acepta comenzar a compartir el poder con sus críticos. Las elecciones libres y justas llegan al final —no al principio— de estas transiciones, porque antes hacen falta reformas institucionales y un período de coexistencia con el régimen saliente para hacer viable una transferencia pacífica.
Estados Unidos debería, por tanto, usar su influencia para llevar a las dos partes del conflicto político interno venezolano a la mesa de negociación. Debería obligar a cada una a abandonar su objetivo maximalista —aniquilar a la otra— y aceptar, en cambio, compartir el poder. Un acuerdo de este tipo puede no resultar tan satisfactorio para algunos como lo sería un ataque militar.
A diferencia de una operación de la CIA para destituir a Maduro, no promete resultados inmediatos. Pero es mucho más probable que sea eficaz para defender los intereses de Estados Unidos, mejorar la vida de los venezolanos y sentar las bases para la democratización del país.
Un cambio en el que puedes creer
Cuando se trata de intentos de forzar un cambio de régimen, Venezuela es un cementerio de ideas. Durante el primer mandato de Trump, Estados Unidos impuso sanciones económicas punitivas a los sectores petrolero y minero del país, convencido de que privar al gobierno de recursos cruciales provocaría su colapso. No fue así: Maduro se mantuvo en el poder, incluso cuando esas sanciones contribuyeron a detonar la mayor contracción económica en tiempo de paz y la mayor ola migratoria de la historia moderna.
La administración Biden adoptó un enfoque distinto, ofreciendo un alivio parcial de sanciones a cambio de compromisos para celebrar elecciones libres. Pero esto también fracasó.
En los comicios de 2024, más de la mitad de los venezolanos acudieron a votar y, según la recopilación meticulosa de las actas oficiales realizada por la oposición, el exdiplomático Edmundo González obtuvo una victoria aplastante. Pero las autoridades electorales declararon ganador a Maduro y su gobierno reprimió con fuerza las protestas posteriores.
Pero existe otro enfoque para lidiar con Maduro, uno que no se ha intentado adecuadamente: negociar un acuerdo de convivencia entre el presidente y sus adversarios. En lugar de exigir que Maduro entregue el poder de inmediato —una demanda que se ha demostrado repetidamente irrealista—, el objetivo de este tipo de acuerdo sería incentivar a su gobierno a democratizarse de forma gradual pero sustantiva.
Esta idea comparte algunos elementos con el Marco para la Transición Democrática en Venezuela, propuesto por la primera administración Trump.
Aquel plan, presentado en 2020, habría creado un Consejo de Estado con representantes tanto del gobierno como de la oposición para supervisar una transición hacia elecciones libres y justas. Pero aquel marco trataba el consejo de poder compartido como un puente de corto plazo hacia unas elecciones nacionales que debían celebrarse, como mucho, en el plazo de un año.
Para que funcionen, los acuerdos de convivencia casi siempre deben extenderse durante más tiempo, como debería ocurrir en este caso.
Hecho correctamente, un acuerdo de convivencia tendría buenas probabilidades de democratizar Venezuela, al menos en comparación con las alternativas. Décadas de investigación en ciencia política muestran que este tipo de transiciones pactadas ofrecen una de las vías más estables para poner fin a un régimen autoritario.
Solo en América Latina existen varios países —Brasil, México, Uruguay— en los que reformas iniciadas por un gobierno autoritario crearon un terreno político equilibrado que ha perdurado a lo largo de múltiples administraciones.
En cambio, es raro encontrar casos en los que una intervención externa haya derivado en un proceso de democratización duradero sin una ocupación militar prolongada.
Y Venezuela, en particular, necesita una transición pactada.
Tras años de dictadura, el país está profundamente dividido. Aunque la mayoría del país se opone a Maduro, casi un tercio de la población todavía se identifica con él.
Muchas más personas —más de la mitad del país— tienen una opinión positiva de Hugo Chávez, el expresidente populista que fue mentor de Maduro y que, antes de morir en 2013, lo designó como su sucesor.
Para emprender con éxito reformas de calado, el próximo líder venezolano necesitará, por tanto, el apoyo de al menos algunos sectores chavistas.
Sin un acuerdo de reparto de poder, sin embargo, es poco probable que la oposición venezolana consiga construir un gran frente común. Podría, en cambio, usar la presidencia para buscar venganza. No ha condenado, después de todo, las deportaciones forzosas y los asesinatos de venezolanos en el Caribe. Ha defendido sanciones que han dañado gravemente la economía del país. En otras palabras, ha subordinado las preocupaciones por los derechos humanos a objetivos políticos: el sello distintivo de un movimiento autoritario.
Sumado a las instituciones políticas venezolanas —de carácter marcadamente mayoritario—, no es difícil imaginar a un presidente antichavista convertirse en el reflejo de Maduro y usar las instituciones del Estado para perseguir con saña a sus adversarios.
Si los dirigentes antichavistas priorizan la venganza, Venezuela no solo afrontará la continuidad del autoritarismo y la parálisis económica, sino que también correrá el riesgo de una guerra civil.
El estamento militar del país está repleto de chavistas y, si el próximo líder venezolano los purga de forma sistemática, podrían iniciar una insurgencia armada, apoyándose en guerrillas colombianas y redes criminales organizadas con fuerte presencia en Venezuela. El resultado podría ser un conflicto interno prolongado, similar al que ha aquejado a Colombia durante más de 50 años.
Una oferta que no podrán rechazar
Para que funcione, un gran acuerdo venezolano deberá garantizar que ambas facciones enfrentadas estén representadas en las múltiples instituciones políticas y jurídicas del país.
Una democracia estable requiere no solo elecciones, sino también mecanismos que limiten el poder ejecutivo y hagan que la competencia política sea segura y significativa.
La transición desde el autoritarismo es difícil precisamente porque los regímenes autocráticos carecen de estos contrapesos y normas; tienden, más bien, a concentrar la autoridad, lo que abre la tentación de que los movimientos opositores abusen del poder una vez que llegan al cargo.
La Constitución venezolana, por ejemplo, permite al presidente convocar elecciones para una asamblea constituyente que puede disolver los demás poderes del Estado en cualquier momento. Esta prerrogativa sería casi con toda seguridad utilizada por la oposición cuando llegase al poder para expulsar a los chavistas de todas las instituciones del Estado.
Pero Trump podría evitar ese ciclo de represalias —y, al mismo tiempo, facilitar la salida de Maduro— obligando a ambos bandos a forjar un acuerdo conjunto.
La oposición venezolana depende enormemente de Washington y, por tanto, está mal situada para rechazar sus exigencias. A la vez, al colocar al régimen de Maduro ante una amenaza existencial sin precedentes, Trump ha adquirido una nueva capacidad de presión sobre Caracas. Esto lo coloca en posición de hacer a ambas partes una oferta que no podrán rechazar: un marco de convivencia política con garantías institucionales, respaldado por Estados Unidos y otros actores internacionales de peso (que también se comprometerían a contribuir a la recuperación económica).
En la práctica, esto implicaría que los representantes del régimen tendrían que aceptar cuotas reservadas para la oposición en los principales poderes del Estado. Las figuras opositoras deberían contar, por ejemplo, con representación garantizada en el Tribunal Supremo, en el Consejo Nacional Electoral y en las instituciones clave de control.
Un acuerdo creíble designaría a representantes de la oposición en ocho de los 20 escaños del Tribunal Supremo, con otros cuatro magistrados escogidos entre perfiles aceptables para ambas partes; proporciones similares deberían aplicarse a los nombramientos en el Consejo Electoral.
Los magistrados designados por la oposición deberían tener mayoría de votos en algunas salas clave del Tribunal Supremo, como la Sala de Casación Penal, que revisa causas por violaciones de derechos humanos y puede anular condenas dictadas por motivos políticos.
Asimismo, los negociadores deberían acordar el nombramiento de un nuevo fiscal general, un contralor general y un defensor del pueblo. Al menos uno de estos cargos debería recaer en un candidato propuesto por la oposición y otro en una figura aceptable para ambas partes.
Un contralor general imparcial o alineado con la oposición (encargado de supervisar el uso de los fondos públicos e investigar la corrupción en la administración pública), por ejemplo, podría reevaluar las inhabilitaciones políticas que han desempeñado un papel clave en reducir la competitividad de las elecciones venezolanas.
Algunas de estas reformas exigirán que Venezuela modifique su Constitución. Hoy por hoy, es el texto de una autocracia electoral, no de una democracia.
Un documento revisado debe reducir el poder del Ejecutivo y consagrar protecciones que garanticen que los perdedores de futuras elecciones no serán perseguidos. También debe abolir la facultad de las asambleas constituyentes para disolver los poderes no ejecutivos, crear un poder legislativo bicameral con requisitos de supermayoría vinculantes para leyes clave y establecer disposiciones explícitas que impidan que la parte ganadora de las próximas elecciones manipule el poder judicial transitorio y los órganos de control.
Lo más importante es que la nueva Constitución surja de un proceso nacional inclusivo y sea aprobada por los votantes venezolanos en referéndum. Ese referéndum serviría, además, como una oportunidad para que la nueva autoridad electoral demuestre su credibilidad ante los venezolanos —y ante el mundo.
La reforma de las instituciones venezolanas será, naturalmente, un proceso prolongado. Pero hay medidas que el país podría emprender de inmediato, incluida la eliminación de la persecución política y otros abusos contra los derechos humanos.
El gobierno debería comenzar por la liberación de todos los presos políticos y la aprobación de una nueva ley que limite la detención arbitraria. Podría crear un organismo de supervisión imparcial, asistido por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y facultarlo para vigilar en tiempo real las condiciones de cualquier detenido —existente o futuro— y ordenar investigaciones por abusos.
Este organismo también tendría la autoridad de garantizar que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones deje de utilizar sus atribuciones regulatorias para censurar la expresión pública.
Estas reformas institucionales y jurídicas contribuirían de manera significativa a facilitar la transición democrática de Venezuela. Pero no bastan para asegurar el futuro del país. Como parte de cualquier acuerdo, el gobierno y la oposición deben trabajar juntos para reactivar la economía moribunda de Venezuela. Pueden comenzar elaborando un programa de reconstrucción económica, respaldado internacionalmente, que tenga como objetivo reinsertar al país en los mercados petroleros y financieros globales.
Para ello, gobierno y oposición podrían nombrar conjuntamente a expertos apartidistas al frente del banco central y de la empresa petrolera estatal. Estados Unidos levantaría todas las sanciones económicas impuestas al país y, en colaboración con el Fondo Monetario Internacional y los acreedores privados, coordinaría la asistencia financiera y técnica necesaria para que Venezuela emprenda reformas destinadas a restaurar su competitividad económica y reconstruir su infraestructura social y física.
Con el tiempo, el país celebraría elecciones en distintos niveles de gobierno. Pero el calendario para hacerlo debe ser gradual. Venezuela no podrá organizar unas elecciones libres y justas hasta que su nuevo marco institucional esté consolidado y la economía muestre una recuperación clara, un proceso que probablemente llevará entre tres y cinco años.
Incluso entonces, las elecciones deberán seguir un calendario preestablecido: primero las municipales, luego las regionales, después las parlamentarias y, por último, las presidenciales.
El poder judicial, el sistema electoral y los órganos de control transitorios que encarnan los acuerdos de reparto de poder deberán permanecer en su sitio —con la misma composición compartida— al menos hasta el primer mandato presidencial posterior a la transición.
Aprender a vivir juntos
Para los responsables políticos estadounidenses deseosos de deshacerse de Maduro, una transición pactada puede sonar demasiado lenta y demasiado intrincada. Pero en Venezuela no existen atajos hacia un futuro mejor, y el ritmo deliberado de esta propuesta es precisamente lo que la hace más prometedora que cualquier alternativa que prometa soluciones inmediatas.
Al limitar la capacidad del gobierno para amañar las elecciones y, al mismo tiempo, contener la posibilidad de que la oposición abuse del poder ejecutivo, genera los incentivos necesarios para que ambas partes hagan viable una transferencia pacífica del poder.
Más importante aún, provocaría mejoras inmediatas en las condiciones de vida de los venezolanos: liberaría a cientos de presos políticos y pondría en marcha una rápida recuperación económica que frenaría la emigración. También contribuiría a abordar las prioridades políticas de Washington, al permitir que Estados Unidos y Venezuela colaboren para reducir la delincuencia transnacional y las presiones migratorias.
Este acuerdo se enfrentará a una férrea oposición de los extremistas en ambos extremos del espectro político venezolano. Pero no es algo inusual: las transiciones democráticas son, ante todo, un proceso de búsqueda de puntos de encuentro entre moderados situados a diferentes lados de sociedades polarizadas. Otros países han logrado salvar estas divisiones, y Venezuela también puede hacerlo. Estados Unidos y sus socios pueden ayudar respaldando unas negociaciones encaminadas a que el país establezca un amplio consenso político sobre la senda a seguir.
El posible lado positivo del actual despliegue militar estadounidense frente a las costas de Venezuela puede residir precisamente en la incertidumbre que ha generado.
En la más pura tradición de The Art of the Deal, Trump ha elevado por sí solo las apuestas del conflicto político venezolano. Los riesgos son ahora elevados no solo para el gobierno de Maduro, que se enfrenta a la perspectiva real de un ataque militar masivo, sino también para la oposición, cuya dependencia casi total del apoyo estadounidense ha quedado al descubierto.
La amenaza de fuego e ira de Trump podría anunciar violencia. Pero también podría abrir la puerta a una transición negociada que rompa un estancamiento catastrófico y permita a los venezolanos recuperar su futuro.
* Sobre el autor:
Francisco Rodríguez es investigador sénior en el Center for Economic and Policy Research y profesor asociado en la Josef Korbel School of Global and Public Affairs de la University of Denver. Es autor de The Collapse of Venezuela: Scorched Earth Politics and Economic Decline, 2012–2020.
* Artículo original: “A Grand Bargain With Venezuela”. Traducción: ‘Hypermedia Magazine’.