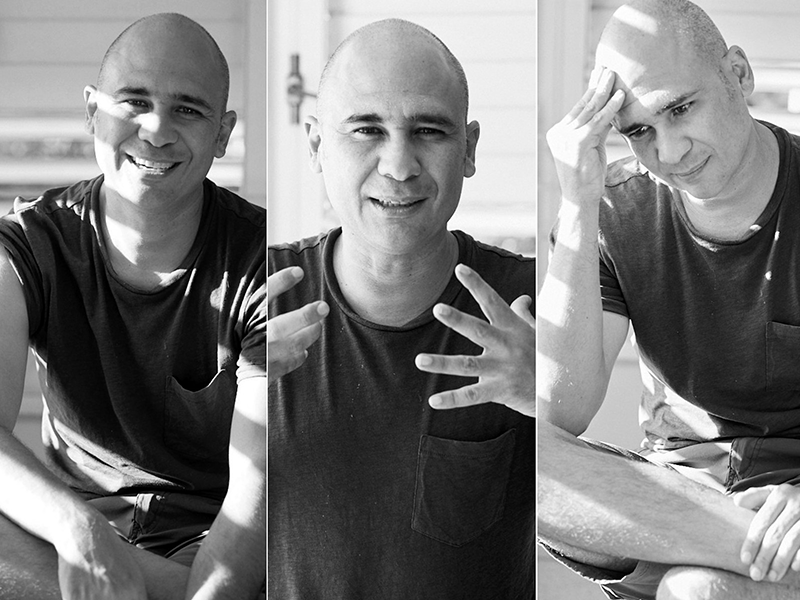Veinte bombillas, veinte carteles, alambre de púas y un cuerpo desnudo. Es todo el despliegue técnico con el que cuenta Zona de silencio, la más reciente producción de Nelda Castillo en su espacio El Ciervo Encantado.
No hay música ni telón, no hay diálogos, no hay nada más que un gesto performático, predecible desde su arranque, que se perpetúa durante hora y media: un mismo gesto que, como un mantra que nos decimos en silencio, nos revela la foto mal tirada que somos como sociedad.
Mariela Brito sale de entre nosotros (ese público expectante que siempre espera que pase algo) y, con una espantosa naturalidad, se adentra en un bosque de espinas de hierro, en una descarnada búsqueda de algunos de los tantos gritos escondidos bajo tierra.
La trama discurre con total normalidad, como si estar en jaque por un peligro que nos circunda fuese una constante más en lo cotidiano, en la vida, algo con lo que debemos acostumbrarnos a convivir.
Zona de silencio es como ese cadáver exquisito de ademanes, ese concierto de peculiaridades donde el azar no tiene lugar. Cuando de El Ciervo Encantado se trata, la premeditación es como una obsesión. El acto performático rebasa lo puramente estético para develar un soliloquio lleno de subterfugios donde se entabla una inevitable batalla de desgaste entre el espectador y la obra, una especie de juego donde el autocuestionamiento pasa por resignaciones, penas, extravíos, bostezos, atención, desatención, compasión, morbo, curiosidad, desinterés…
Lo queramos o no, es un juego donde todos estamos inmiscuidos. La pequeña salita donde sucede la puesta es una suerte de microcosmos de nuestro devenir. Un giño a lo grotesco que somos, a la rotunda desidia en la que vivimos.
Las obras de El Ciervo Encantado tienen siempre el dejo de un sabor amargo, de una rencilla interpersonal con el abandono de nuestras responsabilidades en cuanto ciudadanos. En este caso no es distinto. Mientras transcurre el performance hay una serie de interrogantes graves que no logran ser evadidas por mucho que se quiera:
¿Debo quedarme mirando al otro mientras sufre por mí, por mis mismas aspiraciones? ¿Puedo dejar de mirarlo? ¿Puedo ser apolítico?
No, la respuesta es no. Pero aun a sabiendas, permanecemos en silencio, durante mucho tiempo. Son décadas de lo mismo.
Por eso es que el elemento cardinal de la puesta en escena no es Mariela Brito, ni Nelda Castillo, ni los alambres de púas o las bombillas, sino nosotros… Nosotros y el enorme e incómodo silencio que hemos diseñado para disfrazar nuestros miedos.
El miedo a decir, a hacer, a pensar, a construir, a destruir. El miedo a nombrar las cosas por su nombre. El miedo a postear en Facebook. El miedo a la vigilancia, a la militancia, a la hipocresía, a lo distinto, a lo igual, a la mediocridad. El miedo a no tener la razón, el miedo a tenerla. El miedo al que ya ha perdido el miedo. El miedo al que no sabe que tiene miedo. El miedo al miedo mismo.
Mientras Mariela Brito surca los alambres, se ensucia, se arriesga, se hiere, nosotros la miramos y nos conmovemos, pero nada más. En varias ocasiones, confieso, pensé en levantarme y socorrerla, quitarle los alambres de encima y sentarme a su lado a desenterrar todas esas realidades que tanto nos atañen y que, ocultas, serán siempre verdades a medias, que son peor que las mentiras.
Estaba convencido de que esa era la decisión más justa, así que me sujeté a los brazos de la butaca como quien va a dar un salto definitivo y, antes de ir a auxiliarla, el instinto me hizo mirar a mi alrededor, buscar complicidad: no quería inmolarme, ser un mártir.
Si hacía lo justo, pensaba, sería criticado, expulsado del teatro, nunca más podría ir a El Ciervo Encantado; en definitiva, fastidiaría la puesta en escena, el show, el espectáculo. Me tildarían de arrogante, de excéntrico, de bufón. Haría pasar un mal rato a mi novia, a la gente que pagó sus diez pesos e hizo su cola. Crearía un problema.
Así que agarré los brazos de la butaca y, con la rabia propia de la desesperanza, volví a mi posición: a mi habitual zona de incómodo confort. También pensé en irme del teatro. Todo está preconcebido. Luego conversé con amigos y sintieron algo similar.
“Estamos todos hechos del mismo jodido material”, me dijo alguien una vez.
La raigambre más profunda de nuestra identidad está sesgada por el miedo. Todos lo sabíamos desde el principio: hay que mantenerse en silencio. El instinto está demasiado arraigado en nosotros como para no evitar impulsos de justeza.
Tenemos miedo. Sí. Hoy estamos en un punto tal que el valiente es el que reconoce su miedo y trata de lidiar con él. Por eso es el que El Ciervo Encantado nos da otra oportunidad.
Mariela Brito se logra escabullir, sale de la trampa, se viste y vuelve a su lugar, a su butaca, vuelve a ser como nosotros, los cobardes, los que han decidido callar. Vuelve a nosotros y nos dice (como si no lo supiéramos o lo hubiésemos olvidado) que podemos ser parte del asunto, que podemos tomar un papel y una crayola y colgar en la alambrada, como hizo ella, aunque de un modo más fácil, los pesares que no logró o no quiso enseñarnos.
Nos da la opción de ser parte. Nos da protagonismo.
Todos bordean el perímetro, lo analizan, lo rumian con indecisión.
Entre la alambrada se lee: Disidencia, Prisión Política, Feminicidio, Discriminación, Militarismo, Maltrato Animal, Igualitarismo… Otros van y cuelgan sus silencios: Libertad de Prensa, Humanidad, Libertad para el Luisma…
Y muchos más.
La catarsis inunda el ambiente, el instinto muta a una forma nueva para los presentes: la inclusión, ser parte de algo, ser tenidos en cuenta.
Yo fui hasta Nelda y le pedí mi trozo de papel y mi crayola. Me agaché en una silla y tímidamente garabateé en mayúscula, y sin pensarlo mucho, la palabra MIEDO.
Me daba vergüenza estar allí.