Hago responsable a un Hombre Bicentenario, el poeta Charles Baudelaire, de mi recurrente devoción por las crines erizadas o lacias, las cabelleras de donde uno no deserta salvo para decir incoherencias o declamar versos.
Deberé explicarme. El magnetismo del vello púbico (que de eso se trata) puede ser muy fuerte. No hay un Mons Veneris igual a otro, ciertamente, y de contra hay tipologías que inducen a hacer asociaciones, a agrupar formas y entramados, espesuras y arreglos.
No sé si Taschen habrá publicado ya el anunciado Libro oscuro de la vulva (The Dark Book of the Vulva), un volumen con 500 fotografías hirsutas que debió de aparecer hacia 2008 o 2009. Alguien supuso que venía acompañado de otro, sin título aún, donde figurarían otras 500 fotografías laceradas por un único mal: la omisión del vello. Ambos libros estaban destinados a constituir un díptico encantador, inescapable.
Desde un pretérito donde la llama romántica se convirtió en chisporroteo citadino, vemos al sifilítico Baudelaire hacer una mueca frente a los fotógrafos que fijaron la imagen de su rostro despectivo. Era el hombre que se burlaba con amargura y violencia de los caballeros hipócritas y de las damas asépticas antes y después de visitar los prostíbulos y emborracharse duro hasta caer rendido.
En 1978 vio la luz en Cuba una edición de Las flores del mal, el poemario más revoltoso e inseminador de la literatura francesa del siglo XIX. Los críticos han hablado, a lo largo de más de cien años, del nuevo realismo poético que llega con ese libro de Baudelaire y que arraiga en una sinceridad distinta, desalada. El poeta no tiene pelos en la lengua y se mete justo debajo de la alfombra, adonde desde siempre, y bien rápido, habían ido a parar cosas que, hasta ese momento, formaban parte de la mugre cotidiana.
Decir eso está bien: es una verdad universal. Pero Baudelaire viene a más. ¡Se diría que fue todo un marginal! Incluso nos visita hoy. Se desempeña como un prontuario de rebeliones que hablan, con dignidad inmune, sobre el escritor insobornable, que no se vende, que no se corrompe. Sigue siendo, en su permanente legibilidad, un romántico del tormento y la borrasca, pero también de la fuerza que tiene la verdad en la trascendencia de ese amor que cuenta con lo feo, lo decadente, lo oscuro, lo pobre, lo que huele mal.
Aquella edición cubana de Las flores del mal me agarró de sopetón con 18 años y unas cuantas aventuras sexuales (bañadas algunas por el resplandor de las heterodoxias) y dos o tres ideas preliminares, embrionarias, acerca del lenguaje y su relación con el cuerpo y el sexo. Leer a Baudelaire con 18 no está nada mal, supongo, y más si uno, inclinado a la pasión adictiva por greñas y pelambres, malezas y zarzales, follajes y junglas y brezales, tropieza con un poema como “La cabellera”, texto somnífero y levantisco que aún explica y consolida esas predilecciones.
Es por eso que hago responsable, a este hoy Hombre Bicentenario, de esa devoción mía, que comparto con otr@s y que se complementa allí donde la identidad de una mujer se amista o se enemista con la índole pilosa o no de su vulva. Más allá de lo que proclaman los feminismos, los antifeminismos y los gustos “exquisitos” de las masculinidades (tan tontas que devienen innecesarias, prescindibles), rasurar o no una vulva es un acto sencillamente personal que sólo daría pábulo a una boutade efímera. Sin embargo, uno tiene el derecho de hacer invocaciones a Hécate, a la Diosa Madre, y sucumbir ante la contrastación inenarrable que se produce entre una pilosidad y un rostro que no la deja presumir, o lo contrario.
El bollo de una mujer no lleva su nombre. Pero cuando ves el de Esperanza Gómez sin saber que es el de Esperanza Gómez, si antes tuviste noticias de ella ya sabes que le pertenece. Los otros, exhibidos por Wikipedia (pondré ese ejemplo) con clínica inocencia, ¿acaso no entran en la zona del misterio absoluto, desafiando nuestra intuición y agitando nuestra curiosidad?
He conocido varias traducciones de “La cabellera”, y casi todas hablan del pelo que, almizclado, se extiende por la nuca. Lo sospechoso es que, en la edición cubana a la que me referí, se alude a un vellón que se riza casi hasta las caderas, y ahí no hay dudas que valgan. En ese Baudelaire, o por lo menos en esa traducción, la causa del fervor es obvia. El poeta subraya, en éxtasis, el perfume “cargado de desvelo”, e indica dos procedencias: el Asia perezosa y el África abrasada. Más adelante hay un “mar de ébano” y un “puerto resonante” en el que su alma ha abrevado largamente. El toque definitivo lo encontramos cuando Baudelaire anuncia que hundirá su cabeza en ese negro mar “que al otro ha encarcelado” (¿cuál otro mar?, ¿un mar interior?). Además, flotan en el aire dos aromas: los del aceite de coco y la brea.
Más claro ni el agua. Y, sin embargo, habría que hacer un poco de historia.
Hay una mujer, amante de Baudelaire, llamada Jeanne Duval. El poeta era muy joven entonces. Jeanne, mulata mezcladísima, venía de Mauricio, una isla al este de Madagascar. En Mauricio siempre había habido franceses, hindúes, africanos, británicos y chinos. Al parecer hubo cierto escándalo en la presencia en París de un Baudelaire pendenciero que se juntaba con aquella mulata hermosa en quien pronto se fijaría Edouard Manet, que la tuvo de modelo y la retrató.
Baudelaire, también crítico de arte, llegó a ser amigo de Manet. El poeta le llevaba al pintor como 10 años. Cuando Manet da a conocer la desnudez de su Olympia (quiso reverenciar la Venus de Urbino, de Tiziano), ya Baudelaire estaba en las últimas, por así decir, y había protagonizado el escándalo que generó en su día la publicación de Las flores del mal. Es de suponer que Manet pinta a Jeanne Duval (vestida, por cierto) en una fecha muy posterior al inicio de los amores del poeta con la mulata. También es de suponer que fue Baudelaire quien indujo a Manet a no poner un perrito (siguiendo a Tiziano) junto a los pies de la Olympia, sino un gato de cola erizada.
Un gato o una gata. Elijo creer que fue una gata. Una chatte. Negra y peluda. Fíjense en esa palabra: chatte. Pónganla en el contexto francés. ¿Van siguiéndome?
En el tejido de los ensueños del arte estas interconexiones cortejan lo posible y modelan una materia vecina de lo novelesco. La exactitud de los hechos es siempre una modalidad inferior de la verdad.
¿Cómo era la chatte de la mulata Jeanne? ¿Lo sabremos algún día? Alejada seguramente de las navajas de afeitar, y amiga de los baños de permanganato, sedujo a Baudelaire, que, a su vez, sedujo a otros poetas y a los intrépidos amigos del Club de las Crines.
Por detrás de todo eso, y envuelta en el dudoso impudor del sexo, hay una metáfora bellísima: la de la autenticidad de un sentimiento que sigue resguardándose en el misterio.
Para Ahmel Echevarría.
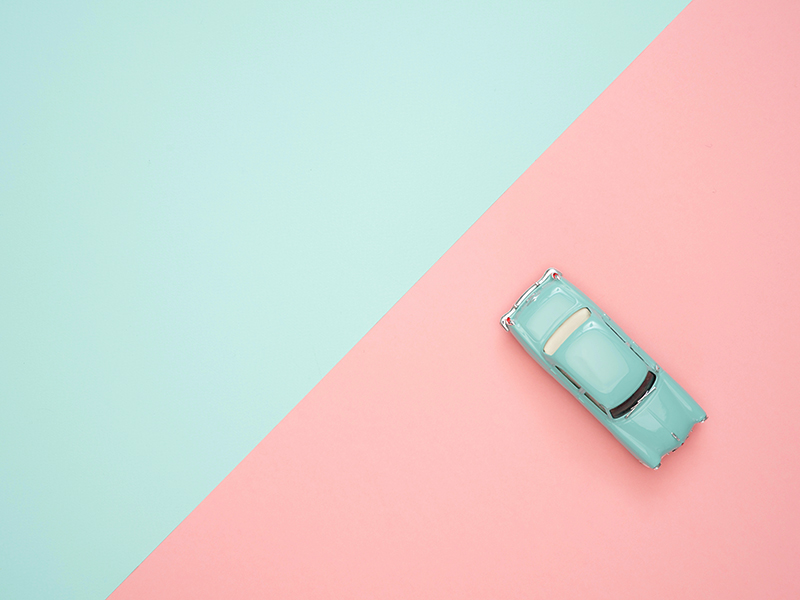
El inventario incalculable
En un país donde hay una restricción severa de libertades, más una economía doméstica de puro descalabro, la intimidad sexual desbalancea sus cánones y toda escritura que se interese en relatar la vida podría tender a la evaluación ideopolítica o a una variación de lo filosófico como tejemaneje de barbería.











