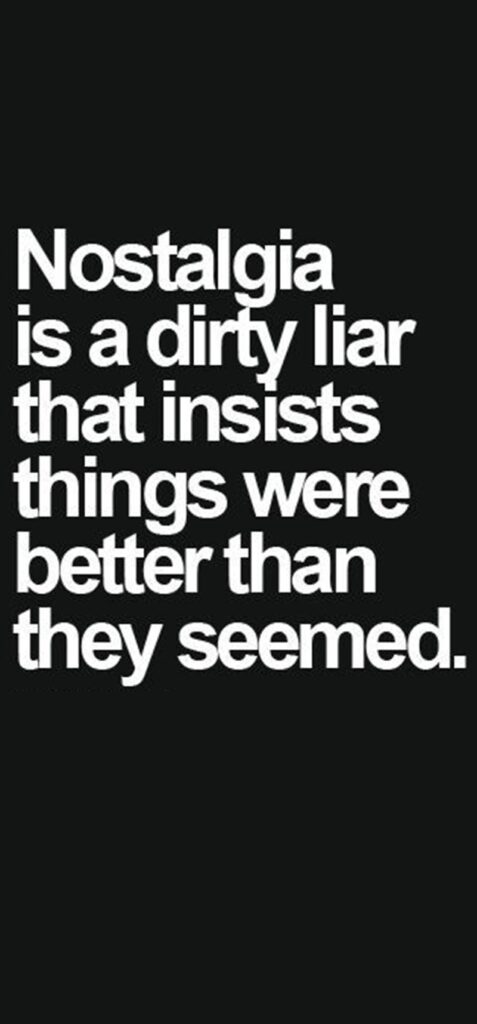Para Milena Jesenská, en Ravensbrück.
En El libro de las preguntas, de Edmond Jabès, hay una imposibilidad de relatar la historia principal, el amor entre Sarah y Yukel.
Allí, el imposible reside en su conexión con la historia del pueblo judío. Que a su vez se ve limitada por la expresión comprensible de la identidad de Dios, un totum factotum capaz de contener el amor entre ese hombre y esa mujer específicos.
Debido a semejante imposibilidad, la escritura no cesa ni puede cesar, al tiempo que jamás logra su propósito. Escribir deviene, así, una complejísima aproximación, un necesario dar vueltas sin llegar. El texto existe tan sólo gracias a la alucinante perentoriedad de su ausencia.
Supongamos que la distancia entre la literatura y la existencia se acorta. De hecho, lo hace cada vez más. Supongamos, por añadidura, que, debido a la “punzada” de ciertos indicios, ya no es posible topar con sospechas ni creencias, sino que más bien uno saca conclusiones atravesadas por eso que los antiguos llamaron veritas veritatis.
Al escribir sobre Thomas Browne y la urna donde, según este, se hallan los restos de Patroclo, el sedicioso W. G. Sebald escudriña el recóndito retazo de seda que la urna custodia. Algo de eso y algunas frases debidamente melancólicas (en cuyo fondo vive el miedo a la muerte) matizan mi ensueño, o mi memoria.
Escribir es diseñar el destino, apresurarlo, convocarlo y hasta planificarlo, dentro de eso que los físicos místicos denominan conciencia no local.
Uno cree cosas, piensa en cosas, se asegura una y otra vez de que no está soñando ni desvariando. Y, por si las moscas, busca sangre y carne y configura un personaje que hable por uno.
Carne no hay. Y encontrar sangre es un lío.
Vivimos en la realidad de un primitivismo violento, que está a sólo unos pasos de convertirse en el escenario de un colapso global donde reinarían los fanatismos (de toda índole), las intimidaciones (de toda índole) y el terror (de toda índole).
Pero qué digo, si ya hemos llegado.
El personaje, un tipo presuntuoso y gobernado por una multitud de esmeros (que al final tienen un origen linguoestilístico), revela que irá al origen de todo, a pesar de sus aseveraciones, que son casi siempre tan sarcásticas como amargas.
Comenta que tiene cáncer, que ha llegado a los cuarenta y nueve años y que disfruta de un buen físico. Ojos color canela, cabello crespo y entrecano, afeitado incorrecto, espejuelos cenicientos con armadura que imita la madera.
Los médicos le han asegurado, tras evaluarlo varias veces, que le queda un aproximado de doce meses de vida. Se trata de un promedio que se estiraría hasta el año y medio si se comporta bien, sugieren.
Eso de invitar al personaje a que se comporte bien, digamos que fue dicho enigmáticamente. Pero la situación es como es y él ni siquiera alza las cejas. No le da por indagar qué significa aquello.
Cuando lo concebí, comprendí que no podía ser sino un hombre de esos que cultivan la lejanía y viven en lontananza. De cualquier modo, portarse bien indica, para él, que debe hacer y dejar de hacer un gran número de cosas en las que él querría pensar sólo de forma selectiva y muy de vez en vez.
Supongo que morirá de a pocos, como todo el mundo. Sólo que adelantándose no dentro del tiempo físico, sino dentro del tiempo de la sensibilidad.
(Alguien me ha dicho que el alma de Leonardo da Vinci pervive almacenada, en estado latente, dentro de un tardígrado de los bosques húmedos próximos a Amboise. Imposible comprobar semejante cosa, pero lo que sí se sabe es que el tardígrado es el animal más resistente de toda la evolución).
El personaje tiene una amiga y un amigo que suelen visitarlo. Son amigos esenciales. O esencializados. El corolario de una tamización.
Estos amigos se conocen, pero nunca acuden juntos. He imaginado que se evitan con una especie de cordialidad minuciosa. Ojalá se vean, digo yo, en algún motel de las afueras, como amantes ocultos que comparten espasmos alegres.
Me gustaría que esa fantasía, sujeta a un tipo de escritura demiúrgica, fuera una realidad comprobable. Él le trae libros, catálogos y discos al “enfermo”. Ella, whisky y chocolates. Separación de bienes. Una simetría perfecta.
Nada mal, creo. A este hombre un poco vanidoso le importa ser discreto, y, por momentos, imagina parecerse a una caja de fósforos que alguien con mucho poder ha puesto detrás de un búcaro de flores.
Su amigo deduce que en él hay un laberinto clásico y un laberinto barroco. El primero se refiere a su vida ordenada y pública, mientras que el segundo tiene en cuenta su vida desordenada y secreta: de lo metódico al desquiciamiento.
Este amigo, el que le trae materiales para el intelecto, es de los que saben casi todo acerca de uno, excepto el lugar donde anidan las sombras. La amiga se asoma, a veces, a esas sombras, pero lo peor es que cree tener derecho a hacerlo debido a su inexplicable capacidad de intuir ciertos hechos que el personaje mantiene bajo la superficie.
(El whisky y los chocolates también tienen que ver con el intelecto).
Cuando la marea baja, las escolleras se descubren, le han dicho.
Macabra y lúcida metáfora. Él sabe, por otra parte, que con la marea alta no se ve nada y los naufragios ocurren. Porque las escolleras son capaces de rajar la madera de un buque y hundirlo.
Ignoro qué sería peor para uno, o para cualquiera: si pactar con lo oculto o abandonarse a las revelaciones.
Un día después de adquirir el stock de sus medicamentos, este hombre toma la decisión de ir escribiendo trozos más o menos discontinuos de ese laberinto barroco. Trozos como fragmentos vetustos y manchados de una felicidad muy seminal, o como ruinas de alguna muralla, o de algún palacio galante (hecho para la complacencia y el picor), sepultado por el tiempo o la ira de las guerras. Un laberinto bañado en un rompecabezas por el néctar de la modernidad.
De esos pequeños documentos troceados brotó una vigorosa escritura del yo íntimo en tiempos de mayor entusiasmo. El personaje ya se parecía, de cierta manera, a esa humilde caja de fósforos, pero su identidad también tendía a coincidir con la de una costurera que empatase fracciones de tejidos diversos.
(Cuando se trata de cuidar mi escritura, me comporto como un uruk-hai).
En Pinterest, alguien dice que la nostalgia es una mentirosa sucia que insiste en hacernos creer que las cosas eran mejores de lo que parecían. Como todo ser no amado, el personaje nunca sabrá si es real, hasta que alguien lo toque y se atreva a acariciarlo.
No hay pruebas de que esto sea verdad, aunque el deseo insista de forma pueril en ello, pero siempre será muy seductora la idea de que cerca de la Tierra habría un megaplaneta como el de la película Solaris, de Andréi Tarkovski, capaz de materializar y remozar, paso a paso, los recuerdos.
Para que las circunstancias y los hechos den la impresión de ser más reales, el personaje ha ordenado su escritura dentro de los confines de una habitación de paredes convencionalmente blancas. Yo, por mi parte, cierta vez probé a escribir en un cuarto pequeño y climatizado donde la pintura, heredada de los ocupantes anteriores, era una variación perlada del azul.
Me deprimí mucho. El azul perlado es el color de la muerte y la corrupción de los tejidos. O el de la cercanía de los demonios. Fue en una época rancia, llena de enojos inútiles, en la que tenía mucho sexo y perdía el equilibrio si me hallaba en sitios demasiado abiertos.
El azul perlado inocula un abatimiento tan profundo que permite oír la voz de los muertos. Hagan la prueba, métanse en una habitación así y enciendan la luz. Es más: enciendan todas las luces. Por muy brillantes que sean, siempre habrá una oscuridad sutil e invencible.
Dentro de poco, este personaje, afincado en las excoriaciones de su propio yo, será un hombre entregado a la tierra y el polvo. Si en las postrimerías yo imaginara que tiene una amante, haría que él le escribiera esta pamplinosa petición, en una tarjeta de cartulina de color hueso: Acuérdese de mí, querida, pero sólo cuando baile.
Si fuera una amante enriquecida, lo pondría en una cama a dialogar con una mujer trans que, al final, acabaría penetrándolo dulcemente, después de que el personaje la posea con armonía y eficacia.
O tal vez un amante inapelable.
Y, ahora, debo introducir un toque de alarma e incredulidad. Su vida, que depende de la mía (lo indicaré sin dramatismo), por fin alcanza cierta sencillez védica.
Pero uno es falaz y contradictorio. Y a estas alturas no voy a cometer el ridículo de presentarme investido con las cualidades de un bodhisattva. He vivido como pude. Y como quise. No hay que empezar a decir tonterías y echarlo todo a perder.
Alguna vez el personaje le pedirá a Dios encontrar las palabras exactas que su corazón busca, para llegar al de la persona que ama. Sea quien sea la persona a quien se dirige en esa ocasión, ella sabría oír como oyen los radiotelescopios: con imaginación y paciencia.
El admirable Wittgenstein escribió que, frente a eso de lo que no se puede hablar, mejor es callarse. Cuando llegas al territorio en el que tu lenguaje parece suficiente y cuentas las cosas del mejor modo posible, empiezas a extrañar a todo el mundo.
Sin embargo, no es verdad que sea así. No extrañas a todo el mundo, sino tan sólo a algunas personas. Lo demás es un espejismo de voces y palabras. No sé si ese atributo arruina o enriquece el donaire de los hechos. Creo que, en cualquier caso, son reales. Y con eso basta.
La única salvación posible para la literatura cubana está en la unión de dos dádivas muy restrictivas (y también muy refractarias) en el escenario de una libertad total, que es la cualidad más remota que existe.
Esas dádivas son la competencia linguoestilística real y la descarnadura del yo.
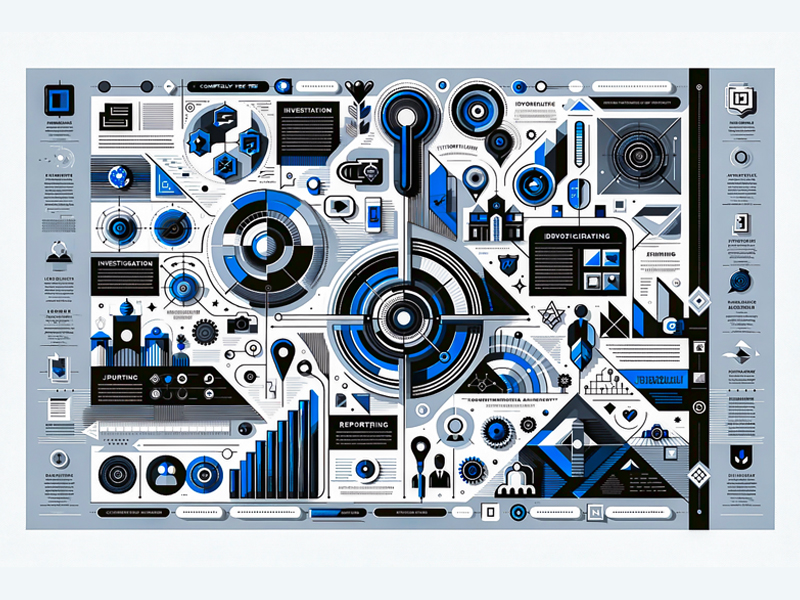
VI Premio de Periodismo “Editorial Hypermedia”
Por Hypermedia
Convocamos el VI Premio de Periodismo “Editorial Hypermedia” en las siguientes categorías y formatos:
Categorías: Reportaje, Análisis, Investigación y Entrevista.
Formatos: Texto escrito, Vídeo y Audio.
Plazo: Desde el 1 de febrero de 2024 y hasta el 30 de abril de 2024.