Una idea queda clara apenas se atraviesa el umbral profesional del arte en nuestro contexto: ser artista, entrar en tópicos políticos “incómodos” y pretender vivir en la isla sin exabruptos, no es ni remotamente una opción.
De intentarlo, te ganas una marca; quedas sentenciado a formar parte de un bando “no confiable” en el cual no decidiste estar y del que tal vez ni seas consciente hasta que encuentras que hay varias personas padeciendo una misma causa, el mismo síndrome excluyente, solo por ejercer un criterio distinto, cuestionador ante la realidad. Porque lo político es, ante todo, la expresión de una polémica insaciable, un acto de continuo disentimiento, y esto último, en nuestro contexto, quedó vetado, extirpado, desposeído de su sentido esencial.
No obstante, aquí me permitiré disentir con la ingenuidad política que a ratos se le reprocha a lo más emergente del arte cubano. Si, como se piensa, esos jóvenes han sido incubados en alguna doctrina que los reduce e inmoviliza a la nada, me inclino a pensar en que esa doctrina redunda, inevitablemente, en el fracaso. El fracaso que, como denominador subjetivo, se instala en la realidad de un país cuya deriva se torna cada vez más insospechada.
En todo caso, en esa juventud se adivina un espíritu desgastado que ya no logra reponerse u ofrecer un rostro menos magro y atenido a la improvisación. Y la raíz del problema, según se mire, tiene que ver con que esos jóvenes no cuentan con una brújula propia, legible a las búsquedas de su tiempo, que ya no son siquiera cercanas a las de hace veinte o treinta años. Lo político, tal y como se ha venido expresando en la isla durante los últimos decenios, dejó de interesarles. Pasó de moda. Y no es que pueda aspirar, de momento, a un reciclaje vintage.
Por su parte, la expresión de lo político[1] en el arte cubano —sin pretender una tesis reductora de sus sucesivas implicaciones— ha pasado de cuestionarse la promesa utópica —postura extendida entre las décadas del 80 y el 90—, bajo la astucia simbólica y la ingenua esperanza en el cambio, a reñirse abiertamente con la ausencia de libertades en que nos deja un sistema cuyo proceso hacia lo democrático dejó de existir tanto en la teoría como en la praxis política.
Los imaginarios representados tienden a radicalizarse en función de superar esa censura tibia en la que solía agazaparse el poder autoritario, además de denunciar un estado de cosas y significados que escapan, por su complejidad, a las posibilidades discursivas de los medios y estéticas convencionales. De ahí que sea el cuerpo, su continua exposición, la nueva coordenada expresiva: el espacio donde se condensa hoy —con mayor visibilidad e impacto social— el relato contestatario.
No pueden leerse de manera aislada cierto número de acciones y gestos recientes. Pensemos en ellos: un joven es arrestado continuamente, por motivos no esclarecidos, sin que llegue a fijarse un delito judicial; otro se cose la boca a sangre fría y decide llevar por ropas el mismo uniforme que se le asigna a los reclusos en Cuba; un grupo innumerable de artistas se desnudan en las redes para naturalizar lo que el censor —desafinado y moralista— intenta representar como un potencial escándalo, digno de ser castigado.
¿Qué hay en común en todo esto?
El uso del cuerpo. La actitud política llevada a lo corpóreo.
El Movimiento San Isidro no produce obras físicas, apenas deja testimonio fáctico de su accionar, y tampoco es que lo necesite para justificar su existencia. Esa colonia rebelde, cada uno de sus miembros, ha arribado a una conclusión preclara: si no estamos a salvo como artistas, si ya no podemos emplear el arte como un legítimo canal de protesta, si el estatus simbólico de lo artístico es irrespetado continuamente, entonces no queda más remedio que interactuar desde lo cívico, sin objetos mediadores. No queda otro remedio que exponerse.
Años atrás, Tania Bruguera situaba esta cuestión sobre la mesa. Quienes la entendimos bien sabíamos que no se trataba, de su parte, de una vulgar incitación a que los artistas, cuya obra se asienta en el escarceo político, comenzaran a emigrar del objeto —siempre finito y prescindible— al performance como medio más efectivo. Tania Bruguera, lo mismo que Coco Fusco, adelantaba lo que habría de ocurrir, la única brecha posible para la subsistencia de un imaginario crítico en torno al Estado cubano.
Entonces, se antoja evidente que lo político se ha vuelto inoperante en un tipo de obra pasiva, estéril, que no alcanza —incluso en su mejor versión— esa gestualidad inherente a lo corpóreo, donde se refunda la propia ficción del arte. La diferencia es obvia: un cuadro puedes desmontarlo de la pared, hacerlo desaparecer, confinarlo al olvido; pero, ¿qué haces cuando se trata de un cuerpo?
La violencia del censor, que a ratos suele subestimarse, adquiere su verdadero rostro, su naturaleza esencialmente perversa, cuando se le recrimina desde un estatus que no le está permitido controlar, que no puede anular sin sentimiento de culpa o al margen de una evidencia que lo señalaría tal y como lo que es: un represor. De modo que, al desplazar los contenidos políticos del objeto al cuerpo, se afecta sobre todo ese lenguaje cínico, armado de eufemismos, que modera el arbitraje cultural en la isla. Lo que antes figuraba como censura —que ya es una palabra fuerte— se advierte ahora como represión, abuso, violación de derechos cívicos. El arte político, en este caso, no desmonta, sino que desnuda la política misma.
A ese espectáculo de continuos enfrentamientos asisten nuestros más jóvenes artistas, entre la pena, la sugestión y el miedo. Este último con mayor peso. Porque es un hecho que ellos no quieren verse así; es un hecho que la imagen y las palabras que denominan a un artista político en Cuba no son para nada amables. Cuesta trabajo acercarse y entender lo que en realidad sucede ahí, invertir la lógica del estigma. Y para esos jóvenes, coartados por el miedo, es algo natural que lo político se vuelva un tabú. De ahí que, incluso metidos en los contornos menos agudos del cuestionamiento, pretendan no ser parte, desvíen la atención hacia otras zonas menos comprometidas.
En “El arte, la política y el mal de ojo” (1991), Luis Camnitzer sostiene una idea que me interesa traer a cuento en este punto. La razón se ubica en comprender esa supuesta despolitización que asume buena parte de nuestros artistas emergentes como actitud primera, asimilada sin conflicto aparente, ante la creación artística.
Pienso, al igual que Camnitzer, que ese pretendido desglose entre el arte y la política no es más que una “falacia teórica”, la coartada perfecta para disimular una verdad más profunda: el “poder hegemónico” (léase aquí el Estado, para estar a tono con nuestro específico) es quien instiga esa separación para resguardar su autoridad, el orden equitativo que legisla el campo de las relaciones simbólicas.
Un artista, nos queda claro, no tiene por qué dirigir su obra hacia una tematización política. Sin embargo, en tanto condición inmanente a todo contexto social —más si estamos hablando del arte cuya circulación y fortuna dependerá, imprescindiblemente, de un sistema institucional con políticas bien definidas—, lo político estará afectándolo, en principio, como sujeto, y luego estará afectando también su obra.
Por tanto, decirse apolítico es caer de cabeza en la impostura y el cinismo. O bien, como explica Camnitzer, ceder a la trampa hegemónica —aquí podríamos leer, como una misma cosa, Estado y mercado del arte— de “presentar los valores artísticos como absolutos y eternos, como ahistóricos y apolíticos”.[2]
Un joven artista cubano, Leonardo Luis Roque, genera una hermosa subversión a este respecto en su serie Pintura política (2016). Se trata de un conjunto de pinturas vagamente figurativas en las que predomina un fondo neutral, algún detalle florido y una fecha que suponemos guarda cierto significado histórico. No se nos dice nada más.
La altisonancia del título recrea un prejuicio que más tarde se desdibuja en el objeto artístico. El peso sentencioso del texto compite con la imagen, la desequilibra, se lanza a una finta que ridiculiza nuestra expectativa. Si Wilfredo Prieto representa lo apolítico como una fila de banderas en blanco y negro, Luis Roque concibe su antípoda aún con más ironía y perspicacia.
Una buena pregunta sería: ¿qué se espera como representación en ambos casos?
Y otra: si debiéramos quedarnos con una sentencia, ¿cuál de estas dos nos compromete más?
En esa curaduría que aún no me lanzo a hacer sobre arte político en la isla durante la última década, Luis Roque, su serie-statement, sin lugar a dudas estaría sembrado.
Como bien puede haber notado el lector, hace tiempo que no hay nada nuevo entre cielo y tierra. Me he permitido citar acá, con toda intención, un texto de Camnitzer de hace casi treinta años. Un texto, por demás, ampliamente difundido y leído en Cuba.
Dicho esto: ¿En qué tonterías se divierten nuestros más jóvenes artistas? ¿Por qué insistir en esa vulgar escisión del arte y lo político, como si en realidad fueran campos excluyentes?
Para el final, me he reservado este fragmento conclusivo:
“El mercado nos ha enseñado que, si un objeto puede ser vendido como arte, es arte (…). El propietario del contexto final de la obra determina su destino y función. La adquisición y propiedad del contexto es un hecho político y por lo tanto la política es parte intrínseca de la definición misma del arte. La separación del arte y la política es, por lo tanto, reaccionaria y amputatoria de la libertad del artista”[3].
Aquel que presuma de libertad y autonomía escorándose en la idea de lo estético per se; ese que se desmarca y posa con desinterés ante lo político, pues lo define como un ardid en función de ganar éxito en el mercado, no es más que un conservador resignado a su propia carencia de libertad. ¿Existe acaso un peor efecto que ese?
Notas:
[1] Aquí hago referencia a sus expresiones más radicales que, dicho sea de paso, son las únicas que merecen la pena al entrar en un análisis de pertinencia y desafío de lo normativo, pues todo lo demás, refugiado en la cautela y la sutileza, se antoja cómplice y almohada del totalitarismo.
[2] Luis Camnitzer: “El arte, la política y el mal de ojo”,en Bienal de La Habana para leer/Compilación de textos. Artecubano Ediciones y Centro de Arte Contemporáneo Wifredo Lam, Universitat de Valencia, La Habana, 2009. p. 148
[3] Ídem.
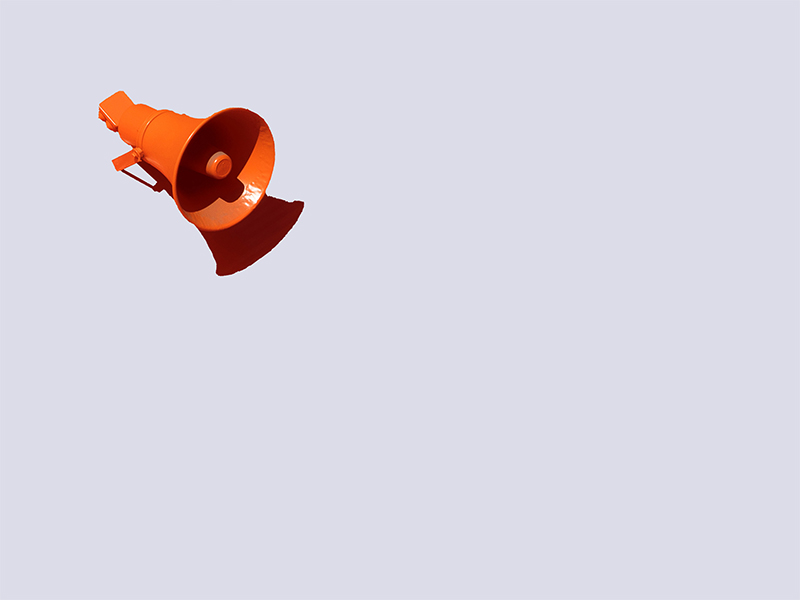
¿Dónde quedó el compromiso?
¿Qué implica estar comprometido y qué formas adopta el compromiso en el proceso político cambiante que rige nuestro país? ¿Existen todavía las condiciones de credibilidad y encantamiento ideológico que originaron en nuestro espacio la aparición de una generación comprometida?











