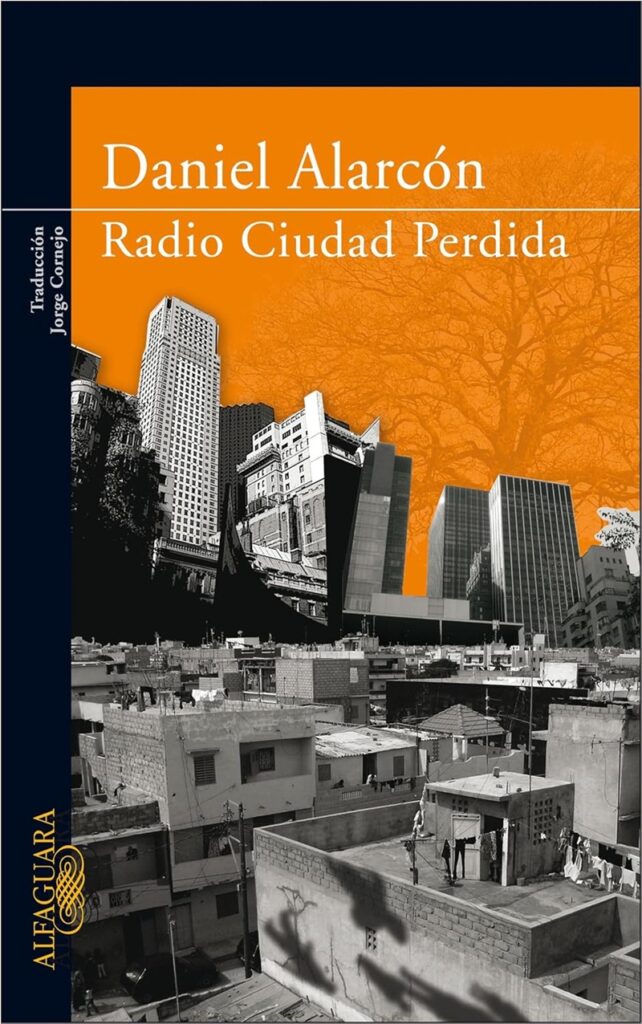Un atroz ruido horada de principio a fin la novela Radio Ciudad Perdida (Alfaguara, 2007) de Daniel Alarcón: el silencio.
Tras cada página leída, crece en espiral ascendente el listado de los desaparecidos: sujetos que han decidido marcharse de los asentamientos rurales ante una precariedad sin solución a la vista, o debido a la violencia ejercida por el Ejército, ya sea bajo la forma de reclutamientos forzosos de hombres jóvenes, adolescentes o niños, o producto de secuestros y asesinatos.
Hay un registro no oficial de personas desaparecidas y, en primera instancia, tiene lugar en la memoria de familiares, amigos, vecinos. Es la ausencia forzada que se entrevera entre quienes permanecen en los pueblos a los que el Ejército les cambió el nombre. Sí, un número por aquellas letras que denominaban a un antiguo asentamiento.
Números en lugar de nombres. Nombres que implicaban pertenencia, identidad, costumbres, rituales, anécdotas. En resumen: la borradura parcial o total de la memoria.
Lo que ya no se puede nombrar paulatinamente deja de existir. Desconecta al sujeto de su pasado y genera ausencia, olvido. Y se instaura el silencio.
El cambio de nombre de un asentamiento es una forma simbólica de practicar el destierro, la migración forzada unida a las prácticas atroces del Ejército contra la población en este país sin nombre, pero que a todas luces es el Perú en el arco de tiempo de 1980 al 2000.
Es el Perú del terrorismo, las masacres, los desplazamientos. Es el Perú de Sendero Luminoso.
En la novela, los pobladores de las zonas rurales, sus vidas como tal, están sujetas a un derecho no detentado por ellos. “Si consideramos la política como una forma de guerra, debemos preguntarnos qué lugar le deja a la vida, a la muerte y al cuerpo humano (especialmente cuando se ve herido y masacrado)”, nos dijo Achille Mbembe en su ensayo Necropolítica.
A los pobladores les han dejado no solo el no-lugar: esos pueblos con sus nombres cambiados, los escenarios de guerra, el espacio impreciso del cuerpo desaparecido, y la imposibilidad del duelo en la memoria de los familiares.
A los pobladores les impusieron la ausencia, el olvido, el silencio. Atroz control social, despiadada ingeniería cuyo fin es el poder total sobre la geografía física y el paisaje intangible donde tienen lugar los afectos.
El programa Radio Ciudad Perdida establece una singular dicotomía entre el sonido y el silencio, y la ausencia respecto de la presencia de los cuerpos. Al programa llega un niño: Víctor.
Aquel martes por la mañana sacaron a Norma del aire porque había llegado un niño a la estación. Era flaco y callado, y llevaba consigo una nota. Las recepcionistas lo dejaron pasar. Se convocó una reunión.
La conductora, Norma, deberá hacerse cargo de este niño huérfano. Ha sido testigo de muertes, partidas. En resumen, ha sido testigo de las formas diversas en que un ser humano puede desaparecer.
El niño estaba sentado frente a Élmer, en una tiesa silla de madera, con la cabeza agachada. Era delgado y frágil, y sus ojos eran demasiado pequeños para su rostro.
Le habían afeitado la cabeza —para matar piojos, supuso Norma. Sobre sus labios se veían las primeras señas de un bigote. Vestía una camisa raída y pantalones sin basta amarrados a la cintura con un cordón de zapatos.
Es un niño que tiene noción de la muerte y proviene de un pueblo conectado al propio pasado de la conductora radial. Norma, en su rol, le da temporalmente “cuerpo” y “voz” a los familiares y a los desaparecidos; circulan por las ondas radiales en espera de un milagro: que aparezca aquel que se ha marchado, que se produzca el encuentro con los familiares. O que el dato real del destino de la víctima permita a aquellos que lo buscaban hacer y terminar el duelo.
En una suerte de cortocircuito, mientras pensaba en el programa de radio, las notas leídas y los desaparecidos, imaginé las aguas del estrecho que separa la costa norte de Cuba y los cayos y playas de Florida, Estados Unidos. Imaginé las balsas y balseros que no lograron llegar.
Tanto en la novela como en el contexto de Lo Real, estamos ante “voces y cuerpos” intangibles, situados en una atroz dicotomía, sucumbidas ante un biopoder, uno que detenta el derecho sobre “el otro” de “hacer vivir o dejar morir”, como dijo Mbembe en su ensayo Necropolítica.
Voces y cuerpos a los que, como canta Rubén Blades en “Desapariciones”, se les habla “con la emoción apretando por dentro”.