Al iniciar esta columna en Hypermedia, prometí una entrega mensual, pero ya ven cuánto me he demorado en publicar un segundo ensayo. La promesa que sí mantengo es que esta bitácora estará dedicada a reflexionar, desde la filosofía política, sobre mis dos patrias: Cuba y los Estados Unidos. A cuál de las dos le toca ser la noche, se lo dejo a la opción del lector.
En el ensayo que ahora presento, me detengo a pensar en el destino que corrieron el espectro del comunismo y del marxismo durante los últimos años de la perestroika: aquellos que vieron la caída del Muro de Berlín, el desmantelamiento del bloque geopolítico comunista en la mal llamada Europa del Este, y la posterior disolución de la URSS. No sé si el fantasma del comunismo se ha disipado. De lo que no cabe duda es que sigue vivito y coleando en la lengua de muchos de mis compatriotas.
Mi texto parte de una convicción: quien quiera ponerse a pensar los retos políticos que impone el siglo XXI, no puede hacerlo desde las anteojeras desde las que el marxismo, y los que se creen sus enemigos furibundos, descifran la realidad.
Los retos de este nuevo siglo —de revueltas, no de revoluciones; de reordenamiento geopolítico, en el que muy probablemente Occidente, con Estados Unidos a la cabeza, deje de ser el factor determinante a nivel mundial; un tiempo en el que el orden internacional será plural y controlado por grandes potencias que dominarán enormes espacios, como predijo Carl Schmitt en El nomos de la tierra— no pueden ser pensados desde las anteojeras con las que el marxismo entendió la realidad.
Tampoco puede ser pensado desde los filtros ideológicos, que el marxismo impuso en buena parte del siglo XIX y XX, este nuevo tiempo en el que el mito de la excepcionalidad humana se enfrenta a dos grandes retos: la crisis ecológica, que nos obliga a redescubrir y aceptar el lugar que tenemos junto con los otros seres vivos en el mundo, y el auge de la inteligencia artificial, que pondrá en cuestionamiento nuestro puesto como el ente más inteligente que puebla este planeta y el derecho que dicha cualidad nos otorgaba para dominarla.
Una versión preliminar de este ensayo apareció en el volumen colectivo editado por Enrique del Risco, titulado El túnel al final de la luz. Los años cubanos de la perestroika.
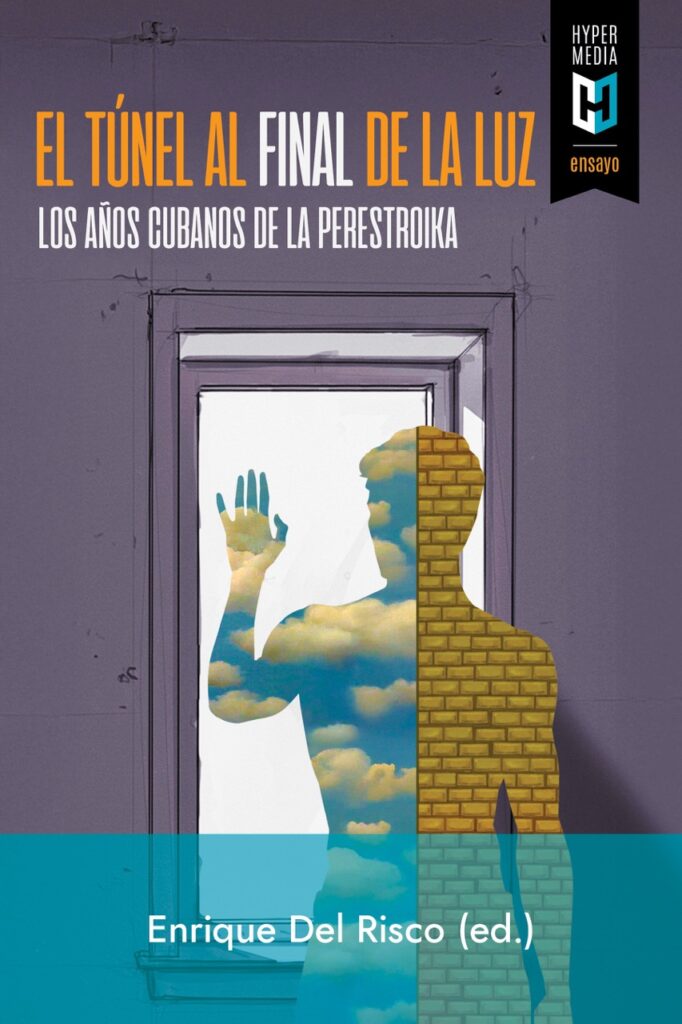
“El túnel al final de la luz: los años cubanos de la perestroika” es pura arqueología de la memoria. El momento en que, tras un breve pestañazo del poder totalitario, el arte y la sociedad cubanas pudieron exhibir sus potencialidades.
Perestroika y filosofía
A Brave New World
En mi caso, no fueron años de esperanza. Tampoco de despertar político. No hay ningún mérito en ello. Haber vivido cuatro años fuera de esa isla —residí en México con mis padres y hermanos entre 1974 y 1978— en la que todavía los verbos irse y quedarse tenían carácter definitivo, le abre los ojos a cualquiera. A cualquiera con deseos de ver, claro. No cabía en mí la expectativa, ni aunque fuera por casualidad, de toparme con el rostro humano del socialismo. Durante mis años mexicanos había aprendido de mis amigos, hijos de trotskistas, que socialismo de Estado y democracia eran incompatibles.
Tampoco presumo de haber podido imaginar el júbilo con el que esperaría el resumen del año que el Noticiero Nacional de Televisión transmitió el 1º de enero de 1990. Ni incluso había sido capaz de prever que ese “mundo feliz” iba a desaparecer de modo tan repentino en casi todos los lugares, menos en unos pocos, muy pocos, incluido en el que me había tocado la suerte nacer.
La segunda mitad de la década de los ochenta, el tiempo de la perestroika, fueron para mí los años en que descubrí la filosofía. Interesa, por tanto, aunque sea de modo indirecto, mi fascinación, y la de esa ínfima parte de mis compatriotas atentos al pensamiento en aquellos años, con la filosofía de la diferencia, con el pensamiento neonietzscheano francés.
Interesa, en primer lugar, porque veíamos en ella el mejor antídoto contra las excesivas cuotas de igualitarismo a las que habíamos sido sometidos, la concepción monolítica del poder bajo la que vivíamos y contra la superstición respecto a lo nacional, tanto en referencia a su origen como a su telos, gestada por la Revolución cubana. Interesa, sobre todo, en la medida en que este pensamiento, según el decir de uno de los portavoces de este movimiento filosófico y uno de los protagonistas de este ensayo, surge como respuesta a
un cierto […] fin del comunismo marxista [que] no ha esperado al reciente hundimiento de la URSS y todo lo que de ello depende en el mundo. Todo esto empezó […] indudablemente, desde el principio de los años cincuenta […]. Estaba, por otra parte, e indisociablemente, lo que sabíamos o lo que algunos de nosotros desde hacía mucho tiempo no se ocultaban a sí mismos sobre el terror totalitario en los países del Este, sobre los desastres socioeconómicos de la burocracia soviética, sobre el estalinismo pasado o el neoestalinismo entonces vigente. Tal fue sin duda el elemento en donde se desarrolló lo que se llama la deconstrucción —y no puede comprenderse nada de ese momento de la deconstrucción, especialmente en Francia, si no se tiene en cuenta este enmarañamiento histórico.
La deconstrucción sólo ha tenido sentido e interés, por lo menos para mí, como una radicalización, es decir, también en la tradición de un cierto marxismo, con un cierto espíritu de marxismo. Se ha dado este intento de radicalización del marxismo que se llama la deconstrucción.(Jacques Derrida, Espectros de Marx).
Interesa, por otro lado, mi posterior desilusión con este tipo de filosofía al toparme, del otro lado del charco, con los despojos de esas doctrinas convertidos en pilares educativos. Las filosofías de la diferencia transformadas en políticas de la identidad minoritarias —entendiendo por identidad todo aquello que fue excluido por el aparato normativo dominante—, o para decirlo con las palabras del gordo de Trocadero, en simple “beatería de la excepción”.
Se acomodan todas las excentricidades —todo aquello que los parámetros de juicio valorativo que se habían impuesto entendían como déficit—, pero se veta cualquier noción de mérito que se equipara siempre al privilegio. En este sentido, la equidad que promueve esta ideología, que ha llegado a ser conocido por el término woke, no reconoce ninguna diferencia de calidad, de excelencia, que no haya sido impuesta por un sistema de poder y sujeción.
Hay que reconocer que pueden encontrarse múltiples huellas de estos “despojos” en los adalides de la filosofía de la diferencia. El propio Félix Guattari, uno de los héroes filosóficos de los Angry Young Cubans, entre los que me contaba, afirmaba en su libro La revolución molecular que “se trataría de establecer puentes entre los homosexuales, los travestis, los yonquis, los sadomasos, las prostitutas, entre los hombres, las mujeres, los niños, los adolescentes, entre los psicóticos, los artistas, los revolucionarios; es decir, entre todas las formas de minorías sexuales, habida cuenta de que, en este tipo de ámbitos, sólo se puede ser minoritario”.
José Luis Pardo[1] define al heterogéneo grupo concebido por Guattari, que recuerda en más de un punto a la forma de clasificar de la enciclopedia china que inmortalizó Borges en su ensayo “El idioma analítico de John Wilkins”, en los siguientes términos: “Lo que se repite en esta lista, una vez tras otra, es la diferencia. Se repite cada vez de una manera diferente, pero siempre como diferencia. ¿Qué es lo que la diferencia confiere a los diferentes que les hace tener algo en común? La identidad. La diferencia es la que crea la identidad… Soy diferente y, por eso, tengo identidad”.
Los que no son diferentes, aquellos que no son minoritarios, carecen de identidad. Según esta mirada, a los grupos dominantes, por ser homogéneos, les falta la marca identitaria.
En este ensayo se hablará de las repercusiones que tuvo la época de la perestroika para la filosofía, tanto dentro como fuera de Cuba. ¿Qué significó la perestroika para la filosofía? ¿Qué significó, incluso, a nivel filosófico? ¿Supone la perestroika a nivel conceptual un desmontaje de toda la ontología marxista, pero un rescate de lo que sería, de forma depurada, el verdadero espíritu de Marx? ¿Cómo acercarse al legado de Marx, y del marxismo y el comunismo, luego de que la perestroika, aunque fuera de forma imprevista y no deseada, había cumplido su telos? ¿Qué significa ser heredero de Marx post-1989?
“Algunos filósofos soviéticos me decían, en Moscú, hace unos años: la mejor traducción para perestroika sigue siendo deconstrucción”[2]. Esto afirmaba Jacques Derrida en uno de los libros más influyentes que se escribieron en Occidente, Los espectros de Marx (1993), respecto a cómo administrar la herencia de Marx y del marxismo y de los proyectos políticos asociados a su pensamiento y doctrina.
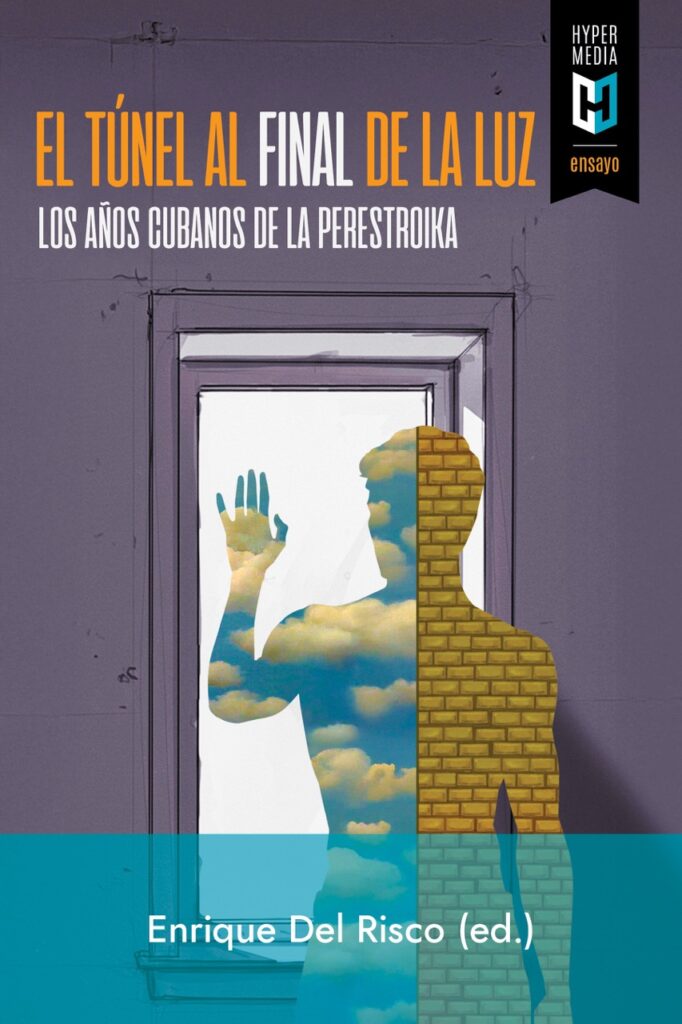
“El túnel al final de la luz: los años cubanos de la perestroika” es pura arqueología de la memoria. El momento en que, tras un breve pestañazo del poder totalitario, el arte y la sociedad cubanas pudieron exhibir sus potencialidades.
Unos años antes, en un texto fechado entre enero y octubre de 1989, Alexis Jardines, filósofo cubano, se planteaba una interrogante similar —qué hacer con el legado del marxismo en el momento en que el mundo que se había construido en su nombre empezaba a caerse a pedazos—, en un libro que titulaba Réquiem, que terminó siendo publicado por la Editorial Ciencias Sociales en La Habana en 1991, pero circuló de forma casi secreta, subrepticia.[3]
La fotocopia que llegó a mis manos, muchos años después, me la hizo una amiga en la biblioteca pública de Nueva York. En la nota que me envió, junto a la reproducción del libro me decía: “Acabo de terminar de fotocopiar Réquiem de A. J. A mí me parece que es la primera vez que alguien lo toca. Me dio como alegría, pero también pena. Tal vez Réquiem quiere pasar inadvertido”.
Un libro prácticamente clandestino y un bestseller filosófico serán los protagonistas de mi texto.
Ambos títulos dejan claro que no se puede regresar a Marx sin toparse con la muerte. ¿La muerte de una concepción filosófica, de un ideario, de un modelo de convivencia y del proyecto de liberación más ambicioso que haya concebido la modernidad?
Para acercarse a un pensamiento que creía poseer el monopolio sobre el futuro —pues había sido capaz de imaginar y conceptualizar una sociedad sin clases que sería la que iba a inaugurar la verdadera historia de la humanidad— resulta necesario, parecen afirmar ambos pensadores, enfrentarse al peso muerto de una tradición que estaba, a todas luces, agotada.
Perestroika y deconstrucción
No hay porvenir sin Marx. Sin la memoria y sin la herencia de Marx…
Lo quieran o no, lo sepan o no, todos los hombres,
en toda la tierra, son hoy, en cierta medida,
herederos de Marx y del marxismo.
Jacques Derrida. Espectros de Marx.
Yo he preferido hablar de cosas imposibles,
porque de lo posible se sabe demasiado.
Silvio Rodríguez. “Resumen de noticias”.
El primero de estos libros, en orden de éxito, cambia la tesitura temporal y afectiva con que el pensamiento de izquierda se acercaba al marxismo. Se sustituye la promesa que viene del futuro por una herencia marcada por el duelo,[4] que viene de un pasado del que, paradójicamente, se afirma que sigue atravesado por la potencia, por la posibilidad. Un pasado respecto al cual se declara que todavía no ha ocurrido ni llegado.
En el subtítulo del libro de Derrida se menciona una deuda: hacia Marx, con Marx, gracias a Marx. Pagar la deuda, se aclara en el texto, hubiera sido imposible sin el proceso que desencadenó la perestroika:
Será siempre un fallo no leer y releer y discutir a Marx. Será cada vez más un fallo, una falta contra la responsabilidad teórica, filosófica, política. Desde el momento en que la máquina de dogmas y los aparatos ideológicos “marxistas” (Estados, partidos, células, sindicatos y otros lugares de producción doctrinal) están en trance de desaparición, ya no tenemos excusa, solamente coartadas, para desentendernos de esta responsabilidad.
Al ser interrogado, en una larga entrevista aparecida en su libro Posiciones (1972), sobre su reticencia a establecer un diálogo con Marx y el marxismo, Derrida alegaba que no había encontrado el protocolo de lectura adecuado. Cualquier premura, insistía, en acercarse a este corpus, mientras las condiciones para su lectura no fueran perfectamente elucidadas, constituía una irresponsabilidad tanto política como teórica.
En su caso, se aspira a un tipo de trabajo crítico que asume que el cuerpo doctrinario de un sistema filosófico no está nunca totalmente cerrado, permanece inacabado. No se trata de hacer una exégesis o una hermenéutica que permanezca fiel al espíritu del texto. Se defiende el concepto de lectura performativa: se interpreta un texto solo en la medida en que uno es capaz de transformarlo. El protocolo de lectura, por ende, es un dispositivo tanto retórico como conceptual que descompone el núcleo teórico de la filosofía sobre la que se trabaja para abrirlo a nuevas rutas políticas y de pensamiento.
La situación del momento —me refiero a 1993, año en que Derrida terminaba de escribir este libro— le aporta el kairos (el tiempo oportuno) para emprender su lectura y le ha permitido encontrar la figura a través de la cual implementarla: los espectros. Tiempo oportuno es solo aquel que ha sido arrancado de sus quicios, se ha salido de sus goznes. No hay que salvar el espíritu de Marx, sino más bien batallar con sus muchos fantasmas.
¿Por qué acercarse a Marx desde la figura del Espectro? Primero que todo, como se verá enseguida, los fantasmas y los espectros son un tema recurrente en el pensador judío-alemán. La deconstrucción siempre realiza su trabajo a partir de figuras retóricas de la propia cosecha del pensador con el cual se confronta. No obstante, este no es el factor clave para entender el libro que nos ocupa.
El nervio del argumento del libro de Derrida se establece a partir de la cercanía que se propone entre el espectro del padre de Hamlet, en la obra de Shakespeare, y el de Marx, luego del colapso del proyecto comunista en Europa. El espectro de Marx aparece en un tiempo que, al igual que la obra shakespeareana, se ha salido de sus quicios, de sus moldes (The time is out of joint).
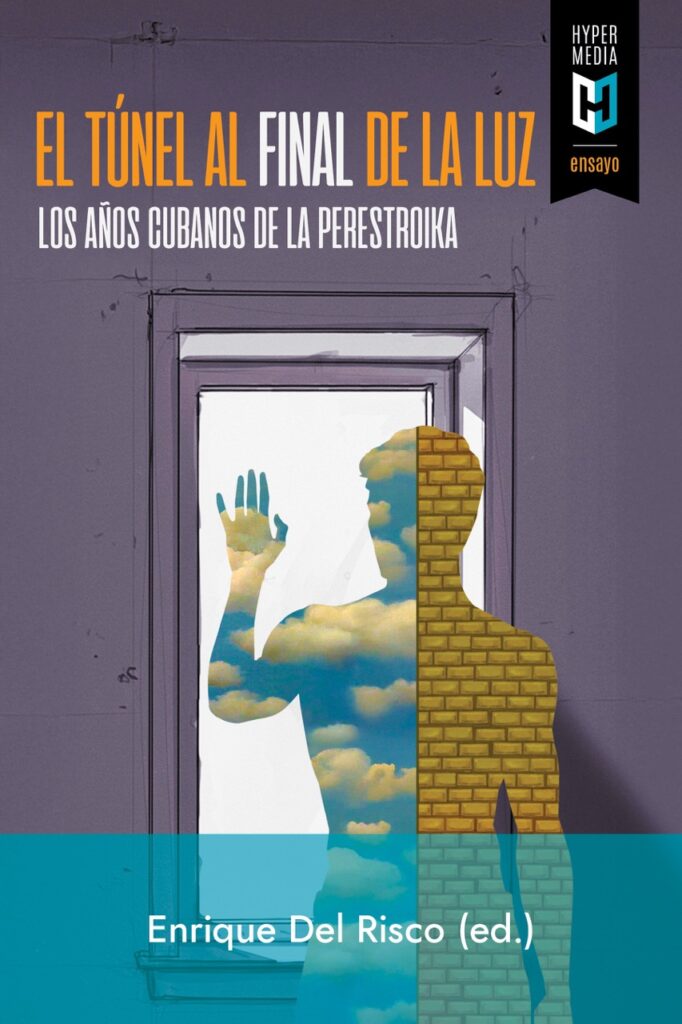
“El túnel al final de la luz: los años cubanos de la perestroika” es pura arqueología de la memoria. El momento en que, tras un breve pestañazo del poder totalitario, el arte y la sociedad cubanas pudieron exhibir sus potencialidades.
El espectro del padre de Hamlet acecha para exigir justicia por el crimen que se ha cometido en su reino. Su hermano y su antigua esposa se complotaron para asesinarlo y han usurpado un poder que no les correspondía. La analogía de Derrida es clara: los nuevos poderes que se han erigido en la antigua Europa del Este y en la ex Unión Soviética también son portadores de un poder ilegítimo. Detentan el poder tras haber renunciado al más radical de los ideales emancipadores concebidos por la humanidad: el comunismo. El fantasma de Marx, la figura tutelar del imaginario comunista, regresa para intentar enderezar lo torcido, encauzar el tiempo, volver a imponer la justicia en este momento aciago.
No obstante, los fantasmas que atraviesan el texto de Derrida son muchos. Demasiados, quizá. No es fácil lograr que se comuniquen todos los espectros que viven en Marx.
El Marx profeta de El manifiesto comunista (1848), libro que iba a titular Espectro y que anunciaba: “Un fantasma recorre Europa: el fantasma del comunismo”, contra el cual se erguían todos los poderes, los espirituales y los seculares, los estatales y los económicos.
El sepulturero de El 18 Brumario de Luis Bonaparte (1851), que no acepta ningún trato con fantasmas, con restos del pasado, y solo concibe como revolución “aquella que no aspire a sacar su poesía del pasado, sino solamente del porvenir”.
El espiritista de El capital (1867), que habla de una mesa que al hacerse mercancía adquiere una segunda naturaleza, un carácter cuasi espiritual, se transforma y llega a ser asible e inasible a la vez: “no bien entra en escena como mercancía, se trasmuta en cosa sensorialmente suprasensible. No solo se mantiene tiesa apoyando sus patas en el suelo, sino que se pone de cabeza frente a todas las demás mercancías y de su testa de palo brotan quimeras mucho más caprichosas que si, por libre determinación, se lanzara a bailar”.
El exorcista de La ideología alemana, escrito al alimón con Engels en 1846 y que permaneció inédito hasta 1932, que atribuye la fascinación espectral a uno de sus contrincantes filosóficos, Max Steiner —culpable de que el Espíritu hegeliano hubiera degenerado en pura fantasmagoría— a quien acusaba de “ver espíritus”.
A este heterogéneo grupo de fantasmas los define Derrida como “espectros intempestivos a los que no hay que dar caza, sino que hay que expurgar, criticar, mantener cerca y dejar (re)aparecer”.
El libro de Derrida no disimula lo tortuoso de este itinerario, más bien todo lo contrario. Traza paralelos con respecto al camino de desesperación (Verzweiflung) que atraviesa el Espíritu en la Fenomenología del espíritu de G. W. F. Hegel, pero con una variante significativa. La vía negativa de los espectros no se resuelve en una unidad.
El espectro vendría a ser como un último extrañamiento que le sucede al Espíritu, luego que se supone haya accedido a su autonomización, después que haya atravesado la senda negativa de su camino de alienación. El espectro funciona como un suplemento extra de enajenación que cuelga de todo Espíritu, incluso del absoluto. Una prótesis corporal que queda añadida al más depurado de los Espíritus. Todo proceso de espiritualización, toda construcción de un ideal, sigue asediado por la ideología, la fetichización, por una miríada de ídolos: “una especie de encarnación segunda adherida a la idealización inicial”.
Derrida proclama, por tanto, fidelidad a cierto espíritu crítico del marxismo, que equipara a la deconstrucción y que conlleva un desmontaje de su “supuesta totalidad sistémica, metafísica u ontológica (especialmente al ʻmétodo dialécticoʼ, o a la ʻdialéctica materialistaʼ), sus conceptos fundamentales de trabajo, de modo de producción, de clase social”.
Pero este desarme, ese trabajo deconstructivo, no se da por terminado, sino incluye “toda la historia de sus aparatos (proyectados o reales: las Internacionales del movimiento obrero, la dictadura del proletariado, el partido único, el Estado y, finalmente, la monstruosidad totalitaria)”.
Es esa deconstrucción ontológico-pragmática del marxismo, que se define como la postura crítica de Marx, la que se había comparado a la perestroika. Pero, a partir de la publicación de Fuerza de la ley(1994) y de Los espectros de Marx (1993), Derrida no considera que el trabajo deconstructivo sea suficiente si no viene sustentado por un principio trascendental: la justicia, que se define como “indeconstructible condición de toda deconstrucción” y de la que se afirma que no se deja reducir ni a la ley ni al derecho.
La aporía que supuso la perestroika —al separar de forma definitiva el ideal del comunismo de sus concreciones históricas, incapaces de materializar las aspiraciones más profundas de justicia social e igualdad: aquella utopía que prometía satisfacer las necesidades materiales y espirituales de todos— es la que posibilita el advenimiento de la justicia. El desajuste de los tiempos, el “todo va mal” al que se alude una y otra vez, debido al colapso del comunismo, se ve como la condición de posibilidad de una nueva justicia. Lo torcido es el único camino posible para acceder a lo derecho.
Queda abierta la pregunta a la que nunca responde Derrida: ¿todo va mal para quién? ¿En qué sentido el terror totalitario que implementaron los regímenes comunistas y la bancarrota socioeconómica que los mismos acarrearon para quienes vivieron bajo ellos, y que el propio texto de Derrida reconoce, hacía que las cosas fueran mejor, o al menos no tan mal?
Se decide a hablar de fantasmas, también, en nombre de la justicia, cuya responsabilidad se expande más allá de todo horizonte reconocible, al extenderse a todas las víctimas, tanto las que ya no están como las que todavía no han nacido.
El espectro-espíritu, como portador de esta demanda, se viste de un nuevo traje: el mesiánico, y exige también fidelidad, adhesión:
si hay un espíritu del marxismo al que yo no estaría nunca dispuesto a renunciar, este no es solamente la idea crítica o la postura cuestionadora (una deconstrucción consecuente debe hacer hincapié en ello, por más que también sabe que la cuestión no es ni la primera ni la última palabra). Es más bien cierta afirmación emancipatoria y mesiánica, cierta experiencia de la promesa que se puede intentar liberar de toda dogmática e, incluso, de toda determinación metafísico-religiosa, de todo mesianismo. Y una promesa debe prometer ser cumplida, es decir, no limitarse sólo a ser “espiritual” o “abstracta”, sino producir acontecimientos, nuevas formas de acción, de práctica, de organización, etc…
Ya sea la promesa de esto o de aquello, ya sea o no cumplida, o ya resulte imposible de cumplir, necesariamente hay promesa y, por tanto, historicidad como porvenir. A esto es a lo que concedemos el sobrenombre de lo mesiánico sin mesianismo… una esperanza sin horizonte de espera.
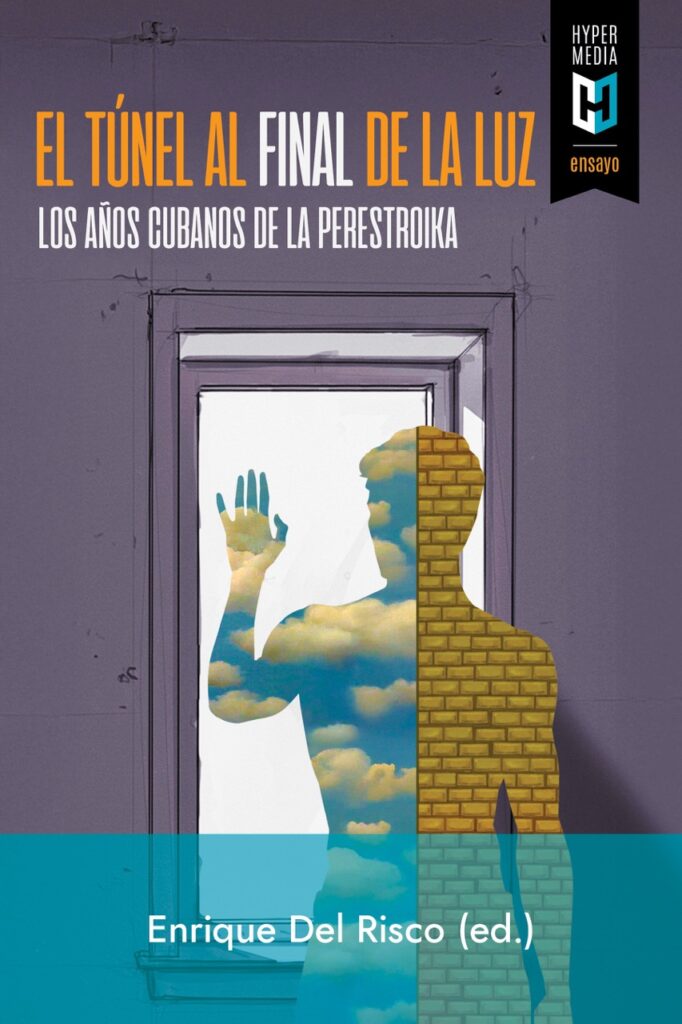
“El túnel al final de la luz: los años cubanos de la perestroika” es pura arqueología de la memoria. El momento en que, tras un breve pestañazo del poder totalitario, el arte y la sociedad cubanas pudieron exhibir sus potencialidades.
Se está dispuesto a renunciar a casi todo el contenido doctrinal del marxismo, menos a lo que se considera su vocación realmente política: la de cambiar el mundo. Pareciera que resulta suficiente la esperanza, la promesa, de que hay otro mundo. Incluso más allá de los contenidos, de los anclajes concretos que conlleve la potencia de otra realidad, de otra forma de comunidad y convivencia.
Al vaciar a la utopía de sus contenidos específicos, más que atemperar su altermundidad —permítase el uso del barbarismo, al menos esta vez, para dramatizar la estrategia derridiana de crear vocablos y conceptos que pretenden independizarse de todos sus anclajes semánticos—, la exaspera. El porvenir que late en esa promesa no contempla, ni aunque sea a nivel ficticio, rebajarse a la humillación que supone un presente, por muy hipotético que este sea y a las exigencias prosaicas, mundanas inherentes al mismo.
El imposible que hospeda toda utopía renuncia, en este caso, a cualquier forma de comercio con la posibilidad, pues no quiere cederle ni un ápice a esta, sabedora de su tendencia a intentar traducirse en realidad.
La más exitosa lectura sobre el legado de Marx fracasa, en mi opinión, al menos en cuatro sentidos.
1. Convierte la vía negativa hegeliana en una ascensión mística, en su propia subida al Monte Carmelo. Se habla en el texto de un mesianismo sin religión, mesianismo desértico (sin contenido ni mesías identificables): “un desierto que hace señas hacia el otro, desierto abisal y caótico (…) lo mesiánico sin mesianismo (…) un mesianismo casi trascendental pero también obstinadamente interesado por un materialismo sin sustancia”. Del misticismo en filosofía se puede repetir lo que dijo Ortega y Gasset en uno de sus textos: “El místico de su travesía ultramundana no trae nada o apenas qué contar. Hemos perdido nuestro tiempo. El clásico del lenguaje se hace especialista del silencio”.
2. La porosidad que se esbozó en Los espectros de Marx entre el Espíritu y los espectros, que parecía iba a aportar herramientas para pensar los lazos que existen entre el trabajo negativo del concepto y la doxa, entre la construcción de un ideal y su Doppelgänger ideológico, se termina subordinando a una noción ultramundana del fantasma que no se ve obligado, en ningún momento, a vérselas con las exigencias que impone lo real.
3. Al vaciar al marxismo tanto de su aparato doctrinal como de las implementaciones a las que se vio sujeto, nos quedamos con una promesa de emancipación desnuda de toda carga semántica y exenta de cualquier responsabilidad respecto al impacto real que pueda tener en los hombres de carne y hueso.
4. Al conectar lo político a la experiencia de lo imposible, se abandona la filosofía y se entra en el reino de la ciencia ficción. La filosofía se hace cargo tanto de lo real como de lo posible y potencial, e incluso de lo virtual. Esta prefiere aventurarse a esas zonas de la existencia —que según el decir de nuestro máximo juglar— sobre las que se sabe demasiado, antes que desvariar en aquellas respecto a las cuales no hay nada digno de saber.
Hay que regresar entonces al año en el que todo cambió para una parte importante de la humanidad, 1989, y a la Isla que parece empecinada en no transformarse nunca y revisitar ese otro libro cuya fortuna literaria pareciera estar en las antípodas del de Derrida.
Dejad que los muertos entierren a sus muertos. Réquiem por el marxismo.
Si Derrida hizo todo lo posible en su libro por acercar al centro de su obra su adhesión tardía a cierto espíritu de Marx, Alexis Jardines, por su parte, considera que la única forma posible de encontrar una forma propia de pensamiento es separándose de la herencia marxista. En la entrevista ya citada afirma:
El propósito del texto [Réquiem], que se sale de los marcos de lo que escribo comúnmente, fue saldar mis cuentas con la tradición marxista de pensamiento, pero, sobre todo, con el marxismo soviético, que parte del supuesto de que pensar creadoramente es un atributo exclusivo de los padres fundadores (Marx, Engels y Lenin).
Yo tengo pensamiento propio y el marxismo como filosofía es una farsa. Ahora bien, el de corte soviético es una farsa que asfixia. De modo que, para dedicarme a escribir mis propios libros, publiqué lo que consideraba un Réquiem por esa camisa de fuerza que era preciso abandonar y que carecía de lo que, según Einstein, debe tener toda teoría si en realidad lo es: una justificación exterior y un acabamiento interno.
Derrida, en los Espectros, planteaba la relación con Marx a través del trabajo del duelo —que se asociaba a una exigencia de justicia siempre pendiente, y pendenciera, siempre por venir y por resolver—. Réquiem, por su parte, propone un adiós filosófico definitivo al marxismo.
La exigencia ética que se impone el filósofo para partir aguas con una tradición de pensamiento que define como un simulacro, una mascarada, es la parrhesía[5] (hablar con franqueza y sin miedo ante el poder), tener el coraje de decir la verdad independientemente de las consecuencias que esto pueda traer. El libro se inicia con el siguiente frontispicio:
El más insigne de los cubanos expresó que amaba las sonoridades difíciles y la sinceridad, aunque pudiera parecer brutal. ¿Es esto un delito? Se sabe que ambas cosas le han ocasionado al individuo graves problemas. No obstante, yo no he podido evitar convertir estas palabras en mi divisa fundamental. Si ser sincero es pecar, yo no tengo tiempo de arrepentirme, y como este gran hombre, “no me avergüenzo de haber pecado”.
Al situarse ante la pregunta sobre lo que constituye el verdadero espíritu filosófico del marxismo, Jardines es tajante:
Con lo que hay en los Manuscritos económicos y filosóficos de 1844, en las Tesis sobre Feuerbach y en La ideología alemana difícilmente se pueda construir una filosofía. Las obras de Engels Anti-Dühring y Dialéctica de la naturaleza en la actualidad carecen de interés filosófico (…) El aporte de Lenin en el terreno de la filosofía fue bien modesto (…) a juzgar por lo que Marx pensaba y hablaba de sí, él no fue un filósofo, ni se considera como tal, y menos aún se propuso hacer filosofía. Hizo teoría de la historia y fue más bien un sociólogo especulativo. Este punto de vista acerca de Marx no deja de resultar atractivo, pues, entre otras cosas, nos libera, de una buena vez, de la pesada carga de la filosofía y, por tanto, de la necesidad de desarrollarla.[6]
La tradición marxista en Réquiem se presenta como una aporía, un camino sin salida que hay que volver a transitar para encontrar la senda del pensamiento propio. Lo que Jardines propone en este libro es, según sus propias palabras, unos “prolegómenos a toda fenomenología futura del saber filosófico marxista”.
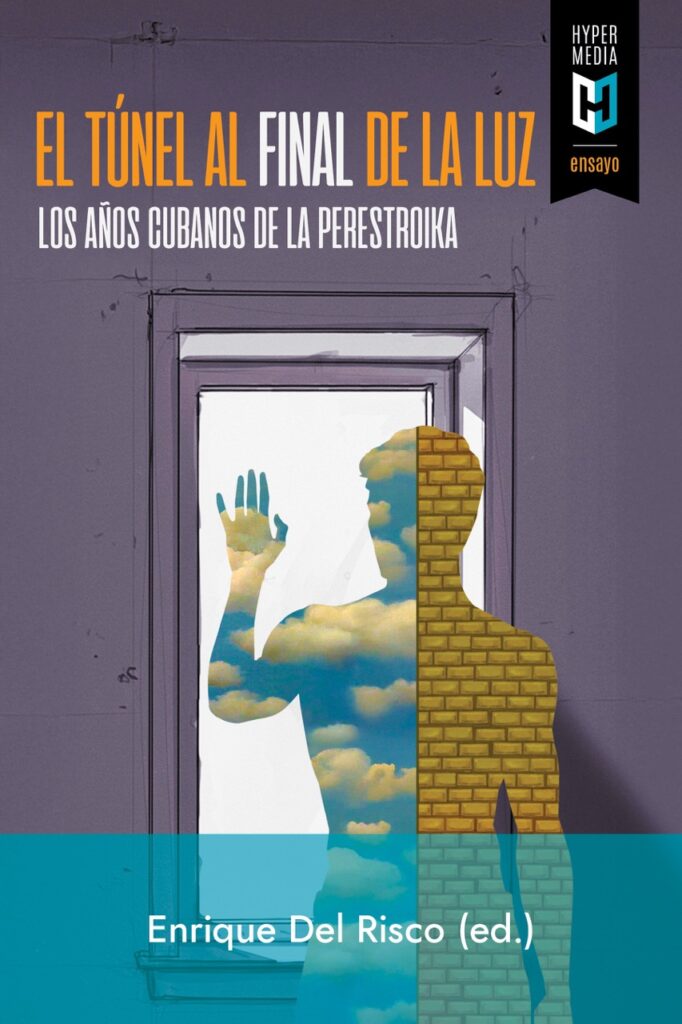
“El túnel al final de la luz: los años cubanos de la perestroika” es pura arqueología de la memoria. El momento en que, tras un breve pestañazo del poder totalitario, el arte y la sociedad cubanas pudieron exhibir sus potencialidades.
Tomar como punto de partida la certeza sensible, como hace Hegel en La fenomenología certifica, por un lado, que lo Absoluto, lo que se considera el saber verdadero, no puede renunciar de forma definitiva a lo aparente, a cierta dimensión sensorio-corporal, espacio-temporal. Punto de partida, y este el elemento contrastante, no va a querer decir aquí, arjé, sino un primer desvío, desvarío.
Lo supuestamente inmediato y a la mano, la “certeza” que aporta lo sensible, termina siendo lo más abstracto, lo más lejano. Solo aquel que puede abrirse una brecha, a través de un camino de errores, arriba al saber pleno. Lo que supone que el error, la confusión, sea un momento constitutivo, central, del Espíritu. Todo error es ejemplar. El progreso solo se alcanza por la vía negativa, por el tropiezo.
¿Se puede decir lo mismo del itinerario, camino de desesperación, que traza Jardines a través de diferentes modos de conciencia que produjo la tradición marxista, comenzando con “la conciencia manualesca” y que cierra con “la conciencia positiva”?
A la conciencia manualesca se le define como “la más cruda negación de la filosofía, la no filosofía. No puede encontrarse en ella método dialéctico alguno”. Lo que supone, si se sigue el razonamiento de Jardines, que el camino hacia la filosofía se inaugura con una doble negatividad, pues la filosofía manualesca se define como no filosofía respecto a una forma de pensamiento, el marxismo, al que se le ha negado el estatus filosófico.
Réquiem despliega una especie de parodia del viaje que emprendiera Hegel en la Fenomenología del espíritu: la vía negativa que configura el concepto, el camino de desesperación que realiza la conciencia (de la certeza sensible al Espíritu). “Llevar la conciencia ante su propio tribunal será mucho más provechoso a la teoría que las incansables apelaciones al desarrollo creador del marxismo”.
Se aspira a realizar una Aufhebung (Negación-Preservación-Elevación) del marxismo a través de las diferentes figuras de conciencia, que fueron gestadas e impuestas a través de los manuales soviéticos que propagaron esta doctrina: “conciencia manualesca, conciencia metodológica, conciencia uniforme, conciencia desinformada, conciencia estereotipada, conciencia apologética, conciencia positiva”.
El gran acierto filosófico de este libro,[7] en mi opinión, radica en la estrategia que propone para acercarse a la herencia marxista-leninista. Estudiar el legado del marxismo conlleva incluir, como tarea ineludible, una revisión de los manuales producidos en la antigua Unión Soviética, con los que se educó a varias generaciones de jóvenes que nacieron y se criaron en los regímenes comunistas, entre las cuales me incluyo.
Una filosofía que, al haberse convertido en doctrina de Estado, “se reserva del derecho absoluto a la cientificidad, y que, según palabras del propio Lenin, es ʻomnipotenteʼ, ʻexactaʼ, ʻcompletaʼ, ʻarmónicaʼ”[8], se comprende mejor si se comienza por estudiar los manuales que convirtieron, lo que en principio fue un ideario y una concepción del mundo, con serias aspiraciones a transformarlo, en doctrina, en un nuevo credo social.
La estela que dejó el marxismo en el siglo XX se percibe mucho mejor ahí que en los desarrollos que el pensamiento de Marx haya podido tener en la escuela de Frankfurt, en la lectura estructuralista que propusieron del pensamiento marxista Althusser y sus discípulos, o en la nueva lectura de Marx que se ha realizado bajo la esquela de Michael Heinrich.
Las creencias que sedimentan la sensibilidad y el gusto de una época se arman con la vulgata de las grandes ideas o ideales —nuevas nociones de la humanidad— que configuran una etapa histórica. Todo ideal es una fábrica incesante de idolatrías. La idolatría se mueve en un diapasón que abarca, desde la popularización y vulgarización de una idea, hasta su desfiguración o tergiversación. Los ideales se imponen también, y con más frecuencia de lo que nos gustaría reconocer, por sus daños colaterales.
Eso supone que los filósofos se hagan cargo, con el mismo rigor con que ejercen la crítica respecto a sus contrincantes, de ese costado banal y susceptible de ser caricaturizado que contiene su ideario, que porta sus conceptos, ya que este será, muy probablemente, el que terminará imponiéndose —en el caso de que su cosmovisión lo haga— en la sensibilidad y el gusto.
Esta perspectiva sitúa en primer plano la dependencia y responsabilidad que tiene la filosofía ante las doxas, la opinión común. Sin ella, no puede influir en la esfera pública, pero, por eso mismo, una de sus tareas principales es la reflexión crítica sobre la vulgarización de su propio pensamiento.
Es muy probable que la filosofía se escriba en verso, pero lo que sí es seguro es que solo se hace realidad, al menos a nivel social, político y moral, aquello que se traduce en prosa. La filosofía no puede renunciar a su poesía ni puede ignorar los ecos prosaicos que su pensamiento deja en el mundo.
Esas son las dos grandes tareas del pensamiento: crear ideales y demoler ídolos; tanto los ajenos, los que descubrió en su propio tiempo y en la tradición, como los propios, aquellos que contenía, aunque fuera en potencia su propio ideal.
Esta alerta ético-metodológica tiene la mayor relevancia en el caso de Karl Marx, quien fue el único pensador de la era contemporánea cuya filosofía fue declarada el fundamento doctrinal de un sistema político, el comunista, que dominó por más de cuarenta años a casi un tercio de la población mundial. Marx, por lo demás, aspiraba a que su filosofía cambiara el mundo, como dijo en la célebre tesis 11 sobre Feuerbach, y que no se limitara a interpretarlo.
¡Y vaya si lo cambió! Al menos por un tiempo, hasta que se iniciaron esos dos procesos que aspiraban a una reestructuración económica del socialismo y a su apertura democrática, la perestroika y la glasnost, pero que trajeron consecuencias mucho más drásticas e inesperadas: el desmontaje del bloque geopolítico que se había construido en Europa detrás de la cortina de hierro post-Segunda Guerra Mundial, y el desmontaje de la propia Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
La perestroika, al permitirnos saldar hasta el nivel del exorcismo nuestra herencia con el marxismo, le abre el camino al pensamiento para enfrentarse a los retos que vienen de la mano con el nuevo siglo, el XXI, el que ahora es nuestro.
Notas:
[1] El filósofo español es quien mejor ha analizado la forma en que la filosofía de la diferencia permeó —luego de que su vulgata se implementara en el sistema universitario norteamericano y como consecuencia de esto al europeo— a la doxa contemporánea. Se puede ver para ello su ensayo Estudios del malestar. Políticas de la autenticidad en las sociedades contemporáneas. La cita que utilizo en el cuerpo del texto proviene de la conferencia que impartió el 21 de marzo de 2024 en la Fundación Juan March y que lleva por título “Los idus de mayo; el París de Deleuze”, solo disponible hasta ahora como grabación.
[2] Llama la atención como alguien tan minucioso respecto a la dimensión lingüística de los conceptos como Derrida, hasta el punto de ser maniático, se conforme con esta analogía tan inexacta. En ruso, el prefijo пере connota “de nuevo”, “otra vez”. Por eso el significado literal de perestroika es restructurar, estructurar otra vez. Existe el prefijo раз, que con frecuencia equivale a los castellanos “de-” o “des-“, como el que se usa en palabras como decodificar, desmontar, etc. La palabra para deconstrucción, que es un calco del inglés y el francés, es деконструкция. Yo, al igual que Derrida, no sé ruso, pero eso no me impidió consultar con una colega especialista en este idioma, Laura Goering, y hacer estas averiguaciones. El filósofo francés hubiera podido hacer lo mismo. Regresaré en el cuerpo del texto al porqué de ese aparente desliz lingüístico.
[3] El propio Alexis Jardines aclara en una entrevista que le hizo Alfredo Fernández Rodríguez que la tirada fue de 2000 ejemplares, número nada despreciable para un libro de filosofía. “La inmensa mayoría de ellos —afirma—, fue arrasada en quince días”. El mismo autor cuenta que una buena porción de las copias que se vendieron en la librería de L y 27 en La Habana fueron compradas por la propia universidad con el propósito de destruirlas. Fondos de la Unión de Jóvenes Comunistas de la Universidad fueron usados para ese propósito. En el momento que concedió la entrevista, Jardines vivía en Cuba bajo una especie de ostracismo, y solo se le permitía enseñar en la Sede Universitaria Municipal, sitio al que su entrevistador y colega suyo en ese centro definía como, “por mucho, el último reducto académico cubano”.
[4] Es a este giro temporal y afectivo al que Enzo Traverso diagnostica como una Melancolía de izquierda en un libro publicado en 2016 y que lleva como subtítulo Después de las utopías. Un después, por tanto, que se consuela mirando a su antes, a su pasado. Ya se verá que Derrida, a través de las figuras del espectro y de lo que define como un mesianismo sin lo mesiánico, intenta desquiciar, a través del tiempo que se sale de sus goznes shakespereanos (time out of joint), todas las temporalidades que se subordinen al concepto de presencia, sean estas pasadas, presentes o futuras.
[5] Quien mejor ha estudiado este concepto en el pensamiento griego es Michel Foucault en el curso que dictó en el Collège de France durante el año lectivo 1983-1984. Allí lo definía en los siguientes términos: “la parrhesía etimológicamente [es] la actividad consistente en decirlo todo: pan rhema”. La palabra tenía dos acepciones: una peyorativa, entendida como charlatanería, y la que importa aquí: “La palabra parrhesia también se emplea con un valor positivo, y en este caso consiste en decir la verdad sin disimulación ni reserva, ni cláusula de estilo, ni ornamento retórico que pueda cifrarla o enmascararla. A la sazón, el ʻdecirlo todoʼ es: decir la verdad sin ocultar ninguno de sus aspectos, sin esconderla con nada”. La parrhesía no consistía en la simple licencia para decirlo todo, sino, por una parte, en una obligación de decir la verdad y, por otra, en un deber acompañado del peligro que entraña expresar sin tapujos lo que se piensa ante el poder. La parrhesía funda la democracia y la democracia es el ámbito de la parresia. La parrhesía comparece dentro de un campo agonístico donde se experimentaba sin cesar el peligro que representa la práctica de la palabra verdadera en el campo político.
[6] Llama la atención la ausencia de mención de El capital, el volumen I, el único publicado por el autor en vida, y de los Grundisse, textos que contienen lo mejor del ejercicio filosófico de Marx y que redefinieron cómo se entendía la actividad filosófica para su tiempo. Esto se debe a la noción del ejercicio filosófico que maneja Jardines, en la que los problemas epistemológicos ocupan el lugar central. Según definirá en un libro posterior, Filosofía cubana in nuce (2005), “la epistemología es el núcleo de la filosofía, y sin una no puede haber la otra”.
[7] No aspiro en este ensayo a hacerle justicia al libro Réquiem ni al pensamiento filosófico de Jardines. Me limito a rescatar el aspecto del libro que me parece más original y productivo para emprender la tarea de pensar el legado del marxismo post-1989, que es el objetivo que me he trazado en este ensayo. Incluso en la centralidad que le doy a los manuales para comprender la herencia marxista rescato un aspecto del libro de Jardines, pero me separo del marco general de interpretación que se le da.
[8] Esta noción de la tradición que se ve como poseedora de la verdad definitiva y a sus figurales tutelares como sus auténticos portadores se define en el libro que vengo comentando en los siguientes términos: “La filosofía ha consistido, fundamentalmente, en una verdadera batalla por el monopolio del pensamiento de los clásicos, en una ʻolimpiada de la interpretaciónʼ (…) ¿cómo desarrollar esta teoría si se supone (…) que Marx es la cumbre del pensamiento socio-filosófico”. Y concluye: “la única forma de desarrollar el marxismo es superándolo”. Ya se ha visto en el cuerpo del texto la metodología desde la cual se propone este desarrollo-superación del marxismo.
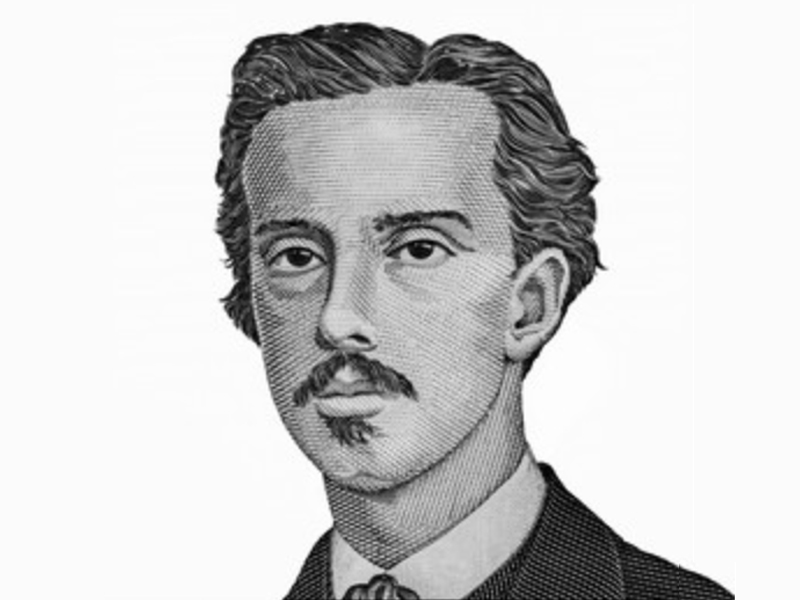
Discurso en la Universidad de La Habana (Sabatina del 22 de febrero de 1862)
Por Ignacio Agramonte y Loynaz
“El Gobierno que con una centralización absoluta destruya ese franco desarrollo de la acción individual, no se funda en la justicia y en la razón, sino tan sólo en la fuerza”.





