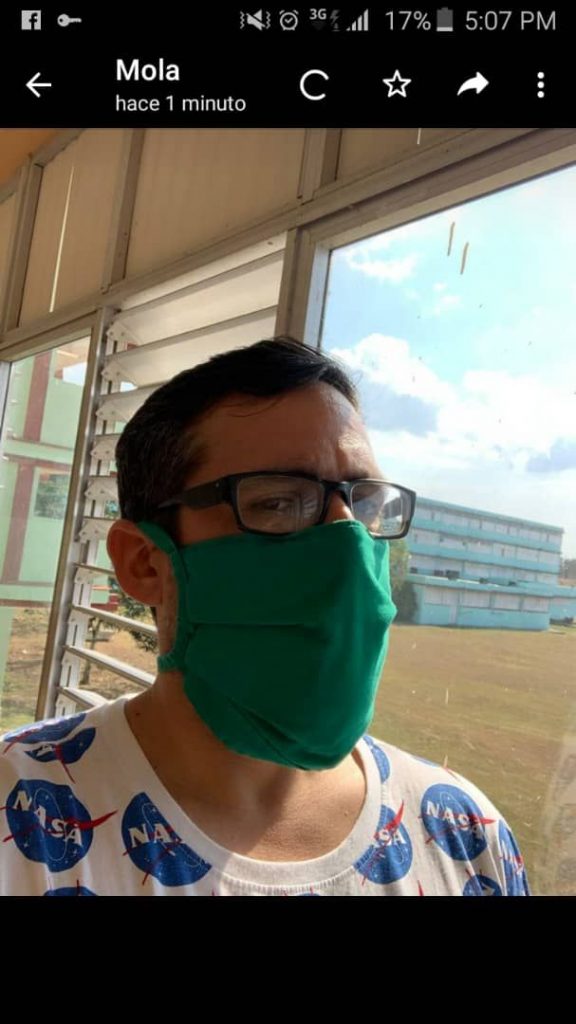“Si pudiera taparme más y que solo se me vieran los ojos, lo haría”.
Bad Bunny.
“Un día saliste a pasear por una playa de Normandía, con la marea baja, con tu hermana y tu hermano. Estaban descalzos, en malla. La inmensa extensión de arena y agua parecía un desierto”.
Édouard Levé.
“Niño, aquel nasobuco en tu columna anterior resultó revelador. Estás hecho un profeta”, me lanzó La Socita. “Lo que más me gustó de esa columna fue el momentico del nasobuco, porque tú sabes que a mí el arte ya no me interesa. Creo que para aquel entonces el coronavirus no había salido de China, ¿no? Y mírame ahora. Todo es nasobuco a mi alrededor”.
La Socita me manda una foto. En su trabajo no hay nadie sin nasobuco. Solo ella. Trabaja en una pastelería que todo el mundo conoce. Si te apareces con una caja de esa pastelería en un cumpleaños, ya todo el mundo sabe que va a masticar dulce chic de una de las dos o tres supuestas pastelerías chic que hay en esta ciudad. Aunque La Socita diga que ahí casi todos los dulces saben igual y que lo único chic que hay en esa pastelería es su mismísimo bollo. O diga, acto seguido, que el dueño es un tronco de descaráo. Un imbécil. Y el dueño hoy les dijo, como quien no quiere las cosas, que le preocupa muchísimo el futuro de la pastelería después que pase todo esto. La Socita le dijo que a ella le preocupa muchísimo más lo que le ha preocupado siempre: el futuro de La Gran Pastelería Revolucionaria, después de tantas y tantas virosis.
En la foto que me manda La Socita hay una muchacha que sonríe a la cámara. Las dos llevan bandejas de dulces para disponer con sumo cuidado en la vidriera del mostrador. La muchacha tiene el nasobuco colgando del cuello. Como una gargantilla. Hasta el último día que anduve por la calle vi a mucha gente con el nasobuco en el cuello. Al menos la gargantilla de esa muchacha se ve bastante limpia. Las gargantillas que yo vi por la calle, hechas en casa o sacadas de algún hospital, eran un asco. Las tiras elásticas o para amarrar en la nuca estaban negras de churre. Dicen las cadenas interminables de WhatsApp que el nasobuco no se toca: ni se sube ni se baja. Porque puedes comenzar a lamer el virus desde los bordes de tu joyita antiséptica.
Yo no tengo nasobuco. Si tuviera tampoco lo usaría, porque no voy a salir más a la calle. Hasta que se acabe todo esto. Aunque me muera de hambre. Así no tengo que mantener el metro de distancia para evitar la escupida microscópica de aquel que tose, ni me pongo a tocar sin guantes o sin chorrito de hipoclorito en el mercado de la esquina. Aunque esto de los guantes ya es alarmismo mío. Si aquí cerramos tarde la frontera, y las clases se suspendieron después que reventaran las redes, minutos después de que la ministra de Educación casi gritara que las escuelas solo se cerrarían en casos extremos, tú estate bien tranquilo. Ya nadie se acuerda de eso, y todo está muy bien.
Lo que está mal, no es más que otra campaña del enemigo: patraña mercenaria, como dicen el Granma y CubaSí. Por eso nunca llegaremos a usar guantes en el mercado, porque la verdadera pandemia se alberga, a sus anchas, en toda la falsedad que hay en las redes, como dijo también esta muchacha del NTV. Olvidé su nombre. Cristina Escobar no. La otra.
En mi columna anterior, por si no te la leíste, me vino a visitar un sapingo que quería hablar mayormente de arte. Yo le estuve dando de largo. Le decía que estaba saliendo de una neumonía, que si venía a lo mejor se contagiaba. Ante mis constantes negativas, el sapingo me trajo un nasobuco. Para que yo no tuviera la más mínima preocupación respecto a infectarlo con un virus que, en estos momentos, calificaría casi de intrascendente, inofensivo comparado con este otro. Al final no usé el nasobuco. Me pasé la entrevista tosiendo.
Dos días antes de que cerraran la frontera, boté el nasobuco que el sapingo me trajo. Aquel nasobuco estuvo demasiado tiempo dando vueltas por ahí. Yo lo movía de un lugar a otro en vez de botarlo. Cuando lo vine a botar estaba todo sucio. Clasificaba ya en mi rango actual de gargantilla. Miraba el nasobuco y me venía a la cabeza el avión que no se movería de la pista, el virus que no me iba a dejar volar. Porque la frontera había que cerrarla en algún momento, y era demasiada la presión para que la cerraran. Tiré aquel trozo de tela en la basura y a los dos días estaba llamando al chofer del taxi para cancelar mi viaje al aeropuerto.
El mismo día que cerraron la frontera, yo debía montarme en un avión. Tenía muchísimas ganas de montarme en ese avión, aunque las cadenas de WhatsApp dicen que donde mejor se pasa una pandemia es rodeado de la gente de uno, y en la casa de uno. Y aquí estoy. Pero yo vivo solo. Sin mi gente alrededor, por suerte. Mi gente solo vive en WhatsApp. Y mucha de esa gente me dice que lo mejor que me ha podido pasar es que ese avión no despegara de la pista.
El mismo día que cerraron la frontera, desconecté el teléfono fijo. Mi mamá puede llamarme 99 veces. Aunque ella dice que nunca me ha llamado 99 veces. Que no ande diciendo semejante disparate por ahí. Que yo no tengo la más mínima idea de lo que es una madre sobreprotectora. Que yo siempre he hecho con mi vida lo que me ha dado la gana. Que me tiene que llamar porque cuando me pregunta por WhatsApp cómo estoy, yo siempre le pongo la misma carita amarilla esa: una de las que sacan la lengua.
Y aquí estoy. Bien. Tengo un boleto pospuesto para una fecha a la que no le veo ninguna perspectiva, por como pinta el paisaje. Pero era la única fecha donde podía mantener el vuelo casi por el mismo precio. Con esa aerolínea no había ningún reintegro. Solo podías cambiar la fecha. Y te decían que eso era un lujo, solo porque estamos en una situación especial. Mientras más lejos pospusieras tus ganas de volar, la diferencia que tenías que pagar se iba pareciendo cada vez más al precio de un boleto. Hasta ahora lo único que he sacado de la maleta ha sido la máquina de pelar y mi escultura de San Lázaro. Una escultura que vuela conmigo a donde sea.
Dejé de chatear con La Socita porque ella tenía que acomodar más y más dulces. La gente seguía comprando y comprando cajas de dulces chic para entrar en cuarentena y enviarse montones de veces las versiones del #QuédateEnCasa. “Esta dulcería hoy parece un 14 de febrero muy ridículo”, me dijo La Socita y se desconectó. Yo le iba a contar que a mi alrededor, sin salir a la calle ni asomarme al balcón, todo era también flashazos de nasobucos. Que los que más me desconciertan son los nasobucos que se me aparecen de pronto y no tienen nada que ver con el virus.
Como cuando se me apareció de pronto el nasobuco en una película, para recordarme que todos estamos en el mismo centro de una pandemia. En tiempos de crisis no te puedes meter mucho en una película porque la cuarta pared toma la forma de un nasobuco y la realidad te aplasta sin que tú lo esperes. En el momento justo en que ya no te acordabas de la pandemia, porque la película te tiene enganchado. Tan enganchado como cuando trajeron a un dálmata a enganchar a la perra dálmata de la vecina de enfrente. Se oían los chillidos de la perra en la azotea. Me asomé a la ventana. Los dueños se veían muy felices por la futura camada, hablando entre ellos (y bien de cerquita) sobre el potencial de esos cachorros.
También otro nasobuco, de pronto, en el sexto capítulo de una serie que no me gustaba mucho pero que me zumbé de un tirón. Y te pasa lo mismo si te pones a bajar un disco: ahí de pronto te encuentras otro nasobuco que no tendría que asombrarte tanto, pero te asombras. O cuando buscas la edad que tiene un actor. Un amigo que ya no tenía datos, por estar leyendo demasiada mierda y viendo Instagram como un poseso, quiere saber la edad del actor y me pide ayuda y yo, que busco tanta mierda como mi amigo, pero aún me quedan doscientos y pico de megas, se la busco (otras veces he sido yo el que le he pedido ver alguna cosa o leer otra). Entonces, la foto del actor con su edad en un recuadro de pronto se mezcla con la foto de otro actor que lleva su nasobuco famoso y no tiene nada que ver con el actor del que no sabías la edad. Y en ese mismo momento, las fotos de dos amigos que te entran en el WhatsApp. Todo provocándome la misma sorpresa y restregándome el virus en la cara, aun cuando yo casi no leo noticias ni sepa por cuántos casos andamos hoy.
Todos estos flashazos (de los que ya te voy a hablar en detalle) son de nasobucos con todas las de la ley, pero también de pañuelos. Como muchos de los que ya está llevando la gente por ahí. Cuando esto termine, puedes ponerle el cuño a que el estilo nasobuco no le va a pertenecer solamente a los durakos. Lo que antes se veía como un aderezo de la moda teenager, donde ta to Gucci, se va a quedar con tremendísima normalidad. Aunque el trapo se lleve a donde no haya polución alguna, aunque nadie tenga la más mínima idea de qué era un durakito: va a ser una prenda tan común como la corbata.
En fin. No me extiendo más. Te cuento de algunos nasobucos que se me han aparecido de pronto en el #QuédateEnCasa:
—Llevaba mucho rato con ganas de ver Retrato de una mujer en llamas. Había leído varias cosas bonitas de esa película. Joanna Montero me la graba en un disco: “No te digo nada, después me dices”.
Retrato de una mujer en llamas es de esas películas que se hacen las cabronas desde que empiezan, de esas que te sueltan: “Ven, métete conmigo aquí adentro, tú callaíto, siéntate ahí, shhhh, mira…”. Allá adentro había una pintora. Después, una modelo que no quería que la pintaran, pero había que pintarla. Las dos están locas por meterse mano, pero no se meten mano así como así. Se demoran para meterse mano, y tú vas a gozar ese letargo.
El fleteo sinuoso aquí está muy cuidado. Estamos hablando del siglo XVIII. Alrededor está el retrato que se pinta, que no se pinta, que hay que volver a pintar… El aquello de te miro y no te miro. Por un lado, tú no sabes que te estoy pintando; por el otro lado, tú no estás muy segura de que te están fleteando.
Trazos rápidos en carboncillo. Una casona cerca del mar. Antes de meterse mano, en las mañanas, las dos mujeres dan un paseo por los riscos, bajan a la playa. Y es en uno de esos paseos donde la preciosa Adèle Haenel (la modelo) se vira hacia Noémi Merlant (la pintora) y le lanza una mirada fulminante en plan estoy pa’ comerte.

Ese es el momento cumbre del virus en sí. Las dos bajan a la playa con dos pañuelos para protegerse del frío. Al menos yo, en esa escena de redonda putería, me enfrié. Me acordé de una amiga histérica que tampoco tiene nasobuco y que no deja de preguntar hasta cuándo durará esta plaga: lleva los números de reinfectados en China, los muertos en Italia, los muertos en España que ya son más que los muertos de Italia…
El personaje de Adèle siempre se tapa la nariz con el pañuelo, como bien indican las cadenas de WhatsApp sobre el correcto uso del nasobuco. Noémi, por su parte, siempre deja la nariz afuera. Las dos vuelven a usar los pañuelos como nasobucos en otra escena: la primera vez que se cogen las bocas. Se bajan los pañuelos y los dejan en el cuello como gargantillas. Después, te vas a quedar con la sensación de que las dos están casi todo el tiempo en casa, en una cuarentena corta pero intensa. De ahí hasta el final, se goza y se sufre.
—La serie es con John Turturro. El personaje de John Turturro es un abogado venido a menos que se las arregla para defender a un musulmán: un universitario que estudia empresariales, de buena familia, acusado de darle 22 cuchillazos a una chamaquita drogata de clase alta. El musulmán no se acuerda de los 22 cuchillazos, porque la chamaquita le llenó la cabeza de coca y ketamina. Aunque no hayas visto al musulmán en plena carnicería, desde el final del capítulo uno sabes que no es el asesino.
Turturro está en su papel de siempre: bobalicón y repleto de neuras. Esta vez tiene eczema en los pies. Poco a poco, ese eczema le va subiendo hasta el rostro. Al final parece un leproso. Yo no soporto ni las películas ni las series con juicios, tribunales y abogados, pero siempre le he descargado a Turturro. Tampoco es el momento de ponerme exigente y desechar series. Sin darle mucha cabeza, me fui echando capítulo tras capítulo. Hasta me cuadró la parte del musulmán en la cárcel y el pandilleo. El musulmán apadrinado por un jeque y transformándose el cuerpo a golpe de plancha y boxeo.
Mientras tanto, fuera de la cárcel, al alérgico Turturro le da por adoptar un gato. Cuando empieza el capítulo seis ya ves al abogado con su nasobuco ultra pro, de esos azules que tienen como una tapita por delante y una presilla metálica que se ajusta en la nariz. También tiene guantes. Como esos guantes que (te decía al inicio) a lo mejor no necesitaremos aquí para ir a mercado.
Recuerda también que el NTV dijo que esta era una enfermedad de desprotegidos. Pero también recuerda que Bill Gates estuvo sacando cuentas y hace poco nos dijo, muy claramente, que no nos creyéramos que esto va acabar en abril. Por eso sería bueno que le hicieras caso a John Turturro, a su comercial de salud pública metido en la trama del capítulo seis de esta serie mojonera. Estarías muy embarcado si, como yo, no tienes a mano los implementos básicos de vestuario para ser parte del drama. Los gatos sí que no necesitan guantes, ni nasobucos. Te lo están repitiendo desde el primer día. El contagio no viene por ahí.
—Aunque yo me crea que resisto al papelazo, quedarte encerrado en tu casa te va a hacer rozar el ridículo si tienes Facebook. Hay quien no cae, y aunque yo creo que ya he caído, mi ego me dice que no me preocupe, que estoy bastante a salvo. Solo he subido alguna que otra historia. Vamos, por Dios: que apenas toco mi página, casi no voy ahí donde dice “¿Qué estás pensando?”; solo comparto algo en ocasiones espaciadas.
No es lo mismo subir una historia que poner la foto de tu comida: platos y servilletas a un lado de la rampante copita de vino, como si fuera una macabra instalación. Lo acompaña un texto donde dices que estás engordando, que eres un cerdo que no se deprime ante el Armagedón, que no todo puede ser leer y leer.
También están las ráfagas de chistes escritas con el mismo tono con que escribes crítica de arte. Ahora, encerrado, tienes mucha más necesidad de decirle al mundo (y a ti mismo) que no vives de escribir pero ignoras por qué, ya que escribes poesía, novela, guiones de cine, y en tus inicios escribiste para la radio y para la televisión, y escribes libros para niños y escribes crítica de arte.
Obvio. Son muchos los críticos de arte con afán de comedia. A unos se les da bien y a otros se les da terrible. Y no vamos a hablar de cuando hay una necesidad imperiosa de ejemplificar todos los tipos de escritura que manejas. Entonces los publicas en ristra, para que te leamos en este tiempo macabro de aburrimiento. Y nadie te lee. Y me pregunto: ante tu inmenso talento, ¿no tienes un sitio web donde el que quiera leerte te pueda leer? ¿Por qué no me pones el link a una página, y acabamos? ¿Por qué siempre dejas el texto picado en ese punto de “ver más”, donde aquel que cliquea tendrá que soportar una extensión de insufribles cuartillas?
Pues resulta que, entre toda esa mierda ridícula que veo en Facebook, a mí me dio por subir fotos de Bad Bunny, el rey durako, el santo Benito, porque ando enganchadísimo con su último disco (no irás a comparar este infantilismo mío con tu necesidad de atención y tus alardes de escritura). Y resulta que borré el disco sin darme cuenta. De tantos screenshots y de tantos videos por WhatsApp, el celular se me bloqueó. Me vi borrando de aquí y de allá, y ahí se me fue (ni me preguntes cómo, porque yo apenas sé andar en el celular) el disco YHLQMDLG de Benito.
Esa tarde me fueron diciendo por WhatsApp cómo hacer para bajarlo. En la página de descarga se veía chiquita la portada del disco, que va de futurismo catastrófico. Yo no había buscado aún la portada original, y la quería ver. El disco que me pasaron por Zapya solo tenía las siglas del título en letras azules. Pero cuando la descarga se completó, la foto que apareció fue una de Bad Bunny con nasobuco: ningún título, ningún nombre. Ni del disco, ni del cantante. Ni rastros de la portada original.
Aunque había visto a Bad Bunny con nasobuco cientos de veces, en cientos de fotos, fue como si lo viera por primera vez. Era como una reprimenda por no preocuparme en hacerme de un nasobuco propio. Como si fuera la primera vez que oyera lo que ya se iba convirtiendo en eslogan: que el mundo, después de esta cosa, no iba a ser jamás la misma cosa. Y esta vez lo oía desde la boca tapada de Bad Bunny. Tan pesimista o previsor como Žižek, replanteándose (en su ya inmediato best-seller sobre el tema) cuestiones sobre cómo entender una nueva globalización, o el valor de tus propios metros cuadrados.
Seguí escuchando y escuchando el disco. Es un disco excedido en temas, pero San Benito puede hacer conmigo lo que quiera, y me lo restriega en la cara. Me encantan “Vete”, y “A su merced”. Otros temas también. El pedacito ese de “A su merced” que dice: “y to los culos en Miami explotándome el cell y yo pensando en ti, estoy a tu merced”, lo subí a una historia acompañado de una foto donde Benito era un desparpajo. Y puse #rimbaud.
Una amiga de mi mamá le preguntó por teléfono si eso era lo que yo escribía, y dijo que daba pena en un momento como este estar ofendiendo de ese modo por gusto, poniendo culo y culo. Yo le dije a mi mamá que decía culo una sola vez.
—Me gusta mucho Jon Hamm. Todo el mundo sabe que soy muy fan a Mad Men, porque lo he dicho hasta la saciedad. Hasta creo que ya lo dije en una de estas columnas; creo que hablé un poco de lo que me provocaba Donald Draper, el personaje de Jon Hamm en aquella serie producida por Lionsgate, y de mi angustia ante su capítulo final, tan mal resuelto.
Mi libro Osos por poco llega a tener una foto de Donald Draper en la portada, pero después desistí. En el libro hay un poema larguísimo donde Draper es casi protagonista. Pero dejemos eso a un lado, porque yo sí no quiero vivir de la escritura como muchos dementes de Facebook. Además, Osos es un libro de poesía, así que vamos a olvidar ese detalle.
La cosa es que mi amigo me pregunta qué edad tiene Jon Hamm, casi convencido de que yo le voy a decir 49. La edad que tiene ahora mismo. Pero en el momento de la búsqueda, la edad que veo es 48. Está en una foto del año pasado. El nombre de Jon Hamm, junto a otros cuatro, aparece en una shortlist de los actores con los rabos más grandes en Hollywood. Cuando abro la página para ver quiénes son los otros dos (porque primero solo se veía a Jon, y en otra foto a Idris Elba), me pasa casi lo mismo que me pasó con Benito y su nasobuco.
Antes de llegar a la noticia de los cuatro rabos, veo una foto de John Wayne y Ann-Margret en la filmación de The Train Robbers. Arriba hay un cintillo que dice BACKSTAGE. Supongo que la página siempre abre con una foto de ese tipo. Se muestra al coronado rey del western poniendo cara de malo, junto a Ann-Margret, en un descanso de la filmación; ambos apuntando con los dedos a la cámara como si dispararan. Se anudan los pañuelos (esos clásicos pañuelos del oeste) igual que los que no tienen nasobuco para protegerse de la pandemia.
Estoy mirando esa foto, sin llegar todavía a los otros dos rabos, cuando suena WhatsApp. Y ahí tengo dos nasobucos más. Pero a estas alturas ya estoy como La Socita en la dulcería: totalmente rodeado, y ya me da igual. Ya no me sorprendo tanto. Es obvio: nasobucos por todos partes. Aunque no esté en la calle, aunque dentro de la casa supuestamente no tengo que temerle al virus.
Un WhatsApp es de Martica en el grupo Cancha. El otro WhatsApp es de Mola, el diseñador. Martica le responde a Legna con una foto donde sale como Ann-Margret con su pañuelo; Legna está leyendo el último libro de Ponte. Mola sí tiene un nasobuco, pero su nasobuco también parece un pañuelito de western. Anda forrado con un pulovito de la NASA (eso, en estos tiempos, dice mucho) y la mano que obtura el selfie tal vez imita el gesto de la pistola de John Wayne.
De los tres, Mola es el que está más cerca del virus: desde que llegó de Miami está en una cuarentena en el Cotorro. Una cuarentena dentro de lo que parece ser un IPUEC. El IPUEC donde se filmó con un celular a un grupo, acabadito de llegar, que no quería entrar al IPUEC. Ya ese video es viral. No les bastaba solo con el nasobuco. Allá adentro hay que dormir en literas. El de arriba tose, aunque tenga nasobuco. El de abajo tose, aunque tenga nasobuco. El grupo no quiere entrar al IPUEC y está echando una pelea. Todo allí les huele a hacinamiento, a plaga. Piden cuartos con baños independientes para no infectarse. Y eso sí les tengo que decir, amiguitos, que nunca va a suceder.
“Cuba tiene médicos para ella y para el mundo”, leí ahora mismo, de refilón, en Radiorebelde.cu. Alguien, muy orgulloso, lo colgó en Facebook. Leí también, por segunda vez, que seguramente no son verdad ninguno de los videos y las imágenes de animales a sus anchas por las ciudades.
Casi todo el mundo está diciendo eso. Que no son verdad los pavos reales y las bandadas de palomas blancas en las calles desiertas de Madrid. Los renos dormitando en las calles desiertas de Corea. Los delfines y los cisnes en las desiertas costas italianas, en las ya transparentes aguas de Venecia. Los tocororos posados encima del Habana Libre.
a Martica

La fiebre millennial
El chamaquito me dice que me quiere hacer una entrevista. Que no es por nada, que está entrevistando a algunos de los artistas que trabajan con la galería El Apartamento. Lo de “que no es por nada” me gustó.