El contenido de la poesía lírica es el propio poeta, nos advertía Hegel con más razón que un santo, hace unos doscientos años. También con más razón que Walter Benjamín, quien, un siglo después, diagnosticó la crisis del lirismo, achacándosela al progresivo divorcio entre la ciudad y el campo, más otras motivaciones controversiales. Antes y después de este patinazo benjaminiano, no han sido pocos los que asumieron —y asumen— el verso lírico como algo trascendido por las formas digamos modernas de poetizar. Sin embargo, aquella máxima primordial de Hegel continúa inamovible, renaciendo con cada nueva luz del sol, como los azafranes.
En tanto indagación en el interior del poeta, resulta impensable la obsolescencia de lo lírico, por muy atrás que dejáramos ciertos recursos formales que parecían limitarlo. Meridianamente lo avizoró Hegel en su Poética (tan actual como olvidada en los tiempos actuales), cuando sostuvo que la lírica es un pasadizo para llegar a los abismos del ser, donde yace el espíritu de lo real, que no consiste sino en la imposibilidad de hallar respuestas definitivas.
Enunciaciones tan cardinales como esa tampoco han faltado nunca, desde la antigua Grecia hasta ahora mismo. Tal vez por ello cuesta creer la actitud reticente que todavía manifiestan algunos ante la poesía lírica, al considerarla extemporánea, edulcorada o meliflua, supongo que con razón en ciertos casos, aunque sin ella en otros, la mayoría, sino sólo a partir de vanos prejuicios.
Si emoción, sentimiento e intelecto, los tres pilares del lirismo, se consustancian en nuestros días a través de un lenguaje poético con singular vigencia y plena universalidad, debe ser porque en este mundo, donde todo es volátil, no existe otro resorte tan perdurable ni más efectivo para destapar los truenos de la poesía, por decirlo con un delicioso verso de la poeta Lidice Megla.
Precisamente el último poemario de Lidice, El nombre secreto de la flor, publicado por la editorial española Abra Cultural Canaria, es un exponente modélico de estos aires que acuden desde el clasicismo para oxigenar la atmósfera un tanto gangrenada de nuestro firmamento poético. Con esencias de la lírica antigua e incluso de la mélica, ella imprime un renovado aliento a las andaduras del yo íntimo y la subsecuente carga de experiencias, emociones, ensoñaciones que contrae para un poeta de estos días “La flor del ser, ese espejo que es pared y ventana”.
Entre la rosa enferma y el lirio místico con los que William Blake recreó las sensaciones humanas de su época, y las recurrentes flores de Dulce María Loynaz, summum de belleza y brevedad de la vida, Lidice Megla guarda distancia existencial, aunque no esencial, retomando la flor como otro modo de mujer, destinada a germinar, nacer y a no quedarse por mucho tiempo con la vista fija en un solo sitio, y advirtiendo, además, que “Para decir el verdadero nombre secreto de la flor / tendrías que percibir su canto al emanar del grifo del universo”.
Sin dulcificaciones al descuido (como pudieran esperar los recelosos del influjo lírico), y a la vez consciente de que el arte poético implica también “saberse sombra del lenguaje”, Lidice no pone miras en aceptar que “el sueño ha de tener el espesor del viento”, ni parece estar dispuesta a desgarrarse las vestiduras por alguna que otra coincidencia con la idea blakeana de que el cuerpo no es sino la parte del alma que se percibe con los sentidos. Y justo a partir de tal actitud levantisca dio curso a este manojo de poemas escritos entre los años 2014 y 2022, todos coleccionables donde los haya, y deudores por igual de la imperecedera tradición del lirismo.
“Por eso en la poesía siempre soy feliz / Ella destapa todos los truenos. / Por ella mi profundo deseo de escribir abarca el mundo entero, / ella me permite regodear en su grandeza y mi pequeñez. / Ser proporcional a lo volátil… / y todo es volátil, / menos la poesía, que destapa todos los truenos”.
Miami, mayo de 2022.
© Imagen de portada: Bianca Berg.
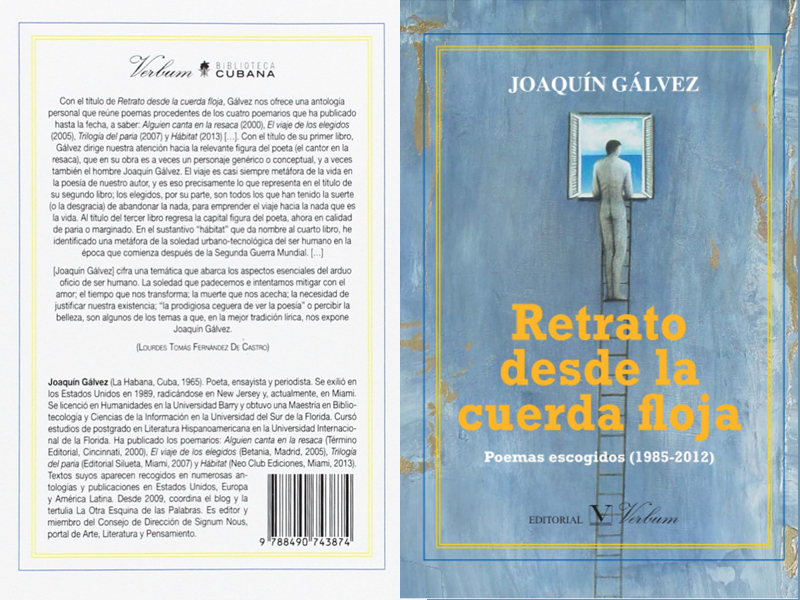
Imágenes para perpetuar el instante
Parece que nunca antes había fructificado como hoy en la literatura cubana —especialmente en la poesía— aquella convocatoria de Martí para que injertemos en lo nuestro las riquezas del mundo.











