Era diciembre y las orillas de la zanja real, que traía el agua del Casiguagua hasta El Chorro, estaban cubiertas de bejuqueras de gimirú. Octavio y Carlos Miguel se detuvieron a beber y se sentaron sobre la tierra siempre húmeda. El sol se derretía sobre un paisaje plano y desolado. El mar parecía una lengua verde y muerta. Entonces vieron a la mujer que avanzaba hacia ellos —esbelta, el pelo negro, lacio, casi por la cintura—, recortada contra las dos aguas, las del mar y las del río. En una mano traía una piedra pómez. Con la otra hacía señas, llamándolos. Octavio y Carlos Miguel se pusieron de pie y la siguieron hasta el claro donde indios borrachos se apiñaban bajo una ceiba, mendigos harapientos extendían la mano a su paso y niños desnudos echaban a correr gesticulando como en una danza. La mujer apartó unos maderos podridos y depositó sobre la tierra quemada lo que sería la primera piedra del templo (1755, según se lee todavía en la tarja conmemorativa), después los tomó de la mano y caminaron hacia el centro del batey. Ven y mira, dijo la mujer y entraron en una calle circular que ascendía como en una espiral desembocando en siete villas escalonadas (la última se perdía en las nubes). En la primera estaban empalando a un hombre joven. En el centro, clavado en la tierra (todo su alrededor bien apisonado y asegurado con piedras de cantera) el palo cilíndrico y sedoso de almácigo emitía destellos de piel aceitada (en realidad era cebo de carnero). El joven miraba aterrorizado el extremo puntiagudo (lo habían afilado a machete) que se le iba acercando lentamente a medida que las monjas dejaban escapar la cuerda. El suplicio dibujaba un triángulo equilátero cuyos vértices estaban determinados: a) por las manos de las monjas, b) la intersección de la rama de la ceiba con la cuerda y c) las muñecas del joven. Cuando las piernas estuvieron al alcance de los voluntarios, estos, con gran entusiasmo, las abrieron y las guiaron de modo que la punta del palo de almácigo se encajara perfectamente en el ojo del culo del culpable. Las monjas cedieron un poco más de soga y el palo penetró unas cuantas pulgadas de un tirón. Al joven, desde luego, se le había cortado la lengua para que no molestara con ningún tipo de algarabía. Sus pataleos no ofrecían riesgos, eran perfectamente controlables. Los que disfrutaban del espectáculo lanzaban piedras menudas al cuerpo del joven (estaban prohibido cualquier seboruco que pudiera aturdirlo o matarlo), apuntando a la cara y los testículos. La idea es que el tormento dure varios días (dependiendo del peso del sujeto), sin matarlo, que el palo vaya separando los órganos vitales sin lesionarlos, hasta alcanzar el cerebro. Claro, eso casi nunca ocurre, dijo ELLA, lo normal es que le salga por el hombro o por el cuello (en ejecuciones chapuceras pueden brotar por lugares insólitos). Cuando el palo haya avanzado lo suficiente se convertirá en su soporte interior (su guía espiritual), en su verdadera columna vertebral y las monjas podrán dejar la penosa tarea de dar cuerda. Newton (1642-1727) y su fuerza de gravedad se encargarán del resto. Como imaginarán, el empalamiento es muy anterior a la crucifixión (que también tiene su mística y su encanto), mucho más refinado, más limpio, más elegante y más económico porque utiliza un solo palo en vez de dos (el ahorro es la base de la economía). Es un arte que necesita mucha dedicación, años de práctica, estudio y, sobre todo, mucho amor. Bien hecho, nada tiene que envidiarle a La Gioconda que, dicho sea de paso, se pintó entre 1503 y 1507 (¡una gotiiiiiita de saber!). Estos indios de Campeche, ignorantes y burdos, ni siquiera aprendieron a despellejar correctamente (entre otras cosas porque desconocían el acero; y el ónix y la obsidiana, está demostrado, son una calamidad y una vergüenza). La mujer hizo un signo de hastío, dio medio vuelta y continuaron el ascenso. Nuestra historia es, a pequeña escala, la historia de la humanidad, dijo solemne. Si hay algo que diferencia al ser humano del resto de todas las especies es su inagotable fe en su propia crueldad y en la capacidad para soportarla mientras la perfecciona. Es un tema fascinante, apasionante, al extremo que si yo fuera escritora intentaría un ensayo —ya tengo hasta el título: “Ensayo sobre la crueldad humana”. Sería, desde luego, un mamotreto histórico que estudiaría el desarrollo de la humanidad —su civilización— en función del grado de crueldad alcanzado. La ecuación es sencilla, a mayor desarrollo mayor crueldad. Carlos Miguel no aguantó más, se sacó el rabo y empezó a mear mientras caminaba, sin importarle en lo más mínimo si se mojaba o no el pantalón extranjero (marca Lee) que ostentaba. De hecho mojó (además de la pernera izquierda y el bajo correspondiente), a una india preñada a la que le estaban aplicando el bocabajo, mientras unos negros, desde el cepo, la contemplaban. Octavio pensó que el negocio de vender las etiquetas de las marcas de moda (Leviʼs era lo máximo) que le mandaba Hugo (y que los jóvenes cosían a la ropa para presumir) estaba por concluir: le había llegado la salida a María Caturra. No sabía bien por qué aquella idea estúpida le venía a la mente ahora, de cualquier forma, si Dios, la Virgen y todos los Santos lo permitían, dentro de tres días (tan solo tres días… como cantaban Juan y Junior) él también estaría volando (no como el pobre René) hacia el viejo continente, hacia Europa, hacia España, hacia la madre patria… La madre patria hizo suya la hoguera, la acogió con fervor, continuó la mujer, el fuego que todo lo limpia y purifica (vivifica). Aquí lo probó bajo protesta el indio exiliado Hatuey (convertido más tarde en cerveza) mientras Guarina lloraba (transmutada en helado de mantecado) inconsolable. Están (o estaban, ya no sé) en todos los libros escolares y en unas lindas décimas del Cucalambé. Pero eso es en último recurso, existen innumerables métodos persuasivos, repartidos por toda la geografía humana. Unos detallan la forma óptima de extraer los globos oculares o deperforar el tímpano sin afectar las zonas aledañas. Otros se ocupan de los huesos, trituración, desarticulación o desmembramiento. Está también la gota de agua, rítmica y solitaria, sobre la cabeza; las ataduras de seda sobre las coyunturas que humedecidas van estrangulando hasta cercenar lenta y limpiamente los miembros; las botas de plomo y las descargas eléctricas, entre otras muchas maravillas. Es interesante analizar cómo reacciona alguien al que con mucho tacto y delicadeza se le ha abierto el pecho para mostrar sus órganos (una lección de anatomía más luminosa que la del Doctor Tolp). ¿Nunca han visto cómo se arranca con las manos un corazón latiendo? ¿O cómo se le extraen las uñas o los testículos a los cautivos? Es bien emotivo. Carlos Miguel vomitaba medio verdoso, medio amarilloso (como los ojos de Macías). Una fila de indios sin manos (se las habían cortado por robar limones en la encomienda) subían las escaleras y casi los acompañaron (antes de despeñarlos) hasta la entrada de la segunda villa. Ven y mira, dijo la mujer auscultando fijamente a Octavio y los tres se adentraron en la explanada. Pasaron a lo largo de la picota pública sin prestarle demasiada atención (tampoco al tipo amarrado sobre la rueda de carreta). Lo impactante era la guillotina, de lograda carpintería, en el mismo centro de un patio interior y rodeada de doce columnas elevadas sobre pedestales y rematadas por capiteles dóricos, jónicos y barrocos (cuatro de cada uno). Había una fila de jóvenes desnudos, con las manos amarradas a la espalda, que hacían cola detrás del patíbulo. Las monjas los azotaban de vez en cuando para controlarlos y no se impacientaran. El verdugo, con gran pericia, les acomodaba la cabeza y en un dos por tres halaba la soga que hacía caer la cuchilla. Las cabezas iban saltando, sin ningún aspaviento, hacia un enorme catauro. En alguna que otra ocasión, dependiendo de la presteza con que el verdugo subiera la cuchilla, era posible observar los surtidores rojinegros (fuertes, como los chorros de leche de Carlos Miguel que inundarían la quinta villa) brotando del cuello. Los ayudantes se apresuraban a envolver los cuerpos con un saco de yute (para no ensuciar demasiado, es de suponer), amontonándolos a un lado de la guillotina. Un grupo de niños se encargaba de espantar a los cerdos que hociqueaban en los charcos de sangre. Esto es técnica, progreso, civilización, dijo ELLA. Antes había que utilizar el hacha, que no siempre acertaba a cortar la cabeza abajo y de un solo tajo, como exige la consigna. Si el verdugo estaba cansado o distraído podía dejar caer su instrumento de trabajo sobre el hombro, la espalda o el cráneo del criminal. Entonces había que volver a golpear, así le pasó a la María Estuardo (o a la María Antonieta, ya no me acuerdo bien; da lo mismo una puta que la otra), que tuvieron que darle tres hachazos (es un infundio histórico que los verdugos se ensañaran con los tacaños que pagaban mal). O la Mishima: en este caso fue que su discípulo querido —el mejor dotado—, se apendejó cuando lo vio con las tripas por fuera y espadazos iban y espadazos venían, hasta que la Mishima lo miró para que no insistiera, y otro discípulo tuvo que terminar la tarea. Dime tú con qué clase de gente quería servir al emperador. Eso es una lección de hasta dónde pueden conducir el ego y el narcisismo combinados. Ahora con esta máquina no es necesario confiar en la calidad del verdugo, lo importante es el artilugio. La máquina, no su operario. Octavio no contestó nada, se limitaba a escuchar mientras observaba la maniobra de algunos indios que intentaban infructuosamente colarse en la fila de los condenados. Las monjas los reconocían enseguida y los expulsaban de la cola. Entonces corrían como locos, se templaban unos a otros y al terminar se fumaban unos enormes tabacos. Después se escondían en los montes, se sentaban en círculo y trataban de ahogarse tragándose la lengua. Unos lo conseguían, otros no. ¿No habrá algo de hierba por aquí?, preguntó casi en susurro Carlos Miguel. La visión de aquellos indios desnudos, agachados, soltando humo, lo había avivado positivamente. Fingía atender a la guía pero en realidad no le perdía pie ni pisada a uno de los suicidas frustrados que se había quedado solo junto a varios cadáveres. Para no llamar la atención, se detuvo junto al catauro atestado de cabezas y con el pie movió algunas. Octavio y la mujer seguían su camino sin apurarse mucho. Entonces, sin pensarlo dos veces corrió hacia el indio que fumaba en éxtasis. Antes de llegar se desnudó junto a una yagruma para no desentonar con el entorno (la ropa la dobló y la colocó junto al tronco). Se aproximó al claro lentamente. Si no fuera por el mechón de pelos que tenía en el pecho y las patas demasiado peludas (amén de la excesiva pelambrera axilar y púbica), Carlos Miguel, encuero, pasaría por un indio más de la villa. El adolescente en éxtasis lo vio llegar, pero no se inmutó, ya se había empujado una tranca y ansioso preparaba la segunda (o tercera, quién sabe). En cuclillas, movía las manos con gran habilidad sobre la laja donde tenía los ingredientes para su cohíba: hojas secas de tabaco (nicotiana tabacum, Lin., var. habanensis), flores de campana (brugmansia arborea), pendejera macho (solanum verbascifólium) y otro polvo de un palo sagrado (ultrasecreto). Carlos Miguel se acuclilló frente a él y esperó a que terminara. El indio prendió la nueva tranca con el cabo, todavía humeante de la anterior, y le metió una cachada que casi la consume. Después, como la cosa más natural del mundo, se la pasó al visitante, que empezó a fumarla con desesperación. Coño, esta hierba es de la buena, ya la quisiera así mi socio de La Perla, dijo Carlos Miguel cayéndose de culo. Ahí fue que notó la erección del indio (muy notable para ser de indio). No hay mucho más que ver aquí, dijo la mujer, así que podemos continuar hacia la otra villa. Abajo, a lo largo del puerto y la bahía de Carenas, infinidad de hombres acarreaban enormes pedruscos. Una caravana de negros, encueros y encadenados, llenaban varios barcos de cedros y caobas (se decía que para un engendro interminable llamado El Escorial o El Escorión). Aquí y allá se trazaban caminos, se levantaban atalayas, casas, castillos, palacios, fortalezas y una muralla que costaría doscientos años para estrangularlo todo en un gran círculo fofo. Sobre una colina, la silueta de un murciélago se dibujaba (la distancia entre las puntas de las alas era de ciento ocho metros). Al atardecer, cuando las sombras se acostaban sobre la ciudad y el temor a un ataque pirata obligaba a esconder las llamas, un indio en fase terminal (viruela) contaba a quien quisiera oírlo (y fuera capaz de entenderlo) las penurias y las glorias (que no eran muchas) del gran cacique Habaguanex (convertido en empresa exportadora), mientras, en la choza contigua, un joven de nalgas sonrosadas intercambiaba, a golpe de badajo incircunciso, sarampión por sífilis con la nieta del indio moribundo. Qué rico, papi, contestaba la india en lengua autóctona, a los arrebatos lingüísticos del fogoso chaval: ¡joder, qué follada! “…dulce horror el nacimiento de la ciudad apenas recordada…” Esta ciudad, dijo ELLA señalando hacia abajo, nunca fue fundada, sus hijos siempre estuvieron aquí, eso de los 464 años que a bombo y platillo anuncia la Cartelera es pura mierda turística. La otra, la cristobalina, es una ciudad fantasma, errante, exiliada, como sus habitantes. Quizás por eso, los que viven en las islas, hacia el poniente, nos llaman el “País de los muertos” y el “Paraíso de los muertos”. Mira a tu alrededor, no hay más que muerte. Toda esa mierda que cuentan los vencedores es eso: pura mierda. Una villa al sur, por el Onicajinal (convertido en multicine), que le sale huyendo a una invasión de hormigas (¿quién se cree eso?, nada más rico que un plato de hormigas cabezonas fritas), a las fiebres, a las aguas insalubres… ¡Pura mierda! ¡Pura mierda el Templete! Observa, ya solo faltan por construir el crucero con sus capillas, la cúpula, el presbiterio y la sacristía (1792, según las fuentes más confiables), así que hay que apurarse. Después de todo, para algunos cronistas llamados serios estos indios yucatecos ni siquiera existen (según ellos es pura fantasía, no había modo de que llegaran hasta aquí). De un plumazo nos borran, ¡pura mierda! Solo grábate esto, aquí está lo errante, lo telúrico y lo sensual (¿ves cómo se está llenando todo de platanales?). Y de allá, del otro lado de la bahía, en el pueblo de aguas (donde Alberto trazó los caracoles y los círculos cumpliendo órdenes mías) vienen la magia y la poesía. Yo adoro ambos pueblos. Cuando cae la tarde y se acuestan a templar, resucita esta ciudad, vive La Habana. Ay, un grito espeluznante seguido de una carcajada los detuvo en seco. Algo le pasa a Carlos Miguel, dijo Octavio y corrió hacia el lugar de donde provenía la alternancia de estados alterados. Carlos Miguel, abierto de patas sobre la cornucopia indígena (léase a gusto, pitón afeitado, cuerno de la abundancia o pinga) tomaba impulso y se sembraba (ahí emitía la carcajada), acto seguido le metía una cachada al trabuco humeante (ahí soltaba el ay), se alzaba y recomenzaba el ciclo. Se veía que estaba en la gloria (los nadis conduciendo el alcaloide, todos los chacras activados y kundalini despierta y moliendo caña a todo tren), y le costó mucho trabajo a Octavio arrancarlo, literalmente, de allí. No obstante se negó de plano a ponerse la ropa (llevaba el bulto bajo el brazo) y con las vergüenzas oscilando ante los indiferentes ojos de la mujer y el amigo, continuaron la ascensión hacia la cumbre. Coño, me estoy cagando y ni siquiera me acuerdo si el indio se me vino dentro, dijo Carlos Miguel, haciendo un aparte en la manigua para evacuar, ya a las puertas de la tercera villa. La tercera villa estaba regida por la horca. Allí, junto al terreno acondicionado para el juego de batos (dicen los académicos eruditos que de ahí se deriva la palabra bate) se levantaba la horca, muy mona con su alta tarima (el foso medía más de cuatro varas) y una escalerita rococó que daba acceso al lazo redentor. La cola, en este caso más colorida, de indios, negros y mestizos era enorme. Todos, como de costumbre, iban encueros y con las manos atadas a la espalda. Los niños, niños al fin, corrían alrededor de los condenados y se divertían golpeándolos con varas de guayaba y halándoles los testículos, bajo la atenta supervisión de las monjas. Sobre todo la tenían cogida con un enano de raza imprecisa, mezcla de negro, blanco, indio y chino (se daba un aire a Wifredo Lam) que cerraba la procesión. Los niños lo azotaban constantemente formando un corro a su alrededor —que en cierto modo entorpecía la marcha—, mientras cantaban alborozados: ¡Serás enano, serás lampiño, pero esos güevos no son de niño! Un negro acababa de subir la escalerita rococó (con un toque churrigueresco) y el verdugo (una loca gallega sadomasoquista) le ajustaba el lazo. A decir verdad, aunque al pueblo le encanta todo tipo de morbo (de ahí el auge de la TV futura), los ahorcamientos eran tan rutinarios que solo los fanáticos compulsivos se sentaban (comiendo maní) delante del patíbulo hasta que, anocheciendo, concluía la función. El pueblo, en general, más bien abúlico, se dedicaba a sus tareas cotidianas (trabajo esclavo, comer, cagar y templar) sin demostrar un entusiasmo especial por las ejecuciones (mal síntoma). Sin embargo, otras actividades colaterales, íntimamente relacionadas entre sí, movían más público. El estrangulamiento manual y la asfixia por inmersión, eran de las más populares pues requerían de la participación directa de la masa. El verdugo se convertía en un simple director de escena (siempre auxiliado por las monjas), escogiendo entre las decenas de brazos levantados, los más aptos. En la plaza se colocaban los latones (los mismos que se usaban para lavar) y junto a ellos, de rodillas, desnudos y amarrados, los reos esperando. Los voluntarios solo tenían que forzarlos a hundir la cabeza en el agua y mantenerla firme por debajo de la superficie hasta que los cuerpos dejaran de luchar. Los más jóvenes se sentaban sobre las espaldas de los condenados y formaban su alboroto, dándole más realce a la función. Para el estrangulamiento manual, el verdugo seleccionaba a los más fuertes, ya que aunque lo pareciera a simple vista, no era nada fácil matar valiéndose solo de las manos. Las fuerzas, por momentos, podían fallar facilitando la entrada involuntaria de oxígeno, lo cual iba contra la ley. En esta villa se permitía, cosa que no ocurría en las dos anteriores (que permanecían en una fase evolutiva más primitiva), que el reo optara por una u otra modalidad asfixiante. Así, democráticamente, cualquiera podía elegir el latón, las manos liberadoras, la horca o un nuevo juguete que parecía tener grandes posibilidades en la preferencia popular: el garrote vil. La mujer elevó la mano como al desgano y señaló hacia la tosca silla en un rincón del arbolado patio. Hay algo racista y discriminatorio en ese aparato, dijo. ¿Se han fijado que solo hay negros en la cola? ¡Ni un indio ni un mestizo! Octavio asintió con la cabeza mientras trataba de mantener a su lado a Carlos Miguel, que se reía sin parar. Evidentemente la hierba indígena lo tenía arrebatado (era de efecto prolongado y retardado). Desde que descubrió que la muerte por asfixia provocaba en los ejecutados unas erecciones impresionantes, le había dado por gritarle pornógrafos a los verdugos (como si ellos fueron los culpables). También les llamaba degenerados. Ya veo por qué los obligan a encuerarse, escupía Carlos Miguel en medio de un ataque de risa. Claro, eso no había impedido que so pretexto de validar su tesis no saltara de un lugar a otro tocando (y probando) turgencias. El efecto era muy notable en los ahorcados (en otros casos, debido a la posición de los cuerpos, el fenómeno no era tan ostentoso). Cuando se abría la trampilla y los cuerpos caían al vacío, en sus agónicos, instintivos y desesperados esfuerzos por respirar y en sus estiramientos en busca de apoyo —independientemente de que se desnucaran o no—, había un último desafío, un sacudimiento de la sangre bombeada con urgencia, que hacía que las pingas se pararan, en una postrera provocación (la ridícula solución de cortarle los genitales —bate y pelotas— antes de la ejecución no funcionó y no llegó a implementarse nunca oficialmente porque, debido a la larga espera, los reos solían desangrarse, muriendo antes de que los mataran, lo cual también iba contra la ley). ELLA miró al negro que acababan de amarrar a la silla (especie de taburete rústico) y esperó hasta que el voluntario comenzó a mover el torniquete. Había varios métodos, si el voluntario tenía ganas de divertirse se tomaba su tiempo, prolongando al máximo la agonía del condenado. Pero si el negro no le caía bien, le daba rápido a la palanca de modo que el tornillo rompiera limpiamente las vértebras del cuello y poder pasar, sin mayor dilación, a otro sujeto, quizás más simpático. Cuando los ojos del negro comenzaron a escaparse de sus órbitas, la mujer le dio la espalda, atravesó el patio y salió a la explanada que conducía a la salida. Dile a tu amigo que se vista, pues en la cuarta villa es inmoral y punible andar desnudo por la calle. Octavio tuvo que ayudarlo. Después continuaron la marcha hasta una de las puertas (llamada de Monserrate) de la muralla que rodeaba la villa. Ven y mira, dijo ELLA, eso, ahí delante, es mierda (en efecto, había por doquier enormes montañas de mierda secándose al sol). Todos los muertos tienen algo en común, sin importar la edad ni la cara de la muerte: en el último minuto sus esfínteres se aflojan y terminan, literalmente, cagándose (nada que ver con la cobardía, constituye más bien un símbolo esotérico de la vida vivida). Por eso aquí, entre tantas ejecuciones, todo parece mierda, todo huele a mierda y todo sabe a mierda (y se vive en la mierda). No en balde es la villa de los niños (los niños nacen para ser felices), una especie de feria permanente (los niños son la esperanza del mundo, los niños son los que saben querer). A mí no me gustan los niños, dijo Carlos Miguel, así que espero que no nos demoremos mucho tiempo aquí. La verdad que la villa se veía alegre, los árboles adornados con cintas y pencas de guano (la mitad del tronco pintada con lechada) e incluso la silla eléctrica (versión familiar, sobredimensionada), en un sitial destacado a la entrada de la plaza principal, estaba decorada con bombillitos de colores que se encendían y apagaban intermitentemente antes de cada ejecución (un bonito detalle). Como era muy difícil mantener a los miles de niños controlados, se habían habilitado dos inmensos corrales a ambos lados izquierdos de la silla magna (la obsoleta, divisionista y diversionista noción de “lado derecho”, fue abolida y declarada anticonstitucional en fecha tan lejana como 1961), denominados Cuartel Escolar y Escuela al Campo, donde debían permanecer la mayor parte del año. Al producirse el nefasto pero inevitable período denominado vacaciones productorrecreativas (VPR), ambos corrales, tanto el del Lado Izquierdo Glorioso (LIG) como el del Lado Izquierdo Victorioso (LIV) abrían sus compuertas y comenzaba la invasión de aquellos seres apañoletados sobre la villa. Si se ha utilizado, como es correcto, el plural para aludir a los lados izquierdos, es de rigor puntualizar que eso se debe NO a que exista división o resquebrajamiento alguno (para ello precisamente se abolió la odiada noción de derecha; el centro dejó de mencionarse cuando en su lugar se instauró la silla magna), sino para abarcar en la medida de lo posible las ricas manifestaciones (variaciones sobre un mismo tema) que hacen grande y noble el proceso (izquierda festiva, viajera, académica, tonta, millonaria, útil, extrema, intelectual, reciclada, ultra, etc.). No obstante, sería cerrar los ojos a la realidad, negar el impacto de aquella invasión veraniega que se cernía sobre la villa cada temporada. De ahí la importancia del grueso de las ejecuciones que se planificaban para ese período con el fin de brindar sano y solaz esparcimiento a las pequeñas (por la estatura) turbas ociosas. Todos querían manejar los voltios y los amperes aleccionadores; más, al ser, naturalmente, los adultos los que hacían cola ante el achicharrador patrio. Los hombres y mujeres solteros marchaban en solitario hacia al patíbulo, pero a los matrimonios (con papeles o no) se les otorgaba el privilegio de sentarse juntos en la silla (amplia, espaciosa, casi un trono). El 90% de los matrimonios sentenciados habían sido denunciados por sus propios hijos (el resto por los vecinos), por lo que era lógico que fueran estos, es decir las víctimas, quienes apretaran el botón rojo de la justicia. Las acusaciones eran monótonas, agrupadas en su inmensa mayoría bajo el acápite 69 (abuso infantil), aunque también las había por no darle a la mierda (FC, fideliam caquensem, según la terminología oficial) el tratamiento adecuado, lo cual traía como consecuencia una merma en la productividad e incumplimiento de las metas. Conclusión: crimen económico o sabotaje. Un matrimonio ocupaba ahora la silla. Ambos vestían los consabidos monos amarillos (de los condenados) y ya habían sido acondicionados para la ceremonia. La preparación previa consistía en afeitarles la cabeza, los brazos y las piernas, y en empaparlos de agua salada. El orgulloso hijo (un niño de diecisiete años, seis pies dos pulgadas, 190 libras de peso y ocho pulgadas de pinga), aguardaba ansioso junto al interruptor mientras los voluntarios terminaban de atar los pies descalzos de los condenados a las chanclas de hierro. Unas gruesas correas de cuero sujetaban los cuerpos y los brazos. El niño señalaba hacia una copia de la “prueba del delito” principal (existía otra por abuso infantil), consistente en una hoja de yagua (algunas partes habían sido raspadas y otras tachadas con algo negro) clavada en un mural a los pies de la silla. Por lo que Octavio pudo oír, se trataba de un texto altamente subversivo, parte de una composición degenerada, seguramente inspirada por la fantasía más enfermiza y reaccionaria, donde se tergiversaba el orden constitucional. La curiosidad lo hizo acercarse y leer en voz baja el texto (Carlos Miguel se babeaba con los ojos en blanco): “Muchos matrimonios estaban autorizados (en realidad cualquiera que lo solicitara podía obtener una custodia) a ajusticiar a un niño de su elección. Padres y madres pugnaban por sus presas que trataban de esconderse dentro del corral. La tarea no era nada fácil, a pesar de los largos garfios que utilizaban para atraparlos (a los padres no les estaba permitido introducirse dentro del corral pues era sumamente peligroso y la cacería había que realizarla desde las vallas). Cuando cualquier matrimonio lograba capturar algún piojoso, pasaba a un minicorral, especie de hogar, donde procedían a matar a la fiera utilizando la imaginación. Lo normal (teniendo en cuenta la escasa creatividad de la masa) era que la mataran a palos, aunque, excepcionalmente, utilizaban otras técnicas de exterminio individual más sofisticadas. Después los cadáveres era arrojados hacia una canal motorizada que los transportaba a la trituradora nacional, donde terminaban (al fin) siendo útiles: alimento para perros o abono orgánico. De cualquier forma, sumaban tantos, que la mayoría tenía que pasar por la silla eléctrica donde procedían a ser achicharrados de inmediato. La superpoblación era tan alarmante que cualquiera que capturara a un menor de dieciséis años, no solo estaba autorizado a exterminarlo, sino que además era condecorado por (TACHADO). En la feria, a todo lo largo de la calle real, centenares de niños bellamente ataviados, colgaban de unas vigas en espera de la ejecución, y de paso servían para que los transeúntes se entretuvieran camino de la silla eléctrica, jugando al tiro al blanco (con pelotas de mierda seca). Los hijos (LARGO RASPADO) monstruos. La mujer observaba (TACHADO) en silencio, después dijo que los esperaría junto a la magna silla. (TACHADO) condujeron, atados de pies y manos a los criminales hasta una especie de cabaña, sin paredes naturalmente, colindante con la manigua”. Eso es una mierda, dijo Carlos Miguel, parece un cuento mío. ¿Se puede matar a alguien por eso? E inmediatamente, como si la hierba indígena hubiese reactivado la memoria profunda se puso a recitar: “Recuerde el alma dormida, avive el seso e despierte contemplando cómo se passa la vida, cómo se viene la muerte tan callando, cuán presto se va el placer, cómo, después de acordado, da dolor; cómo a nuestro parecer, cualquier tiempo passado fue mejor…” En ese instante uno de los ayudantes terminó de colocar unas cazuelitas doradas (suspendidas por unos gruesos cables) sobre las cabezas rapadas de los criminales (a unas dos pulgadas). Las series de bombillitos de colores iniciaron su parpadeo premonitorio y la muchedumbre alborotada comenzó a aplaudir delirantemente. Octavio y Carlos Miguel dieron unos pasos atrás y el niño, sonriente (después de ser autorizado por la monja de guardia), apretó el botón rojo. Unos arcos violáceos y zumbones (como un furioso enjambre en busca de una rama donde posarse) saltaron sobre las cabezas rapadas y los cuerpos empezaron a forcejear con las amarras como poseídos por el mal de San Vito. Las puntas de los dedos se erizaban lanzando al espacio mínimas luces de bengala, mientras los pies, fritos en su propia manteca, despedían un olor nauseabundo a carne quemada. Los globos oculares estallaron y ambas cabezas brillaron (las llamas eran visibles), envueltas en una humareda espesa, como guirnaldas de pascua. Las bocas contraídas se abrieron lo suficiente para dejar escapar un líquido negro y asqueroso como chapapote derretido, mientras los niños les lanzaban cacabols (bolas de caca seca) y cantaban a todo pulmón: “¡Todos los niños del mundo, vamos una rueda a hacer, y en mil lenguas cantaremos, en paz queremos crecer!” Cuando la ropa (a pesar de las profusas meadas) empezaba a arder, los ayudantes cortaron la electricidad y lanzaron cubos de agua a los chicharrones. Con unas palas los tiraron fuera de la plataforma e hicieron subir a la siguiente pareja. ELLA se arregló su cinta en la cabeza (se le había torcido), se sacudió su vestido de florones (briznas de mierda seca en el dobladillo y en los pliegues) y con un gesto cansado le indicó a Octavio (y a Carlos Miguel) que era hora de continuar el ascenso. Ya saliendo, una niña que con gran sufrimiento cargaba la cruz de un par de tetas (por lo menos de diez libras cada una), los obsequió con una caja de cacabols envuelta para regalo. Gracias, dijo la mujer, viendo como las aguas de la bahía, a los lejos, también parecían arder.
Fragmento del libro Dile adiós a la Virgen (Editorial Hypermedia, 2018).
Librería
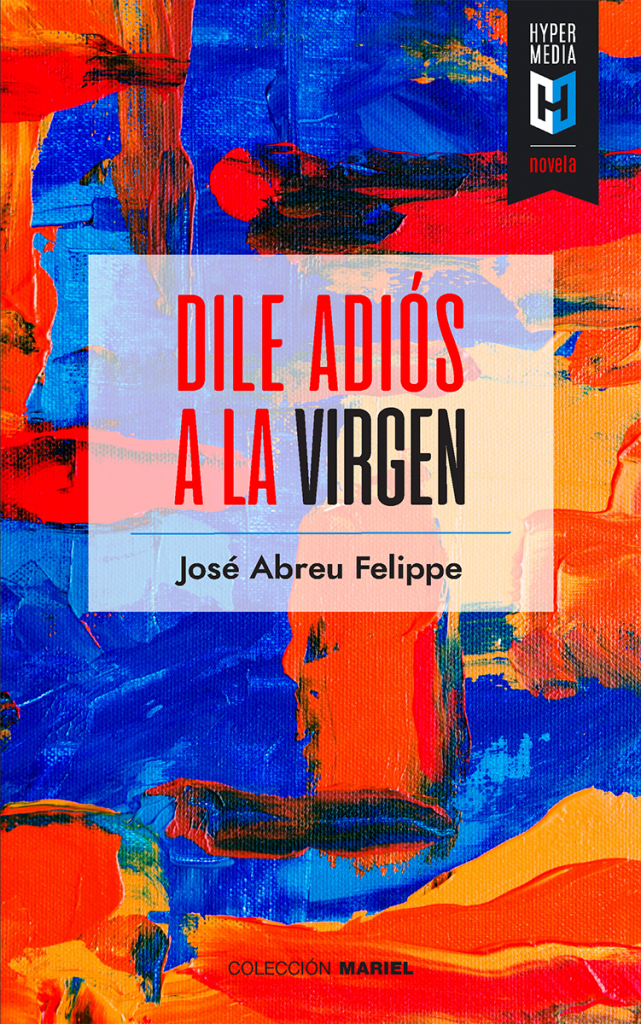
Dile adiós a la Virgen es sin duda una de las mejores novelas escritas por un cubano exiliado. Daniel Fernández

José Abreu Felippe
“Nos íbamos un lunes, y el viernes llegó la Seguridad del Estado a mi casa, estilo Indiana Jones, y me quitaron el pasaporte. Dijeron: Los demás se pueden ir, pero tú no”.











