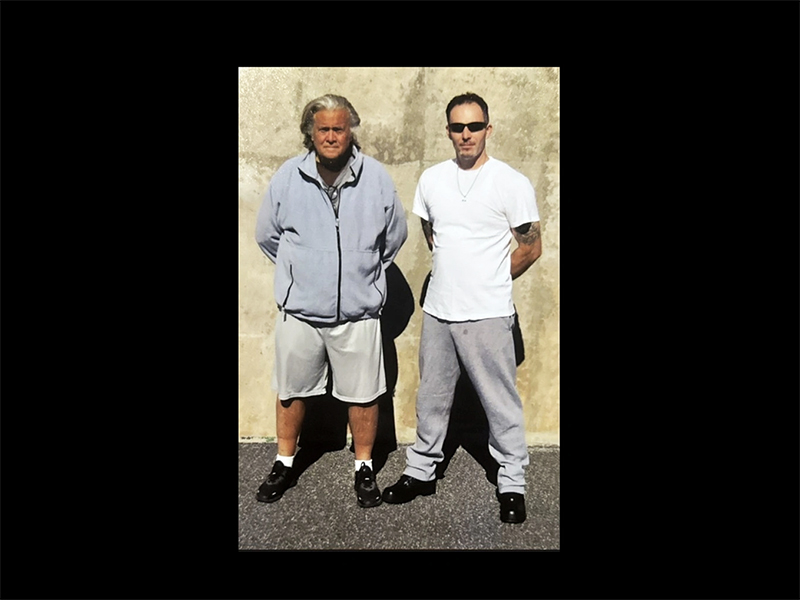Hacía tiempo que no aparecía la primera persona del singular en estas páginas. Este parece un buen momento para que yo, vuestro escriba procesador de texto, haga una breve reaparición. Soy consciente de que os he arrastrado por mucho espacio y mucho tiempo a lo largo de los últimos capítulos[1], y aprecio vuestra fortaleza al seguir conmigo. El viaje que habéis emprendido es el mismo que yo realicé tratando de entender lo que ocurre dentro de mi cabeza. Cuanto más me adentraba en la ciencia de la neuroplasticidad y en el progreso de la tecnología intelectual, más claro me resultaba que la importancia y la influencia de Internet solo pueden juzgarse si se las observa en el contexto más amplio de la historia intelectual. Por revolucionaria que parezca, la Red se comprende mejor como la última de una larga serie de herramientas que han contribuido a moldear la mente humana.
Y ahora llega la pregunta crucial: ¿qué puede decirnos la ciencia sobre los efectos reales que el uso de Internet está teniendo en el modo en que funciona nuestra mente? Sin duda, esta cuestión será objeto de numerosas investigaciones en los próximos años. Sin embargo, ya sabemos —o podemos intuir— muchas cosas. Las noticias son incluso más inquietantes de lo que había sospechado. Decenas de estudios realizados por psicólogos, neurobiólogos, educadores y diseñadores web apuntan a una misma conclusión: cuando nos conectamos, entramos en un entorno que fomenta la lectura superficial, el pensamiento apresurado y distraído, y un aprendizaje igualmente superficial. Es posible pensar con profundidad mientras se navega por la Red, del mismo modo que es posible pensar de forma superficial mientras se lee un libro, pero ese no es el tipo de pensamiento que la tecnología fomenta ni recompensa.
Una cosa está muy clara: si, sabiendo lo que hoy sabemos sobre la plasticidad del cerebro, alguien se propusiera inventar un medio capaz de reorganizar nuestros circuitos mentales con la mayor rapidez y profundidad posible, probablemente acabaría diseñando algo muy parecido a Internet. No se trata solo de que tendamos a usar la Red de forma regular, incluso obsesiva. Es que la Red proporciona exactamente el tipo de estímulos sensoriales y cognitivos —repetitivos, intensos, interactivos, adictivos— que se ha demostrado que provocan alteraciones rápidas y profundas en los circuitos y funciones cerebrales. Con la excepción de los alfabetos y los sistemas numéricos, la Red bien podría ser la tecnología de alteración mental más poderosa que haya entrado jamás en uso generalizado. Como mínimo, es la más poderosa que ha aparecido desde la invención del libro.
A lo largo del día, la mayoría de quienes tenemos acceso a la Web pasamos al menos un par de horas conectados —a veces mucho más—, y durante ese tiempo solemos repetir las mismas acciones, o acciones similares, una y otra vez, normalmente a gran velocidad y con frecuencia en respuesta a señales emitidas desde una pantalla o un altavoz. Algunas de esas acciones son físicas: tecleamos en el ordenador, arrastramos el ratón y hacemos clic en sus botones izquierdo y derecho, giramos su rueda de desplazamiento. Pasamos las yemas de los dedos por el panel táctil. Usamos los pulgares para escribir mensajes en los teclados reales o virtuales de nuestros BlackBerry o teléfonos móviles. Giramos nuestros iPhone, iPod o iPad para cambiar entre los modos “horizontal” y “vertical” mientras manipulamos los iconos en sus pantallas táctiles.
Mientras realizamos todos esos movimientos, la Red envía un flujo constante de estímulos a nuestras cortezas visual, somatosensorial y auditiva. Están las sensaciones que llegan a nuestras manos y dedos cuando hacemos clic y nos desplazamos, tecleamos o tocamos. Están las múltiples señales auditivas que percibimos por los oídos, como el sonido que anuncia la llegada de un nuevo correo electrónico o de un mensaje instantáneo, y los distintos tonos de llamada que utilizan nuestros móviles para avisarnos de diferentes eventos. Y, por supuesto, están los innumerables estímulos visuales que cruzan nuestras retinas mientras navegamos por el mundo digital: no solo la sucesión cambiante de textos, imágenes y vídeos, sino también los hipervínculos subrayados o en color, los cursores que cambian de forma según su función, las líneas de asunto de los nuevos correos resaltadas en negrita, los botones virtuales que reclaman ser pulsados, los iconos y otros elementos que piden ser arrastrados y soltados, los formularios que hay que rellenar, los anuncios emergentes y las ventanas que deben leerse o cerrarse. La Red involucra todos nuestros sentidos —excepto, por ahora, el olfato y el gusto— y lo hace de manera simultánea.
La Red también proporciona un sistema de alta velocidad para ofrecer respuestas y recompensas —“refuerzos positivos”, en términos psicológicos— que fomentan la repetición de acciones tanto físicas como mentales. Cuando hacemos clic en un enlace, obtenemos algo nuevo que mirar y evaluar. Cuando buscamos una palabra clave en Google, recibimos en un abrir y cerrar de ojos una lista de información interesante que valorar. Cuando enviamos un mensaje de texto, un chat o un correo electrónico, solemos recibir una respuesta en cuestión de segundos o minutos. Cuando usamos Facebook, ganamos nuevos amigos o reforzamos lazos con los antiguos. Cuando enviamos un tuit en Twitter, conseguimos nuevos seguidores. Cuando escribimos una entrada en un blog, recibimos comentarios de los lectores o enlaces de otros blogueros. La interactividad de la Red nos ofrece poderosas herramientas para encontrar información, expresarnos y comunicarnos con los demás. Pero también nos convierte en ratas de laboratorio que presionan constantemente palancas en busca de pequeñas dosis de alimento social o intelectual.
La Red reclama nuestra atención con mucha más insistencia que la televisión, la radio o el periódico de la mañana. Observa a un adolescente enviando mensajes a sus amigos, a una universitaria revisando las notificaciones y solicitudes de su página de Facebook, o a un ejecutivo que se desplaza por sus correos en el BlackBerry. O piénsate a ti mismo introduciendo palabras clave en el buscador de Google y siguiendo una cadena de enlaces. Lo que se ve es una mente absorbida por un medio. Cuando estamos en línea, con frecuencia nos volvemos ajenos a todo lo que ocurre a nuestro alrededor. El mundo real se desvanece mientras procesamos el torrente de símbolos y estímulos que llega a través de nuestros dispositivos.
La interactividad de la Red intensifica aún más este efecto. Como a menudo utilizamos el ordenador en un contexto social —para conversar con amigos o colegas, para crear “perfiles” de nosotros mismos, para difundir nuestros pensamientos en blogs o actualizaciones de Facebook—, nuestra posición social está siempre en juego, siempre expuesta. Esa autoconciencia resultante —y a veces incluso el miedo— aumenta la intensidad de nuestro vínculo con el medio. Esto es válido para todos, pero especialmente para los jóvenes, que tienden a ser compulsivos en el uso de sus teléfonos y ordenadores para enviar mensajes de texto o chatear. Los adolescentes de hoy suelen enviar o recibir mensajes cada pocos minutos durante sus horas de vigilia. Como señala el psicoterapeuta Michael Hausauer, los adolescentes y otros jóvenes adultos tienen “un enorme interés en saber qué ocurre en la vida de sus compañeros, unido a una enorme ansiedad por quedarse fuera del círculo”.[2] Si dejan de enviar mensajes, corren el riesgo de volverse invisibles.
Nuestro uso de Internet encierra muchas paradojas, pero la que promete tener la mayor influencia a largo plazo sobre nuestro modo de pensar es esta: la Red captura nuestra atención solo para dispersarla. Nos concentramos intensamente en el medio mismo, en la pantalla que parpadea, pero nos distrae el flujo vertiginoso de mensajes y estímulos en competencia. Siempre que nos conectamos, la Red nos ofrece un espectáculo de confusión increíblemente seductor. Los seres humanos “quieren más información, más impresiones y más complejidad”, escribe el neurocientífico sueco Torkel Klingberg. Tendemos a “buscar situaciones que exijan un rendimiento simultáneo o en las que [nos] veamos abrumados por la información”.[3] Si la lenta sucesión de palabras en las páginas impresas había atenuado nuestro deseo de saturarnos de estímulos mentales, la Red lo alimenta. Nos devuelve a nuestro estado natural de distracción ascendente, aunque ofreciéndonos muchas más distracciones de las que nuestros antepasados tuvieron que afrontar.
No todas las distracciones son negativas. Como la mayoría sabemos por experiencia, si nos concentramos demasiado intensamente en un problema difícil, podemos quedarnos atrapados en un callejón mental sin salida. Nuestro pensamiento se estrecha y luchamos en vano por encontrar ideas nuevas. Pero si dejamos el problema en reposo durante un tiempo —si “dormimos sobre él”—, a menudo volvemos a él con una perspectiva renovada y un impulso de creatividad. Las investigaciones del psicólogo holandés Ap Dijksterhuis, director del Unconscious Lab de la Universidad Radboud, en Nimega, indican que esas pausas en la atención permiten que nuestra mente inconsciente se ocupe del problema, utilizando información y procesos cognitivos que no están disponibles para la deliberación consciente. Sus experimentos revelan que, por lo general, tomamos mejores decisiones si apartamos nuestra atención de un reto mental durante un tiempo. Pero el trabajo de Dijksterhuis también demuestra que nuestros procesos de pensamiento inconsciente no se activan hasta que hemos definido el problema de forma clara y consciente.[4] Si no tenemos un objetivo intelectual concreto, escribe Dijksterhuis, “el pensamiento inconsciente no se produce”.[5]
La distracción constante que la Red fomenta —ese estado de estar, por citar una frase de los Four Quartets de Eliot, “distraído de la distracción por la distracción”— es muy distinta del tipo de desvío temporal y deliberado de la mente que renueva nuestro pensamiento cuando estamos sopesando una decisión. La cacofonía de estímulos de la Red interrumpe tanto el pensamiento consciente como el inconsciente, impidiendo que nuestras mentes piensen de manera profunda o creativa. Nuestros cerebros se convierten en simples unidades de procesamiento de señales, que conducen rápidamente la información hacia la conciencia y luego la expulsan de nuevo.
En una entrevista de 2005, Michael Merzenich reflexionó sobre el poder de Internet para provocar no solo alteraciones leves, sino cambios fundamentales en nuestra estructura mental. Observando que “nuestro cerebro se modifica de forma sustancial, física y funcionalmente, cada vez que aprendemos una nueva habilidad o desarrollamos una nueva capacidad”, describió la Red como la última de una serie de “especializaciones culturales modernas” en las que “los humanos contemporáneos pueden invertir millones de actos de práctica y a las que el ser humano medio de hace mil años no había estado expuesto en absoluto”. Concluyó que “nuestros cerebros se remodelan de manera masiva por esta exposición”.[6]Retomó este tema en una entrada de su blog en 2008, recurriendo a las mayúsculas para enfatizar sus afirmaciones: “Cuando la cultura impulsa cambios en las formas en que usamos nuestro cerebro, crea CEREBROS DIFERENTES”, escribió, señalando que nuestras mentes “refuerzan procesos específicos que se ejercitan intensamente”. Aunque reconocía que hoy resulta difícil imaginar la vida sin Internet o sin herramientas en línea como el motor de búsqueda de Google, subrayaba que “SU USO INTENSIVO TIENE CONSECUENCIAS NEUROLÓGICAS”.[7]
Lo que no hacemos cuando estamos conectados también tiene consecuencias neurológicas. Así como las neuronas que se activan juntas se conectan entre sí, las neuronas que no se activan juntas no se conectan. A medida que el tiempo que dedicamos a hojear páginas web desplaza al que dedicábamos a leer libros, que el tiempo que pasamos enviando mensajes de texto breves sustituye al que invertíamos en redactar frases y párrafos, que el tiempo que pasamos saltando de un enlace a otro reemplaza al que dedicábamos a la reflexión silenciosa y la contemplación, los circuitos que sustentan esas viejas funciones y prácticas intelectuales se debilitan y empiezan a descomponerse. El cerebro recicla las neuronas y sinapsis que ya no se usan para otras tareas más urgentes. Ganamos nuevas habilidades y perspectivas, pero perdemos las antiguas.
Gary Small, profesor de psiquiatría en la UCLA y director de su Centro de Memoria y Envejecimiento, ha estado estudiando los efectos fisiológicos y neurológicos del uso de los medios digitales, y lo que ha descubierto respalda la convicción de Merzenich de que la Red provoca amplios cambios en el cerebro. “La actual explosión de la tecnología digital no solo está cambiando nuestra forma de vivir y comunicarnos, sino que está alterando rápida y profundamente nuestros cerebros”, afirma. El uso diario de ordenadores, teléfonos inteligentes, motores de búsqueda y otras herramientas semejantes “estimula la modificación de las células cerebrales y la liberación de neurotransmisores, reforzando gradualmente nuevas rutas neuronales en nuestro cerebro al tiempo que debilita las antiguas”.[8]
En 2008, Small y dos de sus colegas realizaron el primer experimento que demostró realmente que el cerebro de las personas cambia como respuesta al uso de Internet.[9] Los investigadores reclutaron a veinticuatro voluntarios —doce internautas experimentados y doce novatos— y escanearon sus cerebros mientras realizaban búsquedas en Google. (Como un ordenador no cabe dentro de un aparato de resonancia magnética, a los sujetos se les proporcionaron unas gafas en las que se proyectaban imágenes de páginas web, junto con un pequeño panel táctil portátil para navegar por ellas). Los escáneres revelaron que la actividad cerebral de los usuarios experimentados era mucho más amplia que la de los principiantes. En particular, “los sujetos familiarizados con el ordenador empleaban una red específica en la parte frontal izquierda del cerebro, conocida como la corteza prefrontal dorsolateral, mientras que los sujetos inexpertos en Internet mostraban una actividad mínima, si acaso, en esa zona”. Como prueba de control, los investigadores hicieron que los sujetos leyeran texto lineal en una simulación de lectura de libro; en este caso, las imágenes revelaron que no había diferencias significativas en la actividad cerebral entre los dos grupos. Resultaba evidente que las vías neuronales distintivas de los usuarios veteranos de la Red se habían desarrollado a partir de su uso de Internet.
La parte más sorprendente del experimento llegó cuando se repitieron las pruebas seis días después. En ese intervalo, los investigadores habían hecho que los novatos pasaran una hora diaria conectados, realizando búsquedas en la Red. Los nuevos escáneres mostraron que el área de su corteza prefrontal que antes había permanecido casi inactiva ahora presentaba una intensa actividad, exactamente igual a la de los cerebros de los internautas veteranos. “Después de solo cinco días de práctica, el mismo circuito neuronal en la parte frontal del cerebro se activó en los sujetos inexpertos en Internet”, informa Small. “Cinco horas en la Red, y los sujetos novatos ya habían reorganizado su cerebro”. Y añade: “Si nuestros cerebros son tan sensibles a una sola hora diaria de exposición al ordenador, ¿qué ocurre cuando pasamos aún más tiempo conectados?”.[10]
Otro de los hallazgos del estudio arroja luz sobre las diferencias entre leer páginas web y leer libros. Los investigadores descubrieron que, cuando las personas navegan por la Red, muestran un patrón de actividad cerebral muy distinto al que presentan cuando leen texto similar al de un libro. Los lectores de libros muestran mucha actividad en las regiones asociadas con el lenguaje, la memoria y el procesamiento visual, pero no presentan gran actividad en las zonas prefrontales vinculadas con la toma de decisiones y la resolución de problemas. Los usuarios experimentados de Internet, en cambio, exhiben una amplia actividad en todas esas regiones cerebrales mientras examinan y buscan en las páginas web. La buena noticia es que navegar por la Red, al activar tantas funciones cerebrales, puede ayudar a mantener ágiles las mentes de las personas mayores. Buscar y explorar parece “ejercitar” el cerebro de una forma similar a resolver crucigramas, señala Small.
Pero la intensa actividad cerebral de los internautas también explica por qué la lectura profunda y otros actos de concentración sostenida resultan tan difíciles en línea. La necesidad de evaluar enlaces y tomar decisiones de navegación, mientras se procesan múltiples estímulos sensoriales fugaces, exige una coordinación mental y una toma de decisiones constantes que distraen al cerebro del trabajo de interpretar el texto o la información. Cada vez que, como lectores, nos topamos con un enlace, debemos detenernos, aunque sea una fracción de segundo, para permitir que nuestra corteza prefrontal evalúe si debemos hacer clic o no. La redirección de nuestros recursos mentales —del acto de leer al acto de juzgar— puede pasarnos inadvertida, porque el cerebro es rápido, pero se ha demostrado que perjudica la comprensión y la retención, especialmente cuando se repite con frecuencia. A medida que entran en acción las funciones ejecutivas de la corteza prefrontal, nuestro cerebro no solo se ejercita, sino que se sobrecarga. En un sentido muy real, la Web nos devuelve al tiempo de la scriptura continua, cuando la lectura era un acto cognitivamente extenuante. Al leer en línea, dice Maryanne Wolf, sacrificamos la capacidad que hace posible la lectura profunda. Volvemos a ser “simples decodificadores de información”.[11] Nuestra habilidad para establecer las ricas conexiones mentales que surgen cuando leemos con atención y sin distracciones permanece, en gran medida, inactiva.
En su libro Everything Bad Is Good for You (2005), Steven Johnson contrastó la intensa y extendida actividad neuronal observada en los cerebros de los usuarios de ordenadores con la actividad mucho más tenue detectada en los cerebros de los lectores de libros. Esta comparación lo llevó a sugerir que el uso del ordenador proporciona una estimulación mental más intensa que la lectura. La evidencia neurológica, escribió, podría incluso llevar a pensar que “leer libros subestimula crónicamente los sentidos”.[12] Pero aunque su diagnóstico es correcto, su interpretación de los diferentes patrones de actividad cerebral resulta engañosa. Es precisamente el hecho de que la lectura de libros “subestimule los sentidos” lo que hace que esa actividad sea tan intelectualmente valiosa. Al permitirnos filtrar las distracciones y silenciar las funciones de resolución de problemas de los lóbulos frontales, la lectura profunda se convierte en una forma de pensamiento profundo. La mente del lector experimentado es una mente serena, no una mente zumbante. Cuando se trata de la activación de nuestras neuronas, es un error suponer que más siempre es mejor.
John Sweller, psicólogo educativo australiano, ha pasado tres décadas estudiando cómo nuestra mente procesa la información y, en particular, cómo aprendemos. Su trabajo ilumina la forma en que la Red y otros medios influyen en el estilo y la profundidad de nuestro pensamiento. Explica que el cerebro incorpora dos tipos muy diferentes de memoria: a corto y a largo plazo. Conservamos nuestras impresiones, sensaciones y pensamientos inmediatos como memorias a corto plazo, que solo duran unos segundos. Todo lo que hemos aprendido sobre el mundo, de manera consciente o inconsciente, se almacena como memoria a largo plazo, que puede permanecer en nuestro cerebro durante unos días, unos años o toda una vida. Un tipo particular de memoria a corto plazo, llamada memoria de trabajo, desempeña un papel fundamental en la transferencia de información a la memoria a largo plazo y, por tanto, en la creación de nuestro acervo personal de conocimientos. La memoria de trabajo constituye, en un sentido muy real, el contenido de nuestra conciencia en cada momento. “Somos conscientes de lo que está en la memoria de trabajo y no somos conscientes de nada más”, afirma Sweller.[13]
Si la memoria de trabajo es la libreta de apuntes de la mente, la memoria a largo plazo es su archivo. Los contenidos de esta última se hallan principalmente fuera de la conciencia. Para que podamos pensar en algo que hemos aprendido o experimentado previamente, el cerebro debe transferir esa memoria desde la memoria a largo plazo de nuevo a la de trabajo. “Solo somos conscientes de que algo se almacenó en la memoria a largo plazo cuando se hace descender a la memoria de trabajo”, explica Sweller.[14] Antes se asumía que la memoria a largo plazo servía simplemente como un gran almacén de hechos, impresiones y acontecimientos, y que “desempeñaba un papel mínimo en los procesos cognitivos complejos, como el pensamiento y la resolución de problemas”.[15] Pero los científicos del cerebro han llegado a comprender que la memoria a largo plazo es, en realidad, el asiento de la comprensión. No almacena solo hechos, sino también conceptos complejos, o “esquemas”. Al organizar fragmentos dispersos de información en patrones de conocimiento, los esquemas aportan profundidad y riqueza a nuestro pensamiento. “Nuestra destreza intelectual deriva en gran medida de los esquemas que hemos adquirido a lo largo de largos períodos de tiempo”, afirma Sweller. “Podemos entender los conceptos en nuestras áreas de especialización porque poseemos esquemas asociados a esos conceptos”.[16]
La profundidad de nuestra inteligencia depende de nuestra capacidad para transferir información desde la memoria de trabajo a la memoria a largo plazo e integrarla en esquemas conceptuales. Pero ese paso de una a otra constituye también el principal cuello de botella del cerebro. A diferencia de la memoria a largo plazo, que tiene una capacidad inmensa, la memoria de trabajo solo puede retener una cantidad muy limitada de información. En un célebre artículo de 1956, “The Magical Number Seven, Plus or Minus Two”, el psicólogo de Princeton George Miller observó que la memoria de trabajo podía retener normalmente solo siete fragmentos, o “elementos”, de información. Incluso eso hoy se considera una sobreestimación. Según Sweller, la evidencia actual sugiere que “podemos procesar no más de dos a cuatro elementos a la vez, y probablemente el número real esté más cerca del límite inferior que del superior de esa escala”. Además, los elementos que logramos retener en la memoria de trabajo desaparecen con rapidez “a menos que seamos capaces de reactivarlos mediante la repetición”.[17]
Imagina llenar una bañera con un dedal: ese es el desafío que supone transferir información desde la memoria de trabajo a la memoria a largo plazo. Al regular la velocidad y la intensidad del flujo de información, los medios ejercen una fuerte influencia sobre este proceso. Cuando leemos un libro, el grifo de la información gotea con un ritmo constante, que podemos controlar según el ritmo de nuestra lectura. Gracias a nuestra concentración exclusiva en el texto, podemos transferir toda o casi toda la información —dedal tras dedal— a la memoria a largo plazo y forjar las asociaciones ricas que son esenciales para la creación de esquemas. Con la Red, en cambio, nos enfrentamos a muchos grifos de información, todos abiertos al máximo. Nuestro pequeño dedal se desborda mientras corremos de un grifo al siguiente. Solo logramos transferir una pequeña parte de la información a la memoria a largo plazo, y lo que sí transferimos es una mezcla de gotas procedentes de distintos grifos, no un flujo continuo y coherente de una sola fuente.
El flujo de información que entra en nuestra memoria de trabajo en un momento dado se denomina “carga cognitiva”. Cuando esa carga supera la capacidad de nuestra mente para almacenar y procesar la información —cuando el agua rebosa del dedal—, somos incapaces de retenerla o de establecer conexiones con la información ya almacenada en la memoria a largo plazo. No podemos traducir la información nueva en esquemas. Nuestra capacidad de aprendizaje se ve afectada y nuestra comprensión se vuelve superficial. Dado que nuestra capacidad para mantener la atención también depende de la memoria de trabajo —“tenemos que recordar en qué debemos concentrarnos”, como dice Torkel Klingberg—, una carga cognitiva elevada amplifica la distracción que experimentamos. Cuando el cerebro está sobrecargado, encontramos “las distracciones aún más distractoras”.[18] (Algunos estudios relacionan el trastorno por déficit de atención, o TDA, con la sobrecarga de la memoria de trabajo). Los experimentos indican que, a medida que alcanzamos los límites de la memoria de trabajo, se vuelve más difícil distinguir la información relevante de la irrelevante, la señal del ruido. Nos convertimos en consumidores inconscientes de datos.
Las dificultades para desarrollar la comprensión de un tema o de un concepto parecen estar “determinadas en gran medida por la carga de la memoria de trabajo”, escribe Sweller, y cuanto más complejo sea el material que intentamos aprender, mayor es la penalización que impone una mente sobrecargada.[19] Existen muchas fuentes posibles de sobrecarga cognitiva, pero dos de las más importantes, según Sweller, son la “resolución de problemas innecesarios” y la “atención dividida”. Y ambas resultan ser dos de las características centrales de la Red como medio informativo. Usar Internet puede, como sugiere Gary Small, ejercitar el cerebro de manera similar a resolver crucigramas. Pero ese ejercicio intensivo, cuando se convierte en nuestro modo principal de pensamiento, puede obstaculizar el aprendizaje y el pensamiento profundos. Intenta leer un libro mientras resuelves un crucigrama: ese es el entorno intelectual de Internet.
En la década de 1980, cuando las escuelas empezaron a invertir masivamente en ordenadores, se desató un gran entusiasmo por las aparentes ventajas de los documentos digitales frente a los impresos. Muchos educadores estaban convencidos de que la introducción de hipervínculos en los textos mostrados en pantallas de ordenador sería una bendición para el aprendizaje. Argumentaban que el hipertexto fortalecería el pensamiento crítico de los estudiantes al permitirles cambiar fácilmente entre distintos puntos de vista. Liberados del ritmo lineal que imponían las páginas impresas, los lectores podrían establecer toda clase de nuevas conexiones intelectuales entre textos diversos. El entusiasmo académico por el hipertexto se alimentó además de la creencia —en línea con las teorías posmodernas en boga por entonces— de que el hipertexto derribaría la autoridad patriarcal del autor y trasladaría el poder al lector. Sería una tecnología de liberación. El hipertexto, escribieron los teóricos literarios George Landow y Paul Delany, puede “proporcionar una revelación” al liberar a los lectores de la “obstinada materialidad” del texto impreso. Al “alejarse de las restricciones de la tecnología ligada a la página”, “ofrece un mejor modelo de la capacidad de la mente para reorganizar los elementos de la experiencia modificando los vínculos de asociación o de determinación entre ellos”.[20]
A finales de la década, el entusiasmo comenzó a apagarse. Las investigaciones empezaron a ofrecer una imagen más completa, y muy distinta, de los efectos cognitivos del hipertexto. Evaluar enlaces y decidir cómo navegar entre ellos resultó ser una tarea de resolución de problemas mentalmente exigente, ajena al acto mismo de leer. Descifrar el hipertexto aumenta considerablemente la carga cognitiva del lector y, en consecuencia, debilita su capacidad de comprensión y retención. Un estudio de 1989 mostró que los lectores de hipertexto a menudo acababan haciendo clic distraídamente “a través de las páginas en lugar de leerlas con atención”. Un experimento de 1990 reveló que los lectores de hipertexto con frecuencia “no recordaban qué habían leído y qué no”. En otro estudio de ese mismo año, los investigadores pidieron a dos grupos de personas que respondieran una serie de preguntas buscando información en un conjunto de documentos. Un grupo trabajó con documentos electrónicos en formato hipertexto, y el otro con documentos impresos tradicionales. El grupo que utilizó los documentos en papel superó al grupo de hipertexto en la tarea. Al revisar los resultados de estos y otros experimentos, los editores de un libro de 1996 sobre hipertexto y cognición escribieron que, dado que el hipertexto “impone una carga cognitiva más alta al lector”, no resulta sorprendente “que las comparaciones empíricas entre la presentación en papel (una situación familiar) y el hipertexto (una situación nueva y cognitivamente exigente) no siempre favorezcan al hipertexto”. Sin embargo, predecían que, a medida que los lectores desarrollaran una mayor “alfabetización hipertextual”, los problemas cognitivos probablemente disminuirían.[21]
Eso no ha ocurrido. Aunque la World Wide Web ha hecho que el hipertexto sea algo común —de hecho, omnipresente—, las investigaciones siguen demostrando que las personas que leen texto lineal comprenden, recuerdan y aprenden más que quienes leen texto salpicado de enlaces. En un estudio de 2001, dos académicos canadienses pidieron a setenta personas que leyeran “The Demon Lover”, un relato corto de la escritora modernista Elizabeth Bowen. Un grupo leyó la historia en formato lineal tradicional; otro, en una versión con hipervínculos, como la que se encuentra en una página web. Los lectores del texto con enlaces tardaron más en leer la historia y, en entrevistas posteriores, manifestaron más confusión e incertidumbre sobre lo que habían leído. Tres cuartas partes de ellos afirmaron haber tenido dificultades para seguir el texto, mientras que solo uno de cada diez de los lectores de texto lineal informó de tales problemas. Uno de los lectores de hipertexto se quejó: “La historia era muy entrecortada. No sé si eso fue causado por el hipertexto, pero hice elecciones y, de pronto, el relato dejó de fluir adecuadamente, saltaba a una idea nueva que no seguí del todo”.
Una segunda prueba realizada por los mismos investigadores, con un relato más breve y de redacción más sencilla —“The Trout”, de Sean O’Faolain—, produjo los mismos resultados. Los lectores de hipertexto volvieron a declarar una mayor confusión al seguir el texto, y sus comentarios sobre la trama y las imágenes de la historia fueron menos detallados y precisos que los de los lectores de texto lineal. Con el hipertexto, concluyeron los investigadores, “el modo de lectura absorbente y personal parece desalentarse”. La atención de los lectores “se dirigía hacia la maquinaria del hipertexto y sus funciones, más que hacia la experiencia que ofrecía la historia”.[22] El medio empleado para presentar las palabras acababa oscureciendo el sentido de las palabras.
En otro experimento, los investigadores hicieron que un grupo de personas se sentara frente a un ordenador y leyera dos artículos en línea que exponían teorías opuestas sobre el aprendizaje. Uno defendía que “el conocimiento es objetivo” y el otro sostenía que “el conocimiento es relativo”. Ambos artículos estaban organizados del mismo modo, con encabezados similares, y cada uno incluía enlaces al otro, lo que permitía al lector pasar rápidamente de uno a otro para comparar las teorías. Los investigadores formularon la hipótesis de que quienes utilizaran los enlaces obtendrían una comprensión más rica de ambas teorías y de sus diferencias que quienes leyeran las páginas de manera secuencial, terminando una antes de pasar a la otra. Se equivocaron. Los participantes que leyeron los textos de forma lineal obtuvieron puntuaciones considerablemente más altas en una prueba de comprensión posterior que aquellos que habían ido saltando entre una página y otra. Los investigadores concluyeron que los enlaces habían interferido con el aprendizaje.[23]
Otra investigadora, Erping Zhu, llevó a cabo un tipo distinto de experimento con el mismo propósito: determinar la influencia del hipertexto sobre la comprensión. Hizo que varios grupos leyeran el mismo texto en línea, pero variando el número de enlaces incluidos en el pasaje. Luego evaluó la comprensión pidiendo a los lectores que escribieran un resumen de lo que habían leído y completaran una prueba de opción múltiple. Descubrió que la comprensión disminuía a medida que aumentaba el número de enlaces. Los lectores se veían obligados a dedicar cada vez más atención y capacidad mental a evaluar los enlaces y decidir si hacer clic en ellos. Eso dejaba menos atención y menos recursos cognitivos disponibles para entender el contenido. El experimento reveló una fuerte correlación “entre el número de enlaces y la desorientación o la sobrecarga cognitiva”, escribió Zhu. “Leer y comprender requiere establecer relaciones entre conceptos, formular inferencias, activar conocimientos previos y sintetizar ideas principales. La desorientación o la sobrecarga cognitiva pueden, por tanto, interferir con las actividades cognitivas de la lectura y la comprensión”.[24]
En 2005, las psicólogas Diana DeStefano y Jo-Anne LeFevre, del Centre for Applied Cognitive Research de la Universidad Carleton de Canadá, realizaron una revisión exhaustiva de treinta y ocho experimentos anteriores sobre lectura en formato hipertextual. Aunque no todos los estudios mostraban que el hipertexto redujera la comprensión, hallaron “muy poco respaldo” a la teoría, en su día popular, de que “el hipertexto proporcionaría una experiencia enriquecida del texto”. Por el contrario, la evidencia predominante indicaba que “las mayores exigencias de toma de decisiones y procesamiento visual en el hipertexto deterioraban el rendimiento lector”, especialmente en comparación con la “presentación lineal tradicional”. Concluyeron que “muchas características del hipertexto generaban un aumento de la carga cognitiva y, por tanto, podían requerir una capacidad de memoria de trabajo superior a la que los lectores eran capaces de manejar”.[25]
La Web combina la tecnología del hipertexto con la de los medios multimedia para ofrecer lo que se denomina “hipermedia”. No se trata solo de palabras enlazadas electrónicamente, sino también de imágenes, sonidos y vídeos. Del mismo modo que los pioneros del hipertexto creyeron que los enlaces proporcionarían una experiencia de lectura más rica, muchos educadores asumieron también que los contenidos multimedia —o rich media, como a veces se les llama— profundizarían la comprensión y fortalecerían el aprendizaje. Cuantos más estímulos, mejor. Pero esta suposición, aceptada durante mucho tiempo sin demasiada evidencia, también ha sido desmentida por la investigación. La división de la atención que exige el contenido multimedia tensiona aún más nuestras capacidades cognitivas, reduciendo nuestro aprendizaje y debilitando nuestra comprensión. Cuando se trata de alimentar la mente con materia para el pensamiento, más puede ser menos.
En un estudio publicado en la revista Media Psychology en 2007, los investigadores reclutaron a más de cien voluntarios para ver una presentación sobre el país de Malí reproducida a través de un navegador web en un ordenador. Algunos de los participantes vieron una versión de la presentación compuesta únicamente por una serie de páginas de texto. Otro grupo vio una versión que, además de las páginas de texto, incluía una ventana en la que se transmitía una presentación audiovisual con material relacionado. Los sujetos podían detener o reanudar la reproducción cuando quisieran.
Tras ver la presentación, los participantes realizaron una prueba de diez preguntas sobre el contenido. Los lectores de solo texto respondieron correctamente una media de 7,04 preguntas, mientras que los espectadores de la versión multimedia acertaron solo 5,98, una diferencia significativa según los investigadores. También se les pidió que evaluaran su percepción de la presentación. Los lectores de texto la consideraron más interesante, más educativa, más comprensible y más agradable que los espectadores de multimedia, y estos últimos fueron mucho más propensos a coincidir con la afirmación “no aprendí nada con esta presentación” que los primeros. Las tecnologías multimedia tan comunes en la Web, concluyeron los investigadores, “parecen limitar, más que mejorar, la adquisición de información”.[26]
En otro experimento, dos investigadores de la Universidad de Cornell dividieron una clase en dos grupos. A uno se le permitió navegar por la Web mientras escuchaba una conferencia. Un registro de su actividad mostró que visitaban sitios relacionados con el tema, pero también otros sin relación: revisaban el correo electrónico, compraban en línea, veían vídeos y hacían todo lo que la gente suele hacer conectada. El segundo grupo escuchó la misma conferencia, pero con los portátiles cerrados. Inmediatamente después, ambos grupos realizaron una prueba para medir cuánto recordaban de la exposición. Los internautas, informaron los investigadores, “obtuvieron resultados significativamente peores en las mediciones inmediatas de memoria del contenido que debían aprender”. Además, no importaba si navegaban en sitios relacionados o en temas completamente distintos: todos obtuvieron malos resultados. Cuando los investigadores repitieron el experimento con otra clase, los resultados fueron los mismos.[27]
Académicos de la Universidad Estatal de Kansas realizaron un estudio igualmente realista. Hicieron que un grupo de estudiantes universitarios viera una emisión típica de CNN, en la que un presentador informaba sobre cuatro noticias mientras diversos gráficos aparecían en pantalla y una tira de texto corría por la parte inferior. Otro grupo vio la misma emisión, pero sin los gráficos ni la banda informativa. Las pruebas posteriores revelaron que los estudiantes que habían visto la versión multimedia recordaban significativamente menos datos de las noticias que quienes habían visto la versión simplificada. “Parece”, escribieron los investigadores, “que este formato de múltiples mensajes superó la capacidad atencional de los espectadores”.[28]
Ofrecer información en más de una forma no siempre perjudica la comprensión. Como sabemos por los manuales y libros de texto ilustrados, las imágenes pueden ayudar a aclarar y reforzar las explicaciones escritas. Los investigadores en educación también han comprobado que presentaciones cuidadosamente diseñadas que combinan explicaciones o instrucciones auditivas y visuales pueden mejorar el aprendizaje del alumnado. La razón, según sugieren las teorías actuales, es que nuestro cerebro utiliza canales distintos para procesar lo que vemos y lo que oímos. Como explica Sweller, “la memoria de trabajo auditiva y la visual son separadas, al menos hasta cierto punto, y por ser separadas, la memoria de trabajo efectiva puede aumentar si empleamos ambos procesadores en lugar de uno solo”. En consecuencia, en algunos casos “los efectos negativos de la atención dividida podrían mitigarse usando modalidades auditivas y visuales”—es decir, sonidos e imágenes.[29] Sin embargo, Internet no lo construyeron educadores para optimizar el aprendizaje. Presenta la información no de forma equilibrada, sino como una mezcolanza que fragmenta la atención.
La Red es, por diseño, un sistema de interrupciones, una máquina orientada a dividir la atención. Y no solo por su capacidad de mostrar al mismo tiempo muchos tipos de medios. También por la facilidad con que se programa para enviar y recibir mensajes. La mayoría de las aplicaciones de correo electrónico, por poner un ejemplo obvio, están configuradas para comprobar automáticamente si hay mensajes nuevos cada cinco o diez minutos, y la gente pulsa el botón de “comprobar correo” con más frecuencia aún. Los estudios sobre trabajadores de oficina que usan ordenador revelan que interrumpen constantemente lo que están haciendo para leer y responder a los correos entrantes. No es raro que echen un vistazo a la bandeja de entrada treinta o cuarenta veces por hora (aunque, cuando se les pregunta, suelen dar una cifra mucho más baja).[30] Dado que cada vistazo supone una pequeña interrupción del pensamiento, una redistribución momentánea de los recursos mentales, el coste cognitivo puede ser elevado. Las investigaciones psicológicas demostraron hace tiempo lo que la mayoría ya sabemos por experiencia: las interrupciones frecuentes dispersan nuestras ideas, debilitan la memoria y nos vuelven tensos y ansiosos. Cuanto más complejo es el hilo de pensamiento en el que estamos inmersos, mayor es el deterioro que causan las distracciones.[31]
Más allá del flujo de mensajes personales —no solo correo electrónico, sino también mensajería instantánea y SMS—, la Web nos suministra cada vez más notificaciones automatizadas de todo tipo. Los lectores de feeds y los agregadores de noticias nos avisan cuando aparece un nuevo artículo en una publicación o un blog favoritos. Las redes sociales nos alertan de lo que hacen nuestros amigos, a menudo minuto a minuto. Twitter y otros servicios de microblogueo nos informan cada vez que alguien a quien “seguimos” difunde un mensaje nuevo. También podemos configurar alertas para seguir los cambios en el valor de nuestras inversiones, las noticias sobre determinadas personas o acontecimientos, las actualizaciones del software que usamos, los vídeos que se suben a YouTube, etcétera. Según el número de flujos de información a los que estemos suscritos y la frecuencia de sus actualizaciones, podemos recibir una docena de alertas por hora, y para los más conectados la cifra puede ser mucho mayor. Cada una es una distracción, otra intrusión en nuestros pensamientos, otro fragmento de información que ocupa un espacio precioso en la memoria de trabajo.
Navegar por la Web exige una forma especialmente intensa de multitarea mental. Además de inundar nuestra memoria de trabajo con información, ese constante malabarismo impone a nuestra cognición lo que los neurocientíficos llaman “costes de cambio”. Cada vez que desplazamos nuestra atención, el cerebro tiene que reorientarse, exigiendo un esfuerzo adicional a nuestros recursos mentales. Como explica Maggie Jackson en Distracted, su libro sobre la multitarea, “el cerebro necesita tiempo para cambiar de objetivo, recordar las reglas necesarias para la nueva tarea y bloquear la interferencia cognitiva de la actividad anterior, todavía vívida”.[32] Numerosos estudios han demostrado que alternar tan solo entre dos tareas puede aumentar considerablemente la carga cognitiva, dificultando el pensamiento y elevando la probabilidad de que pasemos por alto o malinterpretemos información importante. En un experimento sencillo, un grupo de adultos observó una serie de figuras de colores y debía hacer predicciones basándose en lo que veía. Tenían que realizar la tarea mientras llevaban auriculares que emitían una serie de pitidos. En una primera ronda, se les pidió que ignoraran los pitidos y se concentraran solo en las figuras. En una segunda, con otro conjunto de estímulos visuales, se les pidió que llevaran la cuenta del número de pitidos. Después de cada ronda, completaron una prueba que requería interpretar lo que acababan de hacer. En ambos casos, los sujetos hicieron las predicciones con igual éxito. Pero tras la prueba de multitarea, les resultó mucho más difícil extraer conclusiones sobre su propia experiencia. Cambiar entre las dos tareas interrumpió su comprensión: realizaron el trabajo, pero perdieron su sentido. “Nuestros resultados sugieren que el aprendizaje de hechos y conceptos será peor si se aprende mientras se está distraído”, señaló el investigador principal, el psicólogo de la UCLA Russell Poldrack.[33] En la Red, donde solemos malabarear no dos sino varias tareas mentales a la vez, los costes de cambio son mucho mayores.
Conviene subrayar que la capacidad de la Red para supervisar acontecimientos y enviar mensajes y notificaciones de manera automática es una de sus grandes virtudes como tecnología de comunicación. Dependemos de esa función para personalizar el funcionamiento del sistema, para programar la vasta base de datos a fin de que responda a nuestras necesidades, intereses y deseos particulares. Queremosque se nos interrumpa, porque cada interrupción nos aporta una información que consideramos valiosa. Desactivar esas alertas es correr el riesgo de sentirse desconectado o incluso socialmente aislado. El flujo casi continuo de nueva información que emite la Web también alimenta nuestra tendencia natural a “sobrevalorar enormemente lo que nos ocurre en este preciso momento”, como explica el psicólogo Christopher Chabris, del Union College. Deseamos lo nuevo incluso cuando sabemos que “lo nuevo es con mayor frecuencia trivial que esencial”.[34]
Y así pedimos a Internet que siga interrumpiéndonos, de maneras cada vez más numerosas y diversas. Aceptamos de buen grado la pérdida de concentración y de enfoque, la división de nuestra atención y la fragmentación de nuestros pensamientos, a cambio de la abundancia de información cautivadora —o al menos entretenida— que recibimos. Desconectarse no es una opción que muchos de nosotros consideraríamos.
En 1879, un oftalmólogo francés llamado Louis Émile Javal descubrió que, cuando las personas leen, sus ojos no se deslizan por las palabras de manera perfectamente fluida. El foco visual avanza a saltos pequeños, llamados sacadas, y se detiene brevemente en distintos puntos de cada línea. Poco después, uno de sus colegas en la Universidad de París hizo otro descubrimiento: el patrón de esas pausas, o “fijaciones oculares”, puede variar considerablemente según el texto que se lea y según quién lo lea. A raíz de estos hallazgos, los investigadores del cerebro comenzaron a utilizar experimentos de seguimiento ocular para aprender más sobre cómo leemos y cómo funciona nuestra mente. Estos estudios también han resultado valiosos para ofrecer nuevas perspectivas sobre los efectos de la Red en la atención y la cognición.
En 2006, Jakob Nielsen —consultor veterano en diseño de páginas web que lleva estudiando la lectura en línea desde la década de 1990— realizó un estudio de seguimiento ocular con usuarios de Internet. Hizo que 232 personas usaran una pequeña cámara que registraba sus movimientos oculares mientras leían páginas de texto y navegaban por otros contenidos. Nielsen descubrió que apenas ninguno de los participantes leía el texto en línea de manera metódica, línea por línea, como lo harían con una página de un libro. La inmensa mayoría recorría el texto rápidamente, con los ojos deslizándose hacia abajo en un patrón que se asemejaba, aproximadamente, a la letra F. Comenzaban recorriendo con la vista las dos o tres primeras líneas completas del texto. Luego bajaban un poco y escaneaban solo la mitad de las siguientes líneas. Finalmente, dejaban que los ojos se desplazaran superficialmente un poco más hacia abajo por el lado izquierdo de la página. Este patrón de lectura en línea fue confirmado más tarde por otro estudio de seguimiento ocular realizado en el Software Usability Research Laboratory de la Universidad Estatal de Wichita.[35]
“La F”, escribió Nielsen al resumir sus hallazgos para sus clientes, es “de fast [rápido]. Así es como los usuarios leen su valioso contenido. En cuestión de segundos, sus ojos se mueven a una velocidad increíble por las palabras de su sitio web en un patrón muy diferente al que aprendieron en la escuela”.[36] Como complemento a su estudio ocular, Nielsen analizó una extensa base de datos sobre el comportamiento de los usuarios de la Red recopilada por un equipo de investigadores alemanes. Estos habían monitoreado los ordenadores de veinticinco personas durante un promedio de unos cien días cada una, registrando el tiempo que los sujetos dedicaban a observar unas cincuenta mil páginas web. Al analizar los datos, Nielsen descubrió que, a medida que aumentaba el número de palabras en una página, el tiempo que un visitante pasaba mirándola también aumentaba, pero solo ligeramente. Por cada cien palabras adicionales, el lector promedio dedicaba apenas 4,4 segundos más a examinar la página. Dado que incluso el lector más competente puede leer solo unas dieciocho palabras en 4,4 segundos, Nielsen advirtió a sus clientes: “cuando añadáis texto a una página, podéis asumir que los usuarios leerán el 18 % de él”. Y eso, añadió, casi con seguridad es una sobreestimación: es poco probable que las personas del estudio pasaran todo el tiempo leyendo; probablemente también miraban imágenes, vídeos, anuncios y otros tipos de contenido.[37]
El análisis de Nielsen confirmó las conclusiones de los investigadores alemanes. Estos habían informado de que la mayoría de las páginas web se visualizan durante diez segundos o menos. Menos de una de cada diez visitas supera los dos minutos, y una parte significativa de esas parece corresponder a “ventanas del navegador desatendidas… dejadas abiertas en segundo plano”. Los investigadores observaron que “incluso las páginas nuevas, con abundante información y muchos enlaces, suelen visualizarse solo durante un breve periodo”. Los resultados, afirmaron, “confirman que la navegación es una actividad rápida e interactiva”.[38] Los hallazgos también refuerzan algo que Nielsen escribió en 1997, tras su primer estudio sobre la lectura en línea. “¿Cómo leen los usuarios en la web?”, preguntó entonces. Su respuesta, concisa: “No leen”.[39]
Los sitios web recopilan de forma rutinaria datos detallados sobre el comportamiento de los visitantes, y esas estadísticas ponen de relieve lo rápido que saltamos de una página a otra cuando estamos conectados. Durante un periodo de dos meses en 2008, una empresa israelí llamada ClickTale —proveedora de software para analizar cómo la gente utiliza las páginas corporativas en línea— recopiló datos sobre el comportamiento de un millón de visitantes a los sitios de sus clientes en todo el mundo. Descubrió que, en la mayoría de los países, las personas pasan, de media, entre diecinueve y veintisiete segundos mirando una página antes de pasar a la siguiente, incluyendo el tiempo necesario para que la página se cargue en la ventana del navegador. Los internautas alemanes y canadienses pasan unos veinte segundos en cada página; los estadounidenses y británicos, unos veintiuno; los indios y australianos, unos veinticuatro; y los franceses, unos veinticinco.[40] En la Web, no existe tal cosa como la navegación pausada. Queremos acumular tanta información como nos permitan mover los ojos y los dedos.
Eso ocurre incluso en el ámbito de la investigación académica. Como parte de un estudio de cinco años que concluyó a principios de 2008, un grupo de investigadores del University College London examinó los registros informáticos del comportamiento de los usuarios en dos sitios populares de investigación: uno gestionado por la Biblioteca Británica y otro por un consorcio educativo del Reino Unido. Ambos ofrecían acceso a artículos académicos, libros electrónicos y otras fuentes de información escrita. Los investigadores descubrieron que los usuarios de esos sitios mostraban una forma distintiva de “actividad de lectura en diagonal”, en la que saltaban rápidamente de una fuente a otra y rara vez regresaban a una ya visitada. Normalmente leían, como mucho, una o dos páginas de un artículo o libro antes de “rebotar” hacia otro sitio. “Es evidente que los usuarios no están leyendo en línea en el sentido tradicional”, informaron los autores del estudio; “de hecho, hay indicios de que están surgiendo nuevas formas de ‘lectura’, ya que los usuarios ‘navegan con potencia’ horizontalmente a través de títulos, índices y resúmenes en busca de beneficios rápidos. Casi parece que se conectan precisamente para evitar leer en el sentido tradicional”.[41]
Este cambio en nuestra manera de leer e investigar parece una consecuencia inevitable de nuestra dependencia de la tecnología de la Red, sostiene Merzenich, y revela un cambio más profundo en nuestra forma de pensar. “No cabe duda de que los motores de búsqueda modernos y las páginas web interconectadas han mejorado enormemente la eficiencia en la investigación y la comunicación”, afirma. “Tampoco cabe duda de que nuestro cerebro se involucra de un modo menos directo y más superficial en la síntesis de información cuando empleamos estrategias de investigación basadas en la ‘eficiencia’, la ‘referencia secundaria (y fuera de contexto)’ y el ‘vistazo rápido’”.[42]
El paso de la lectura al power-browsing está ocurriendo con gran rapidez. Según informa Ziming Liu, profesor de biblioteconomía en la Universidad Estatal de San José, “la aparición de los medios digitales y la creciente disponibilidad de documentos digitales han tenido un impacto profundo en la lectura”. En 2003, Liu encuestó a 113 personas con alto nivel educativo —ingenieros, científicos, contables, profesores, directivos y estudiantes de posgrado, la mayoría entre treinta y cuarenta y cinco años— para medir cómo habían cambiado sus hábitos de lectura en los diez años anteriores. Casi el 85% declaró pasar más tiempo leyendo documentos electrónicos. Cuando se les pidió que describieran cómo habían cambiado sus prácticas de lectura, el 81 % dijo dedicar más tiempo a “ojear y escanear”, y el 82% afirmó practicar más la “lectura no lineal”. Solo el 27% dijo que el tiempo dedicado a la “lectura en profundidad” había aumentado, mientras que el 45% reconoció que había disminuido. Apenas un 16% indicó que prestaba más “atención sostenida” a la lectura; el 50% dijo que le dedicaba menos.
Los hallazgos, señaló Liu, indican que “el entorno digital tiende a animar a las personas a explorar muchos temas de forma extensa, pero a un nivel más superficial”, y que “los hipervínculos distraen a la gente de la lectura y el pensamiento profundos”. Uno de los participantes en el estudio le comentó: “Me doy cuenta de que mi paciencia para leer documentos largos está disminuyendo. Quiero saltar directamente al final de los artículos extensos”. Otro dijo: “Leo mucho más en diagonal [cuando leo] páginas en HTML que cuando leo materiales impresos”. Quedaba muy claro, concluyó Liu, que con el torrente de texto digital que atraviesa nuestros ordenadores y teléfonos, “la gente dedica más tiempo a la lectura” que antes. Pero también quedaba claro que se trata de un tipo de lectura muy distinto. Está surgiendo un “comportamiento lector basado en la pantalla”, escribió, caracterizado por el “ojeo y escaneo, la búsqueda de palabras clave, la lectura única y la lectura no lineal”. En cambio, el tiempo “dedicado a la lectura profunda y concentrada” disminuye de manera constante.[43]
No hay nada de malo en ojear y escanear, ni siquiera en practicar el power-browsing o el power-scanning. Siempre hemos leído los periódicos en diagonal más que a fondo, y solemos recorrer con la vista los libros y revistas para captar la esencia de un texto y decidir si merece una lectura más detenida. La capacidad de leer en diagonal es tan importante como la de leer con profundidad. Lo que resulta diferente —y preocupante— es que esa lectura superficial se esté convirtiendo en nuestro modo dominante de leer. Lo que antes era un medio para un fin —una forma de identificar información para estudiarla más a fondo— se está convirtiendo en un fin en sí mismo: nuestro modo preferido de recopilar y dar sentido a todo tipo de información. Hemos llegado al punto en que un Rhodes Scholarcomo Joe O’Shea, de la Universidad Estatal de Florida —estudiante de filosofía, nada menos—, se siente cómodo admitiendo no solo que no lee libros, sino que no ve ninguna necesidad particular de hacerlo. ¿Para qué molestarse, si se pueden buscar en Google los fragmentos necesarios en una fracción de segundo? Lo que estamos viviendo es, en un sentido metafórico, una inversión de la trayectoria inicial de la civilización: estamos pasando de ser cultivadores del conocimiento personal a ser cazadores y recolectores en el bosque electrónico de los datos.
Hay compensaciones. Las investigaciones muestran que ciertas habilidades cognitivas se fortalecen, a veces de forma considerable, gracias al uso de los ordenadores y de Internet. Suelen involucrar funciones mentales de nivel inferior o más primitivas, como la coordinación ojo-mano, los reflejos o el procesamiento de señales visuales. Un estudio muy citado sobre los videojuegos, publicado en Nature en 2003, reveló que, tras solo diez días jugando a juegos de acción en ordenador, un grupo de jóvenes había incrementado significativamente la velocidad con que podía cambiar su foco visual entre distintas imágenes y tareas. También se descubrió que los jugadores veteranos eran capaces de identificar más elementos dentro de su campo visual que los principiantes. Los autores del estudio concluyeron que “aunque jugar a videojuegos pueda parecer una actividad bastante mecánica, es capaz de alterar radicalmente el procesamiento de la atención visual”.[44]
Aunque la evidencia experimental es limitada, parece lógico pensar que la búsqueda y la navegación en la Web también fortalecen las funciones cerebrales relacionadas con ciertos tipos de resolución rápida de problemas, especialmente aquellas que implican el reconocimiento de patrones entre grandes volúmenes de datos. A través de la evaluación repetida de enlaces, titulares, fragmentos de texto e imágenes, deberíamos volvernos más hábiles para distinguir rápidamente entre señales informativas competidoras, analizar sus características esenciales y juzgar si pueden resultar útiles para la tarea o el objetivo que estemos persiguiendo. Un estudio británico sobre la forma en que las mujeres buscan información médica en Internet indicó que la velocidad con la que lograban evaluar el valor potencial de una página aumentaba a medida que adquirían familiaridad con la Red.[45] A una usuaria experimentada le bastaban unos pocos segundos para juzgar con precisión si una página contenía información fiable.
Otros estudios sugieren que el tipo de gimnasia mental que realizamos en línea puede provocar una ligera expansión de la capacidad de nuestra memoria de trabajo.[46] Esto también contribuiría a mejorar nuestra habilidad para manejar simultáneamente múltiples datos. Este tipo de investigaciones “indican que nuestro cerebro aprende a enfocar la atención con rapidez, analizar información y decidir casi instantáneamente si actuar o no actuar”, señala Gary Small. Cree que, a medida que pasamos más tiempo navegando entre la enorme cantidad de información disponible en línea, “muchos de nosotros estamos desarrollando una circuitería neuronal adaptada a ráfagas rápidas y precisas de atención dirigida”.[47] Al practicar la navegación, el escaneo y la multitarea, es posible que nuestros cerebros plásticos se vuelvan más diestros en esas funciones.
La importancia de tales habilidades no debe subestimarse. A medida que nuestras vidas laborales y sociales giran cada vez más en torno al uso de medios electrónicos, cuanto más rápido seamos capaces de movernos por ellos y con mayor destreza logremos cambiar de foco entre tareas en línea, más valiosos seremos como empleados, amigos o colegas. Como escribió Sam Anderson en su artículo “In Defense of Distraction”, publicado en 2009 en la revista New York, “nuestros trabajos dependen de la conectividad” y “nuestros ciclos de placer —algo nada trivial— están cada vez más ligados a ella”. Los beneficios prácticos del uso de la Web son muchos, y esa es una de las principales razones por las que pasamos tanto tiempo conectados. “Ya es demasiado tarde”, argumenta Anderson, “para simplemente retirarse a una época más tranquila”.[48]
Tiene razón, pero sería un grave error fijarse únicamente en los beneficios de la Red y concluir que la tecnología nos está volviendo más inteligentes. Jordan Grafman, director de la unidad de neurociencia cognitiva del National Institute of Neurological Disorders and Stroke, explica que el constante cambio de foco de atención al que nos somete la vida en línea puede volver nuestros cerebros más ágiles para la multitarea, pero mejorar esa capacidad en realidad perjudica nuestra habilidad para pensar con profundidad y creatividad. “¿Optimizarse para la multitarea mejora el funcionamiento —es decir, la creatividad, la inventiva, la productividad—? La respuesta, en la mayoría de los casos, es no”, afirma Grafman. “Cuanto más haces multitarea, menos deliberativo te vuelves; menos capaz de pensar y razonar un problema”. Según él, uno acaba dependiendo más de ideas y soluciones convencionales en lugar de cuestionarlas con líneas de pensamiento originales.[49]
David Meyer, neurocientífico de la Universidad de Míchigan y uno de los principales expertos en multitarea, llega a una conclusión similar. A medida que adquirimos más experiencia cambiando rápidamente nuestra atención, podemos “superar algunas de las ineficiencias” inherentes a la multitarea, dice, “pero salvo en circunstancias excepcionales, puedes entrenarte hasta el agotamiento y nunca serás tan eficaz como si te concentraras en una sola cosa a la vez”.[50] Lo que hacemos al realizar multitarea, añade, “es aprender a desenvolvernos con habilidad a un nivel superficial”.[51] Quizá el filósofo romano Séneca lo expresó mejor hace dos mil años: “Estar en todas partes es no estar en ninguna”.[52]
En un artículo publicado en Science a comienzos de 2009, Patricia Greenfield, destacada psicóloga del desarrollo y profesora en la UCLA, revisó más de cincuenta estudios sobre los efectos de distintos tipos de medios en la inteligencia y la capacidad de aprendizaje. Concluyó que “cada medio desarrolla ciertas habilidades cognitivas a expensas de otras”. El uso creciente de Internet y de otras tecnologías basadas en pantallas ha conducido al “desarrollo generalizado y sofisticado de las habilidades visoespaciales”. Podemos, por ejemplo, rotar objetos en nuestra mente mejor que antes. Pero esas “nuevas fortalezas en la inteligencia visoespacial” van acompañadas de un debilitamiento de nuestras capacidades para el tipo de “procesamiento profundo” que sustenta la “adquisición consciente de conocimiento, el análisis inductivo, el pensamiento crítico, la imaginación y la reflexión”.[53] En otras palabras, Internet nos hace más inteligentes solo si definimos la inteligencia según los propios estándares de la Red. Si adoptamos una concepción más amplia y tradicional —si pensamos en la profundidad de nuestro pensamiento y no solo en su velocidad—, debemos llegar a una conclusión muy distinta y considerablemente más sombría.
Dada la plasticidad de nuestro cerebro, sabemos que nuestros hábitos en línea continúan reverberando en el funcionamiento de nuestras sinapsis incluso cuando estamos desconectados. Podemos suponer que los circuitos neuronales dedicados al escaneo, la lectura superficial y la multitarea se expanden y fortalecen, mientras que los que empleamos para leer y pensar con profundidad y concentración sostenida se debilitan o se erosionan. En 2009, investigadores de la Universidad de Stanford hallaron indicios de que ese cambio podría estar ya muy avanzado. Administraron una serie de pruebas cognitivas a un grupo de grandes multitareas mediáticos y a otro de multitareas moderados. Descubrieron que los primeros eran mucho más propensos a distraerse con “estímulos ambientales irrelevantes”, tenían un control significativamente menor sobre el contenido de su memoria de trabajo y, en general, mostraban mucha menos capacidad para mantener la concentración en una tarea concreta. Mientras que los multitareas poco frecuentes exhibían un control atencional “de arriba abajo” relativamente fuerte, los multitareas habituales mostraban una mayor tendencia al “control atencional de abajo arriba”, lo que sugiere que “podrían estar sacrificando el rendimiento en la tarea principal para dejar entrar otras fuentes de información”. Los multitareas intensivos son “presas fáciles de la irrelevancia”, comentó Clifford Nass, profesor de Stanford y director de la investigación. “Todo los distrae”.[54] Michael Merzenich ofrece una valoración aún más pesimista. Al practicar la multitarea en línea, dice, estamos “entrenando nuestros cerebros para prestar atención a la basura”. Las consecuencias para nuestra vida intelectual podrían resultar “mortales”.[55]
Las funciones mentales que están perdiendo la batalla de la “supervivencia de las neuronas más ocupadas” son aquellas que sustentan el pensamiento calmado y lineal: las que usamos al recorrer una narración extensa o un razonamiento complejo, las que activamos al reflexionar sobre nuestras experiencias o contemplar un fenómeno interior o exterior. Las ganadoras son las funciones que nos ayudan a localizar, clasificar y evaluar rápidamente fragmentos dispares de información en distintos formatos, y que nos permiten mantener el rumbo mental mientras somos bombardeados por estímulos. Estas funciones son, no por casualidad, muy parecidas a las que ejecutan los ordenadores, programados para el intercambio veloz de datos dentro y fuera de la memoria. Una vez más, parece que estamos asumiendo las características de una nueva y popular tecnología intelectual.
La tarde del 18 de abril de 1775, Samuel Johnson acompañó a sus amigos James Boswell y Joshua Reynolds en una visita a la magnífica villa de Richard Owen Cambridge, a orillas del Támesis, en las afueras de Londres. Los recibieron en la biblioteca, donde Cambridge los esperaba, y tras un breve saludo Johnson se lanzó hacia las estanterías y comenzó a leer en silencio los lomos de los volúmenes allí dispuestos. “Doctor Johnson”, dijo Cambridge, “parece extraño que uno tenga tanto deseo de mirar los lomos de los libros”. Johnson, recordaría después Boswell, “salió instantáneamente de su ensimismamiento, se dio la vuelta y respondió: ‘Señor, la razón es muy sencilla. El conocimiento es de dos clases. O bien conocemos un tema por nosotros mismos, o bien sabemos dónde encontrar información sobre él’”.[56]
Internet nos concede acceso instantáneo a una biblioteca de información sin precedentes en tamaño y alcance, y nos facilita recorrerla para hallar, si no exactamente lo que buscamos, al menos algo suficiente para nuestros propósitos inmediatos. Lo que Internet reduce es la primera forma de conocimiento de Johnson: la capacidad de conocer un tema en profundidad por nosotros mismos, de construir en nuestra propia mente ese conjunto rico e idiosincrático de conexiones que da origen a una inteligencia singular.
* Sobre el autor:
Nicholas Carr (n. 1959) es un escritor y ensayista estadounidense especializado en tecnología, cultura y economía digital. Fue editor ejecutivo de Harvard Business Review y es autor de varios libros influyentes sobre el impacto de Internet y las tecnologías de la información en la mente humana y la sociedad contemporánea. Entre sus obras más conocidas destacan The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains (finalista del Pulitzer Prize en 2011), The Big Switch: Rewiring the World, from Edison to Google y Utopia Is Creepy. Sus ensayos han aparecido en publicaciones como The Atlantic, The Wall Street Journal y The New York Times, donde reflexiona sobre cómo la tecnología redefine la atención, la memoria y la cultura intelectual moderna.
© Imagen de portada: The New Aesthetic (detalle), de James Bridle.
* Fuente: “The Juggler’s Brain”, capítulo del libro The Shallows. What the Internet Is Doing to Our Brains, de Nicholas Carr.
Notas:
[1] “The Juggler’s Brain”, capítulo del libro The Shallows. What the Internet Is Doing to Our Brains, de Nicholas Carr.
[2] Katie Hafner, “Texting May Be Taking a Toll”, New York Times, 25 de mayo de 2009.
[3] Torkel Klingberg, The Overflowing Brain: Information Overload and the Limits of Working Memory, trad. Neil Betteridge (Oxford: Oxford University Press, 2009), 166–167.
[4] Ap Dijksterhuis, “Think Different: The Merits of Unconscious Thought in Preference Development and Decision Making”, Journal of Personality and Social Psychology, vol. 87, n.º 5 (2004): 586–598.
[5] Marten W. Bos, Ap Dijksterhuis y Rick B. van Baaren, “On the Goal-Dependency of Unconscious Thought”, Journal of Experimental Social Psychology, vol. 44 (2008): 1114–1120.
[6] Stefanie Olsen, “Are We Getting Smarter or Dumber?”, CNET News, 21 de septiembre de 2005, http://news.cnet.com/Are-we-getting-smarter-or-dumber/2008-1008_3-5875404.html.
[7] Michael Merzenich, “Going Googly”, blog On the Brain, 11 de agosto de 2008, http://merzenich.positscience.com/?p=177.
[8] Gary Small y Gigi Vorgan, iBrain: Surviving the Technological Alteration of the Modern Mind (Nueva York: Collins, 2008), 1.
[9] G. W. Small, T. D. Moody, P. Siddarth y S. Y. Bookheimer, “Your Brain on Google: Patterns of Cerebral Activation during Internet Searching”, American Journal of Geriatric Psychiatry, vol. 17, n.º 2 (febrero de 2009): 116–126. Véase también Rachel Champeau, “UCLA Study Finds That Searching the Internet Increases Brain Function”, UCLA Newsroom, 14 de octubre de 2008, http://newsroom.ucla.edu/portal/ucla/ucla-study-finds-that-searching-64348.aspx.
[10] Small y Vorgan, iBrain, 16–17.
[11] Maryanne Wolf, entrevista con el autor, 28 de marzo de 2008.
[12] Steven Johnson, Everything Bad Is Good for You: How Today’s Popular Culture Is Actually Making Us Smarter (Nueva York: Riverhead Books, 2005), 19.
[13] John Sweller, Instructional Design in Technical Areas (Camberwell, Australia: Australian Council for Educational Research, 1999), 4.
[14] Ibid., 7.
[15] Ibid.
[16] Ibid., 11.
[17] Ibid., 4–5. Para una revisión amplia del pensamiento actual sobre los límites de la memoria operativa, véase Nelson Cowan, Working Memory Capacity (Nueva York: Psychology Press, 2005).
[18] Klingberg, Overflowing Brain, 39 y 72–75.
[19] Sweller, Instructional Design, 22.
[20] George Landow y Paul Delany, “Hypertext, Hypermedia and Literary Studies: The State of the Art”, en Multimedia: From Wagner to Virtual Reality, ed. Randall Packer y Ken Jordan (Nueva York: Norton, 2001), 206–216.
[21] Jean-François Rouet y Jarmo J. Levonen, “Studying and Learning with Hypertext: Empirical Studies and Their Implications”, en Hypertext and Cognition, ed. Jean-François Rouet, Jarmo J. Levonen, Andrew Dillon y Rand J. Spiro (Mahwah, NJ: Erlbaum, 1996), 16–20.
[22] David S. Miall y Teresa Dobson, “Reading Hypertext and the Experience of Literature”, Journal of Digital Information, vol. 2, n.º 1 (13 de agosto de 2001).
[23] D. S. Niederhauser, R. E. Reynolds, D. J. Salmen y P. Skolmoski, “The Influence of Cognitive Load on Learning from Hypertext”, Journal of Educational Computing Research, vol. 23, n.º 3 (2000): 237–255.
[24] Erping Zhu, “Hypermedia Interface Design: The Effects of Number of Links and Granularity of Nodes”, Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, vol. 8, n.º 3 (1999): 331–358.
[25] Diana DeStefano y Jo-Anne LeFevre, “Cognitive Load in Hypertext Reading: A Review”, Computers in Human Behavior, vol. 23, n.º 3 (mayo de 2007): 1616–1641. El artículo se publicó originalmente en línea el 30 de septiembre de 2005.
[26] Steven C. Rockwell y Loy A. Singleton, “The Effect of the Modality of Presentation of Streaming Multimedia on Information Acquisition”, Media Psychology, vol. 9 (2007): 179–191.
[27] Helene Hembrooke y Geri Gay, “The Laptop and the Lecture: The Effects of Multitasking in Learning Environments”, Journal of Computing in Higher Education, vol. 15, n.º 1 (septiembre de 2003): 46–64.
[28] Lori Bergen, Tom Grimes y Deborah Potter, “How Attention Partitions Itself during Simultaneous Message Presentations”, Human Communication Research, vol. 31, n.º 3 (julio de 2005): 311–336.
[29] Sweller, Instructional Design, 137–147.
[30] K. Renaud, J. Ramsay y M. Hair, “‘You’ve Got Email!’ Shall I Deal with It Now?”, International Journal of Human-Computer Interaction, vol. 21, n.º 3 (2006): 313–332.
[31] Véase, por ejemplo, J. Gregory Trafton y Christopher A. Monk, “Task Interruptions”, Reviews of Human Factors and Ergonomics, vol. 3 (2008): 111–126. Los investigadores consideran que las interrupciones frecuentes provocan sobrecarga cognitiva y perjudican la formación de recuerdos.
[32] Maggie Jackson, Distracted: The Erosion of Attention and the Coming Dark Age (Amherst, NY: Prometheus, 2008), 79.
[33] Karin Foerde, Barbara J. Knowlton y Russell A. Poldrack, “Modulation of Competing Memory Systems by Distraction”, Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 103, n.º 31 (1 de agosto de 2006): 11778–1183; y “Multi-Tasking Adversely Affects Brain’s Learning”, comunicado de prensa de la Universidad de California, 7 de julio de 2005.
[34] Christopher F. Chabris, “You Have Too Much Mail”, Wall Street Journal, 15 de diciembre de 2008. Las cursivas son del propio Chabris.
[35] Sav Shrestha y Kelsi Lenz, “Eye Gaze Patterns While Searching vs. Browsing a Website”, Usability News, vol. 9, n.º 1 (enero de 2007), www.surl.org/usabilitynews/91/eyegaze.asp.
[36] Jakob Nielsen, “F-Shaped Pattern for Reading Web Content”, Alertbox, 17 de abril de 2006, www.useit.com/alertbox/reading_pattern.html.
[37] Jakob Nielsen, “How Little Do Users Read?”, Alertbox, 6 de mayo de 2008, www.useit.com/alertbox/percent-text-read.html.
[38] Harald Weinreich, Hartmut Obendorf, Eelco Herder y Matthias Mayer, “Not Quite the Average: An Empirical Study of Web Use”, ACM Transactions on the Web, vol. 2, n.º 1 (2008).
[39] Jakob Nielsen, “How Users Read on the Web”, Alertbox, 1 de octubre de 1997, www.useit.com/alertbox/9710a.html.
[40] “Puzzling Web Habits across the Globe”, blog ClickTale, 31 de julio de 2008, www.clicktale.com/2008/07/31/puzzling-web-habits-across-the-globe-part-1/.
[41] University College London, “Information Behaviour of the Researcher of the Future”, 11 de enero de 2008, www.ucl.ac.uk/slais/research/ciber/downloads/ggexecutive.pdf.
[42] Merzenich, “Going Googly”.
[43] Ziming Liu, “Reading Behavior in the Digital Environment”, Journal of Documentation, vol. 61, n.º 6 (2005): 700–712.
[44] Shawn Green y Daphne Bavelier, “Action Video Game Modifies Visual Selective Attention”, Nature, vol. 423 (29 de mayo de 2003): 534–537.
[45] Elizabeth Sillence, Pam Briggs, Peter Richard Harris y Lesley Fishwick, “How Do Patients Evaluate and Make Use of Online Health Information?”, Social Science and Medicine, vol. 64, n.º 9 (mayo de 2007): 1853–1862.
[46] Klingberg, Overflowing Brain, 115–124.
[47] Small y Vorgan, iBrain, 21.
[48] Sam Anderson, “In Defense of Distraction”, New York, 25 de mayo de 2009.
[49] Citado en Don Tapscott, Grown Up Digital (Nueva York: McGraw-Hill, 2009), 108–109.
[50] Citado en Jackson, Distracted, 79–80.
[51] Citado en Sharon Begley y Janeen Interlandi, “The Dumbest Generation? Don’t Be Dumb”, Newsweek, 2 de junio de 2008.
[52] Lucio Anneo Séneca, Letters from a Stoic (Nueva York: Penguin Classics, 1969), 33.
[53] Patricia M. Greenfield, “Technology and Informal Education: What Is Taught, What Is Learned”, Science, vol. 323, n.º 5910 (2 de enero de 2009): 69–71.
[54] Eyal Ophir, Clifford Nass y Anthony D. Wagner, “Cognitive Control in Media Multitaskers”, Proceedings of the National Academy of Sciences, 24 de agosto de 2009, www.pnas.org/content/early/2009/08/21/0903620106.full.pdf. Véase también Adam Gorlick, “Media Multitaskers Pay Mental Price, Stanford Study Shows”, Stanford Report, 24 de agosto de 2009, http://news.stanford.edu/news/2009/august24/multitask-research-study-082409.html.
[55] Michael Merzenich, entrevista con el autor, 11 de septiembre de 2009.
[56] James Boswell, The Life of Samuel Johnson, LL. D. (Londres: Bell, 1889), 331–332.