Hoy es uno de esos días en los que uno puede imaginar que está lejos. Una ilusión como otra cualquiera. Como cuando te encuentras el envoltorio de un caramelo por la calle y aún conserva el olor, y si lo acercas a la nariz e inspiras fuerte, si cierras los ojos, puedes sentir el sabor a limón, a miel o a fresa en tu boca. O cuando los niños, en el patio de la escuela, nos encomendamos a un barquito de papel para que nos lleve a conocer amigos de aquí y de allá.
Casi nunca bajan las temperaturas como hoy. Mi madre está en el parque de la esquina con una jaba de plástico recogiendo flores de majagua del suelo.
Me llamo Julio, como mi abuelo, y soy asmático, como mi tía Juana María. Mi abuelo murió de una manera extraña. El pobre se cayó de una palma. Estaba tumbando cocos para que mi abuela hiciera coquitos: unas bolitas recubiertas de caramelo que eran una delicia. Pero esa es otra historia.
Mi barrio se llama Los Quemados. No sé bien si porque hubo un incendio alguna vez o porque el calor o “la situación”, como dicen algunos, ha proyectado sobre todo lo que se mueve ciertos gestos de locura y asfixia.
Me da la impresión de que le cuesta respirar a Lacho, el custodio del parqueo, siempre con la caneca de ron o el tabaco de a peso pegados a la bemba, sentado en su silla, aparcado también junto a las máquinas rotas.
Adela va por el segundo infarto desde ese día, cuando entre las dos y las cinco de la tarde, horas en las que no volverá a salir de su casa ni aunque le den candela con ella dentro, algún mal nacido le robó su televisor Caribe.
Jorge lleva arreglando su Fiat Polski desde que tengo uso de razón, pero siempre falla algo en sus intentos de hacerlo arrancar. Entonces se enfada, manotea y dice malas palabras. Alguna vez ha conseguido echarlo a andar, pero a los 200 metros se para el motor y, con él, sus sueños de rodar por La Habana, de tocar el claxon sacando la cabeza por la ventanilla y guiñar el ojo a las muchachas.
Sole, con su nudo en la garganta, lleva un vestido negro y camina llorando, come llorando, respira llorando por la muerte de su hijo Ariel, que se ahorcó el año pasado para no ir al servicio militar.
Ariel tenía 18 años, era bellísimo y se pasaba las horas muertas tejiendo macramé en su portal. Son pocos los vecinos que no tienen en casa algún tapiz, lámpara o macetero de yute hecho por sus manos. En cada patio o jardín ha quedado su recuerdo en forma de cenefas multiplicadas que se confunden con el verde y la luz.
La cotorra de Adonis, el muchacho de la casa de al lado, sufre desmayos pasajeros, es adicta a las pastillas de PPG, sabe silbar de principio a fin el himno nacional, sabe decir “¡Pan pa’la cotorrita!” cuando tiene hambre y “¡Abajo Fidel!” cuando se va la luz.
Como es un pájaro, no sabe lo que es el miedo. A mí me gustaría ser un colibrí porque mueve las alas de una manera diferente y puede volar mientras está quieto.
Adonis tiene una azotea maravillosa donde se secan las sábanas que da gloria verlas, donde se seca él también al sol del mediodía, sus labios carnosos y sus ojos verdes, su cuerpo delgado y fibroso, sus brazos, llenos de venas, sudorosos, y sus manos grandes que machacan latas de refresco vacías con las que hace ceniceros para vender por la calle.
Clarita vive en la casa que una vez fue azul, cerrada desde hace dos meses a cal y canto donde ya no pasa el aire, donde se escapan los gritos que la morfina ya no logra detener. Pero Clarita no está sola. Su hija viene a verla una hora cada día desde Santa Fe y Charito, la enfermera del policlínico, la visita todas las mañanas.
A veces me entran unas ganas de bajar para ir a verla, para abrazarla o acariciarle el pelo, para cogerle la mano y acompañarla o leerle un cuento. Si tuviera poderes abriría las ventanas de la casa que una vez fue azul y sanaría a Clarita. Pero yo no tengo poderes. Si los tuviera, otro gallo nos cantara.
Aquí los gallos están locos y dan conciertos a cualquier hora. Lo de anunciar el nuevo día con un quiquiriquí pierde todo el misterio cuando los oyes conversar con sus canturreos desordenados. ¡Tan bonitos y tan buscapleitos!
Me da tristeza el gallo mudo de Iluminada, tan solo como está en el techo, acompañado por el tanque de agua y la ropa de la tendedera. Las ventanas de Iluminada están abiertas llueva, truene o relampaguee, y ella se asoma aburrida, en bata de casa abrazando a su marido Néstor, el técnico de sonido del barrio, que tiene unos bafles enormes y una grabadora Sanyo último modelo, artefacto destinado a reproducir casetes de Juan Gabriel, Isabel Pantoja, Julio Iglesias y el número uno de Kaoma, Lambada, vuelta y vuelta para todo el vecindario.
A veces Néstor nos da tregua cuando se va a ver a su familia a Artemisa y se lleva el equipo con él. Los oídos de muchos lo agradecen y se puede disfrutar del placer de poner música, cada quien la suya, dentro de su casa.
Los ojos de mi padre parecen más negros cuando abre la gaveta de los papeles, saca el sobre roto que pone por fuera FREUDE AM BILD donde guarda un diario amarillo y las fotos del “viaje estímulo” a Berlín que se ganó en 1981.
A veces lee el diario en alta voz y a mí me pone triste. Pero yo no le digo nada porque sé que le hace feliz. Después observa las fotos una por una mientras escucha sus vinilos de ABBA o Boney M. comprados también en la capital alemana y que reproduce en el tocadiscos ruso Akords, la alegría de la casa.
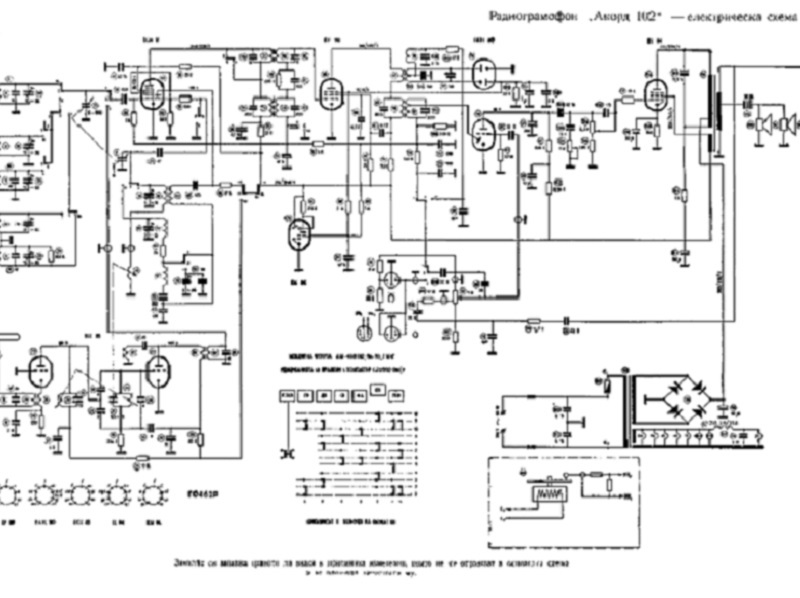
Junto al tocadiscos ruso Akords, pasamos la mayoría de los domingos. Cuando la aguja toca la superficie del disco, y suena Pedrito Rico, La Pequeña Compañía o Barry Manilow, de fondo se escucha el sonido del scratch, uno de los más bonitos del mundo.
Tengo ganas de curarme para bailar como lo hace mi padre al ritmo de Los Cinco Latinos. Soy un niño que no baja a la calle a jugar porque se ahoga, pero tengo la sensación de no ser el único que padece de falta de aire. Yo, el día de la fiesta de los Comités de Defensa de la Revolución, en vez de caldosa, haría una olla grande de jarabe de majagua para todos.
El balcón es mi lugar preferido de la casa. Hasta aquí llega del mar un olor a salitre que me gusta. Solo el olor. No me gusta cuando, sin compasión, hace aparecer las vigas en el techo y desbarata las persianas de madera. Pero ya sé que es inevitable, que no hay cemento, pintura, lija ni barniz para arreglar el destrozo lento que va dejando la humedad en la casa.
He de disfrutar de los pequeños placeres ya que todo acontece del mismo modo cada día, salvo alguna bronca, de esas de sangre y machete que se desatan en nuestra calle tres veces al año más o menos, sea por tarros, brujería o dinero. También la humedad ha cerrado las puertas del cine Record de cien y cincuenta y uno, donde vi emocionado mi primera película: Voltus V y su espada láser. Ahora me conformaré con las luces de los ojos de los cocuyos.
Observo a madre desde aquí arriba, que está debajo del árbol analizando el estado de los pétalos de una de las flores elegidas. Este nuevo jarabe contra el asma está buenísimo. Lo tomo con gusto, me relamo y pido más, pero hay que esperar a la dosis del día siguiente para repetir el trago. Lo llamo “El vinito” y dicen que es infalible contra la enfermedad.
Debe ser verdad, porque hace mucho que no tenemos que salir de madrugada al pediátrico para que me den salbutamol en aerosol —odio profundamente las boquillas de cristal esterilizadas que una vez introducidas en la boca con el medicamento y conectadas por una manguera fina a un tanque de oxígeno, hacen que la baba te llegue hasta el ombligo— o para que me pongan Aminofilina en vena, que me alivia, pero me deja con mal cuerpo y taquicardias, que yo no sé qué es peor.
Vuelvo a mirar a mi madre. Cómo no va a estar bueno “El vinito”, si selecciona las flores con un cuidado, las examina con mimo poniendo en cada movimiento todo su amor. Hemos pasado tantas noches malas con su oído pegado a mi espalda.
¡Pobre mamá! Toda la madrugada alerta, escuchando silbar mis pulmones. Ella es la única que sabe cuándo hay que salir corriendo según la intensidad con la que se quejan mis bronquios apretados y enfermos. Me angustia saber que tiene los ojos abiertos, que no los va a cerrar en toda la noche, y entonces yo tampoco duermo.
Finalmente, mi madre sube con la jaba llena de flores y dos hojas de sábila en la mano enrolladas en papel de periódico para no manchar el suelo. Antes de entrar en la casa, me da un beso en los labios. Yo la sigo hasta la cocina y me siento en una silla. Me encanta ver cómo las lava con cuidado debajo de la pila del fregadero y luego las pone a hervir en un cacharro grande de aluminio.
En el tiempo en el que cinco litros de agua se evaporan y reducen a tan solo uno, mamá pela las pencas de sábila para sacarles el cristal, que luego cortará en cuadritos y añadirá junto con tres cucharadas soperas de azúcar prieta al cocimiento. Cuando todo está mezclado, lo vierte en un envase de vidrio, cierra bien la tapa y lo guarda en el frío para que macere durante quince días.
Una corriente de aire entra por el balcón, atraviesa la casa y sale por el patio. Esto hace temblar los cuadros que cuelgan de las paredes y, si alguna habitación se queda abierta, la puerta comienza a chocar contra el marco haciendo un ruido insoportable.
Esta vez ha sido la del baño. Me bajo de la silla y atravieso el pasillo. Mis pies juegan con el hollín que llega del central azucarero que hay no muy lejos de aquí y se abren paso entre remolinos de partículas diminutas y terribles.
Al alcanzar el pomo de la puerta, veo a papá. Está dentro de la bañera con la cara negra y un cable rígido le sujeta el cuello.
© Capítulo inicial de la novela El amante alemán de Julián Martínez Gómez (Editorial Dos Bigotes, 2017).
© Diseño de portada del libro por Raúl Lázaro.












