Pienso donde no soy,
luego soy donde no pienso.
Jacques Lacan
Desde el borde de la baranda respiré el aire de la bahía. Hoy decidí no trabajar. Es uno de esos días en los que prefiero hacer algo distinto, escapar de ser uno y tantos a la vez. Hay momentos en que nos cansamos del lleva y trae de las cosas diarias, “haz esto y no aquello, por tu bien”, aconseja “uno de nuestros otros”.
La vida se complica si entre “nuestros otros” existe algún retardado mental y el “haz esto, tres puntos suspensivos, por tu bien”, resulta ser puro fracaso y el “no aquello” era “lo máximo”. Es difícil no tener algún que otro retrasado mental entre “nuestros otros”.
Dije que era uno de esos días en que deseaba hacer algo distinto y mírame aquí, filosofando. Vuelvo al principio. Hoy decidí no trabajar. Es uno de esos días en los que prefiero hacer algo distinto, como detallar desde el balcón la pequeñez de los que pasan por la avenida.
Una mujer se ríe de dos turistas que tiran fotos a las estatuas. Muerde una manzana y los contempla. Siento en mi boca el sabor de su manzana. Les hace señas y ellos la saludan con ingenuidad. Se aproximan al banco sin titubeos. Parecen griegos, o rusos, tal vez italianos. Qué puede importar, quizás piense ella, todos los europeos se parecen.
Juego a interpretar lo que transmiten con las manos. Los extranjeros asientan con la cabeza. Ella se incorpora, se acerca a mi edificio, hace una seña. Cómo no pude reconocerla.
Es Madelín, la exnovia de mi hermano. Lo dejó por un español que la llenó de joyas y ropas de marca, y al español lo dejó por un italiano que la sacó del barrio de Jesús María para alquilarla en El Vedado, y al italiano lo dejó por un holandés que le compró una casa, y al holandés lo dejó por dos franceses, uno venía a verla con frecuencia y el otro, amigo del primero, la visitaba cuando este se iba.
Es difícil no tener algún que otro retrasado mental entre ‘nuestros otros’.
Le pregunto por señas qué quiere y ella responde por señas también que hacer el pan.Espero no me joda esta tarde que destiné para mi distracción ni que vuelva a suceder la misma historia. Me dio pena con mi hermano porque estaba enamorado como un idiota, pero la necesidad me hizo alquilarle el apartamento para que se viera con el Pepe, mientras yo me entendía con el piso de la sala en la casa de un socio. Gracias a ello compré los muebles, el colchón, remocé la vivienda.
Mi hermano nunca supo nada, ni tampoco que me la gocé en una borrachera en la que el gallego no daba de sí y Madelín estaba más caliente que agosto. Después de eso me la gocé dos veces y nunca más.
No la veía desde su último viaje a Francia, hace como dos años. Está más sabrosa y juraría que hasta más alta. Europa hace milagros. ¡Qué carajos!, cualquier país donde el día de entretenerse no sea visitar tiendas para solo mirar, sentarse frente a la tele a ver cualquier reposición, leer un libro que únicamente entiende el que lo escribió, o visitar a un amigo después de almuerzo y antes de comida, es un país que hace milagros. Los cubanos no hacemos milagros, sino sacrificios.
No sé qué responderle. Sin embargo, la llave resbaló de mi mano para caer justo en la cabeza del turista calvo. Posiblemente uno de “nuestros otros” me abrió la mano y estratégicamente no me dio la opción de pensar si hacerlo; aparte de que exista algún retardado mental es lógico que de vez en cuando se cuele algún estafador de mente entre “nuestros otros”.
Cuando abrió la puerta, guiñó un ojo. Me dio un beso y con gestos delicados invitó a los extranjeros a pasar. “¿Y qué, cómo anda la fauna?”.
La fauna son mis hijos. Dos. Tan hermosos como delincuentes; siempre lo digo así. No es que yo sea viejo, es que empecé temprano. “No salieron al padre”, respondí por si acaso venía por el camino de sentenciar que son igualitos a mí.
Todos los europeos se parecen.
“Entonces…”, hizo una pausa para mostrarle el sofá como carnada a los dos pejes que quería ver morir en el anzuelo, “siguen tan hermosos como delincuentes”. Hizo otra pausa y calculó si usar estrategias convencionales o de alta complejidad. Lo supuse enseguida por la forma de llevarse los dedos al mentón y entrecerrar los ojos, una manía harto practicada en sus andanzas. “Igualitos a la madre”.
Observó al calvo, que a su vez observaba con detenimiento las reproducciones de Cosme Proenza colgadas en la pared, esas que valen diez cucos y están en millones de hogares porque no hay quien pueda costear un original. “Es tan ingenuo como una foca”, dijo y esperó mi reacción. “Y a ti, ¿cómo te va?”
Escudriñó los movimientos del otro turista antes de contestarme. “Me va”, y susurró luego: “Este es adicto a las manualidades”. No entendí. Ella adivinó que no la entendí y aclaró: “Le gusta la tocadera, lo tiene escrito en los ojos”.
Entró en el meollo de “la pesquería” con ese tic tan usual de sacudir el cabello a ambos lados en señal de ofensiva. “Los amichis son coleccionistas de monedas antiguas y les hablé de tus colecciones del tiempo de Ñañaceré. ¿Las tienes aún?, sé que sí, no te desprendes de esas maravillas”. Rió acomodando los dedos sobre la boca.
¿De dónde coño inventó que yo era coleccionista de monedas antiguas? Madelín es una actriz, miente con facilidad y recicla las mentiras hasta armar cualquier drama. Quería, por supuesto, involucrarme para que tomara partido en las ganancias. Se sentó frente a los turistas. Cruzó su pierna sobre la rodilla para que le vieran los muslos. El calvo admiró la piel bronceada y se puso nervioso. “¿Du yu laik cofi, o anoder zin?”, invitó con atrevimiento.
“Oye”, la atajé, “no tengo ni gota de café y hay problemas con el agua”. “Tranquilo”, murmuró entre dientes, “lo traigo en la cartera”.
Los cubanos no hacemos milagros, sino sacrificios.
Los turistas dijeron “yes” y continuaron recreándose con la contemplación afrodisíaca, el delicioso nalgatorio que apretaba al vestidito de flores como si quisiese rajarlo en dos para subastarlo, los muslos suaves que permitían adivinar qué trae aquí, qué trae aquí, la putagolosa, la arrabaleragozadora, la mamirrica y ¡qué viva Cuba!
Traía puestos unos zapatos puntifinos rojos que le hacían juego con la cartera y algunas flores del vestido. Recordé la vez que bebimos unos tragos en El Floridita. “Yo invito”, insinuó después de aclarar que esa noche estaba cansada de estos babosos a los que no se les pone bien tiesa ni son calientes como los cubanos y me agarró la portañuela y con ella en el puño me arrastró hasta la entrada del restaurante.
“Si no fueras puta, me matrimoniaba contigo”, dije ya en la mesa y le tomé las manos. Las apartó y me dejó en el gesto de acariciarlas. “Con ustedes una se muere de hambre y no es mi tipo soportar la miseria, gracias a las putas se sostiene la economía, crecen las inversiones, cadenas hoteleras, el producto interno bruto, porque de brutos estamos llenos; somos el souvenir de la nación”.
Puso mi mano en su rodilla y continuó. “No me concibo comprando el pan de a medio todos los días, para dárselo a uno o dos vejigos como desayuno y halarme los pelos porque no tengo qué hacerles de merienda, hay que buscarlos a las cuatro en la escuela, llegó el pollo normado a la carnicería y el molote de gente para comprarlo mete miedo, ahorrando la comida para que alcance a fin de mes, preparándole al machango un cubo de agua tibia para que se bañe rico y después tener que janearme una batea de ropa sucia, mientras él inventa que tiene reunión y se la mete a otra”.
Eché una carcajada. Los turistas me observaron sin entender por qué había echado esa carcajada, imprudencia mía cuando más sumergidos están en su deleite. Hice un ademán a ambos de disculpa.
Madelín le dijo al camarero que ya estábamos dispuestos a pedir, primero dos copas con daiquirí, a ver si ese tal Hemingway tenía buen gusto. Ahora la veo explicarles a los turistas mediante señas y algunas frases en inglés ligado con rusky paruski y algo de italianiespañolini, que mi colección la había trasladado de lugar por cuestiones de seguridad.
¿Du yu laik cofi, o anoder zin?, invitó con atrevimiento.
Mientras aguarda por los tragos de daiquirí, hace una mueca de fastidio, inclina el cuerpo y se quita los zapatos de tacones finos. Mira a su alrededor y yo le sigo el juego de mirar los calzados a las demás. “Los zapatos son los que mejor definen el origen y temperamento de una mujer, más que las huellas digitales”.
Decidí escuchar con atención su simpática teoría. “Las mujeres venáticas usan zapatos bajitos de suela delgada, no soportan la altura de los tacones, el calor del cuero sin curtir o el plástico; así que prefieren las sandalias aireadas, de correas finas, para que el pie se ventile tanto como el carácter, dado a mareas sentimentales. Si usan botines o zapatos acordonados, tienen tendencia a la agresividad, son buenas para trabajos rudos. El tenis es propio de mujeres alegres, frescas en todo sentido, enamoradas de la democracia”.
Detuvo su discurso al llegar el camarero con las copas y dos cocteles de camarones que, sin que nadie lo hubiese pedido, incluyó por alguna finalidad. Probó su daiquirí. “¡Vaya!, por algo el tipo escribía tan bien y acabó pegándose un tiro”.
Bebió otro sorbo y saboreó un par de camarones. Su vista recayó sobre la muchacha que en la mesa de al lado no paraba de charlar con dos hombres que, por el arrastre de la R al conversar, parecían franceses. El cabello algo desaliñado contrastaba con cierto perfume de boutique que se arrojaba sobre nuestras narices con ímpetu chillón. Vestía una blusa de mediana elegancia y una larga saya de bambula, cuyos bordes escondían sus zapatos. No obstante, el misterio la cazó en un desliz y logró verlos.
“Son guaraches”, expresó triunfante, “fue grito de la moda en los años ochenta, los indios queriendo colonizar las grandes urbes”. “¿Significa que se dedica a sembrar maíz?”, pregunté, irónico. Mi pregunta la motivó a reír escandalosamente. La muchacha se sonrojó al percatarse que la cuestión iba con ella y amonestó a Madelín con una ojeada colérica.
“Voy al baño, a este daiquirí le echaron un diurético”. Detallé el ambiente mientras la esperaba. Regresó y continuó recitando su ensayo sobre el calzado femenino. “Los zapatos de tacón alto lo usan mujeres audaces, es decir, emprendedoras. Les gusta desenvolverse en tareas comerciales, empresariales, culturales”.
Cansada de estos babosos a los que no se les pone bien tiesa ni son calientes como los cubanos.
Detuvo el parloteo, pasó la lengua por los labios con un guiño de coquetería y concluyó: “o son putas finas y cultas, como yo. Menos mal que, según alguien dijo, las putas de este país son universitarias, de no haberme metido en la lucha estaría aún comiéndome esas fórmulas químicas y nomenclaturas, o inventando cómo consentir a los profesores abriéndole mis piernas para que me den notas de cinco con felicitaciones, sin que tu hermano se percate”.
Apretó los labios para no carcajearse y mantener la compostura. Descubrió que mis ojos se empecinaban en morderle la punta de las tetas y curvó el pecho hacia delante como quien se ofrece. Sonrió con perversidad y expresó: “Más tarde, sigamos ahora disfrutando el dinerito que mandó Jaime”.
Retomó el tenedor, mordisqueó la mitad del camarón y succionó la salsa. Alzó el pie por debajo de la mesa y lo puso encima de mi portañuela. Comenzó el toca-toca hasta ponerme a punto de ebullición. Los turistas también ardían como yo, lamiéndole los pezones y sobándole el talle con la mirada. La sala adquirió una rara atmósfera propensa a las orgías. Me entregó un paquete de café Cubita y una caneca de Paticruzao. “¡Qué comience la pesca!”.
Asumió una pose sexy señalándole al calvo la cámara fotográfica. Esas poses nos vuelven locos y más si son hombres del viejo continente, cansados de mujeres lechosas y bobas que no saben menearse como las de aquí. El francés advirtió su zalamería y olvidó la charla con la “desaliñada”, que siguió recitando párrafos sobre qué se yo qué sin darse cuenta de la situación.
Le aparté la pierna con un gesto brusco. “O yo, o él”. Me eché de un trago el resto del daiquirí. “Los dos”, no pareció inmutarse, “¿nunca has entrado en un ménage à trois?”. No respondí. Me limité a observar cómo el francés hacía caso omiso de mi presencia y se mantenía en sus trece de tumbarme la jeva.
“Yo no soy jeva tuya”. Madelín parecía leer mis pensamientos. “No dije que lo seas, pero estás en mi mesa y debes respetarme; ¿ya olvidaste que esta noche estás cansada de estos pinguisarazos?”. “Tengo derecho a cambiar de opinión. ¡Machista!, por hombres como tú no salimos del subdesarrollo!”.
Mediante señas y algunas frases en inglés ligado con rusky paruski y algo de italianiespañolini.
Habló alto y todos nos miraron. Disimulé mi mal humor escrutando la estatua de Hemingway, situada al fondo. Con su codo derecho apoyado en la barra y la mano izquierda en la cintura parecía esperar con impaciencia que un cantinero le trajese su Papa doble. La obstinación del francés en deshojar a Madelín como si fuese una mazorca me llevó al límite. “¿Qué miras?”, le increpé con voz baja y retándolo.
Madelín se puso colorada. “¡Compórtate!”. “Se me quitó el hambre, me voy”. Me incorporé de la mesa y la dejé con la intención de detenerme en el aire. “Nuestros otros” acordaron ordenar lo mismo a la vez: “Lárgate, a los hombres se les respeta”.
Por cumplirla, ya había roto mi matrimonio con Marilyn. Deseché la idea de entrar en su “cuatro por cuatro” y abandoné la sala para hacer el café. Sobre la meseta de la cocina dormía el cuaderno donde suelo anotar el dinero que gasto. La noche anterior no me daban las cifras. Al final, me entretuve en planificar las próximas jugadas.
Uno: Darle a Marilyn la mensualidad de los jimaguas.
Dos: Pagar el sindicato para no escuchar más la cantaleta de mi jefa.
Tres: El dinero de la comida.
Cuatro: Un extra con el cual echar mi “cana al aire”.
Cinco: La deuda del garrotero.
Ahí me quedé. En tu caso, el orden de los factores sí altera el producto, aconsejaron “nuestros otros” o acaso fui yo y pasé raya a la segunda, cuarta y quinta jugadas, cambié la tercera por la primera y arribederchi.
A mi regreso, Madelín se había desprendido del vestido y, huérfana de recato, modelaba con el atrevido bikini ante la infinidad de fotos lanzadas por el calvo y la cámara de video manipulada por el lampiño.
La putagolosa, la arrabaleragozadora, la mamirrica y ¡que viva Cuba!
“El mony, beibis”, reclamó con un meneo de cintura y brazos que recordaba a Joséphine Baker y su faldita de plátanos de tela. Detuvo su animación con una estratégica pose de “querer y no” mostrarlo todito, tomó las tazas de café con ron y las brindó. No pude evitar que su casidesnudo me trastornara, pero decidí seguir en mi papel de espectador que llevaba cierto morbo de candaulismo; reitero, solo casi.
No quería pasar de nuevo por aquella experiencia del Floridita y lo que sucedió después. “Ella va a disculparse, no te doblegues, macho”, aconsejó uno de “nuestros otros” y detuve los pasos a mitad de calle, caminé luego hacia uno de los bancos del parquecito que queda frente al restaurante y me senté a esperar.
Cinco, diez, quince minutos y ahí estaba, pero no sola; el francés la seguía. Advirtió mi presencia, habló con él dos tramos de frases y llegó hasta mí. “¿Entras o no?, va a ser como en las películas francesas”. “El coño de tu madre”. “No la conocí, me vendió por mil dólares, se fue para el Yuma y terminé en brazos de la patria”.
No sabía ni me interesaba si era verdad. “No entro en ese juego”. Piropié a una turista que pasaba. “Es culiboba, no te va a gozar como yo”. “Tampoco el francés a ti”. “Por eso quiero que vengas”.
Me haló la mano. “Te dije que no entro, mi pornografía no la comparto”. “Mira…”. “No insistas, vete con tu francés, nos vemos por ahí”.
No se dejó vencer. “Ve mañana a mi casa, está durísima, piscina y todo, me la compró un holandés”. “Como si fue un marciano, no cedo”. “Aquí está la dirección, voy a hacer un striptease para ti solo”. “Invita al francés”. “Deja la perreta y anda, voy a bailarte la danza de los siete velos, como la Mata Hari, y después me fusilas”.
Echó la tarjetica en mi bolsillo. Volvió donde el francés y caminaron hacia un Mercedes-Benz. Juré que no le haría caso, pero cerca del mediodía estaba allí, tocando el timbre. Quería demostrarle que conmigo no se jugaba. Iba a darle un pingoleteo que ni el mismo Yarini. Me esmeraría el doble de la primera vez, cuando el gallego no daba de sí y yo estaba apurado por salir de ambos y tirarme en mi corral como Dios manda, después de tantos días domando el piso.
El francés hacía caso omiso de mi presencia y se mantenía en sus trece de tumbarme la jeva.
En el sofá estaba el francés boquiabierto y roncando. “Mira como quedó ese, tres cuartos de botella del mejor singani, luego un ‘singani’ mal echado y ya se derrumbó como el muro de Berlín”.
Lo miró, despectiva; con la punta del pie le dio empujones hasta que el galo cayó sobre el piso como un saco de acopio. Me brindó el resto del singani que había quedado en la botella. Luego abrió un Havana Club añejo 15 años reserva que, según aclaró, tenía destinada para grandes momentos y habría de cobrarme hasta la última gota.
“No hay como el ron de Cuba”. Inclinó la botella y vertió un chorrito en el piso. “Para Elegguá y su parentela”. Sacudió los brazos hacia arriba y luego de un estridente siacaráindicó: “Sígueme”.
En el cuarto lo tenía todo organizado. “Sabía que ibas a venir”. Solo entrar y apagó las luces. Casi al instante un foco instalado en el techo comenzó a girar sus colores dándole a la habitación un aspecto de night club. Tocó un botón del equipo de música. La voz de Peggy Lee interpretando Fever le puso movimiento a sus caderas.
Never know how much I love you,
never know how much I care,
when you put your arms around me,
I get a fever that’s so hard to bear.
You give me fever,
when you kiss me,
fever when you hold me tight…
Se manoseó las caderas y tetas con malicia, como lo hace ahora. Aunque no hay música, los gestos obedecen a un baile que su cuerpo aprendió de memoria para estos fines. “Gracias al striptease no morí de hambre en Europa”.
Los turistas le colocaron en el bikini un par de billetes arrastrados por su seducción. Aquella vez Madelín no sospechaba que me había preparado para desquiciarla. Esperé que quedara encuera y comencé mi rol.
Iba a darle un pingoleteo que ni el mismo Yarini.
“Ponme de nuevo el tema ese”. Obedeció. Never know how much I love you; never know how much I care… Desabotoné los primeros ojales de la camisa, quité mi cinto y lo lancé contra su regazo, bajé el zipper de la portañuela y entre rotaciones de cintura y ademanes porno que parecían gritarle deja que te coja, me acerqué. Le ofrecí “el paquete”, escondido y erecto tras la sunga transparente, y cuando iba a tocarlo la arrojé con brusquedad al lecho.
“Ay, bestia de stripper”. Le gustó. Eso y lo que vino después, le gustó. Gozamos y bebimos hasta quedar borrachos, cansados y con sueño. Al despertar, el francés estaba metido en la cama, su brazo apretaba mi cintura…
“¿En qué piensas?”. Abandoné los recuerdos y volví a la sala de mi apartamento. Dejó que el calvo la fotografiara con el dedo metido en la boca y succionando, la otra mano encima del sexo. “Esta es la última por el momento, ahora asume tú, macho, lo primero que preguntaron en el parque fue que dónde podían ver el espectáculo de un travesti; se me ocurrió que podías ganarte un dinero fácil”.
Su propuesta me sacó de paso y quedé sin habla. ¿Yo, travesti, qué le pasa a esta?, pensé. “¿Cómo coño vas a meterte en eso, qué dirá la gente del barrio, en qué plano quedarás como hombre?”, preguntó uno de “nuestros otros”.
La ira se adueñó de mí. Recordé que le debía mil pesos al garrotero de los bajos y hacía más de una semana estaba prácticamente a pan y agua. En el trabajo, el chivato daba al pecho y no podía inventar nada. “Sí, ¿por qué no?, travesti, el mejor de La Habana, Lola, como la de la canción del grupo Moneda Dura. A fin de cuentas, nadie se va a enterar”, aconsejó “otro de nuestros otros”.
La ansiedad de no saber si elegir o no la propuesta, que bien podía sacarme del atolladero económico momentáneamente, se volvió intolerable. Madelín se acercó y susurró a mi oído: “Se trata de representar sin creértelo, sales del lío y con buen dinero, baila como un stripper, pero no tanto ni como hombre”. “No me recuerdes eso”. “¡Bah, no seas cobarde; todo estará OK!”.
En el trabajo, el chivato daba al pecho y no podía inventar nada.
Los turistas se quedaron mirándome sin entender lo que se negociaba. Lo pensé largo rato. “No lo hago por menos de cien verdes”. No quise decirlo, la necesidad fue quien habló. Ella se volteó y discutió el precio, luego aseveró: “Pagarán el doble si les gusta el show, confío en ti, usa la indumentaria que le guardas a tu vecina, esa que vende hasta su madre; dale, voy a ayudarte con el maquillaje”. “No quiero acomplejarme, mejor lo hago yo solo, ya buscaré la forma de lograrlo. Ahora vuelvo, sírveles más ron”.
Mientras me maquillaba, entendí lo difícil que debe ser para una jeva ponerse linda. Vigilé detrás de la cortina a los visitantes. Aún no me concebía en ese trance. “No jodas más, van a pagarte el doble si te esmeras”, susurró uno de “nuestros virtuales interlocutores”.
Madelín cerró la puerta del balcón. Puso en el equipo de música un CD de Rocío Durcal. Salí moviendo los brazos llenos de pulsos y mostrando el vestido de lentejuelas que desde hacía tres meses mi vecina trataba de venderle a una artista de cabaret. No sé cómo pude entregarme a esos movimientos, pero mis dedos recorrían el cuerpo con gestos mezcla de obscenidad y mariconería.
El calvo comenzó a aplaudir y lanzó un billete de cincuenta sobre la mesita. Madelín gritó, frenética. Encendió un cigarrillo y aspiró dos veces, pasándoselo al lampiño. Me subí a una silla del comedor y luego a la mesa moviendo la boca como si doblara la voz de Rocío.
Ya no era yo, al observar el Rólex que el calvo colocó encima del billete. Con eso pagaba la deuda del garrotero. Mentalmente di una rápida ojeada al cuaderno de notas y volví a subrayar la jugada cinco. “Nada de complejos”, me advertí.
La salacomedor se llenó de humo. Los ojos enrojecidos de los turistas y Madelín recorrían cada gesto mediante el cual me entregaba a mi nuevo rol. El calvo sacó una botella de Jameson irlandés y se empinó; se la pasó a Madelín y esta al lampiño y el lampiño me la brindó a la vez que sacaba la lengua y se la pasaba por el labio inferior.
Mis dedos recorrían el cuerpo con gestos mezcla de obscenidad y mariconería.
Lanzó otro billete sobre la mesita, de cincuenta. Madelín aplaudió, se quitó los ajustadores y empezó a hacer topless recostada en el sofá. El calvo se le lanzó encima y decidió besarla. Ella le metió la mano en el bolsillo, sacó la billetera, pero el calvo la sujetó ladrando frases en inglés.
Madelín lo empujó hacia un lado. “Todo tiene su precio, una cosa es ver, otra coger”. El calvo sacó un billete, se lo introdujo dentro del bikini. El lampiño se aproximó adonde yo estiraba los brazos hacia el techo como suplicando. Me tocó las nalgas. “¡Hasta aquí el show!”.
Le propiné un puñetazo, igual al que le di al francés aquella tardenoche, al despertar y verme amarrado a su brazo mientras me daba cintura por detrás. Cayó sobre la alfombra y continué golpeándolo. “Pero, ¿qué haces?”. Madelín trató de apartarme, se había despertado con la bronca y se le vino el mundo abajo.
El calvo cogió la cámara y se dio a la fuga. Sus pasos parecían romper la escalera. El lampiño comenzó a convulsionar. Al francés le salía la sangre a chorros por la nariz. “¡Ay, Dios mío, lo mataste!”. Fue entonces que reaccioné. “¡Nadie lo mandó a tocar donde no debía!”.
Las convulsiones continuaron. La sangre del francés manchó las sábanas. Yo seguí golpeándolo. “¡Corre, que se muere!”. Lo cargué y echándomelo en el hombro salí del apartamento. Las puyas se viraron y caí escaleras abajo. Se rajó el vestido de lentejuelas. Recibí un golpe en la cabeza. El lampiño me cayó encima. Traté de incorporarme ayudado por Madelín, que no dejaba de gemiquear. “Bien que te lo advertí, que no quería jueguitos de esa clase conmigo”.
Los vecinos salieron a contemplar la escena. “¡Ayuden, coño, que se muere mi tío el griego!”, ordenó ella. No supe en qué momento me vi dentro de un auto de alquiler con Madelín y el lampiño, que dejó de convulsionar, pero se mantenía inconsciente. El chofer me miraba con aire de extrañeza. Ella no se atrevía a dirigirme la palabra, aún yo estaba enojado y sabe de lo que soy capaz.
El Instituto de Televisión no sabe lo que se perdió con una actriz de la talla de Madelín.
Dejé al francés casi sin vida con la golpiza. Madelín se hizo cargo del galo para que no me denunciara con la policía. Sin embargo, resultó en vano. Pasé seis meses preso porque al final “París” cedió, ante los encantos y perversiones de la puta, y pagó un dineral a los abogados que me pusieron en libertad después del juicio.
“Estuviste bien, macho”, sentenció uno de “nuestros otros”. “¡Váyanse al carajo!”, dije para mis adentros y luego, tratando de darle realismo a la escena, miré a Madelín: “Nena, préstame un espejito para darme unos retoques”.
Hoy quiero balconear toda la mañana. Hace ocho meses de aquel incidente. Algún hijo de puta se metió en el apartamento aprovechando el incidente y me dejó sin nada. No sé como pudimos salir ilesos. No obstante, salimos. No acusación. No cárcel.
El Instituto de Televisión no sabe lo que se perdió con una actriz de la talla de Madelín. Estuvo llorando a su tío el griego hasta que salimos del hospital. Estuvo con el policía del Cuerpo de Guardia en el primer baño que encontró. Y al resto del personal le compró merienda, de las caras. El lampiño, acallado por el besuqueo pasó a ser su nueva mascota, como aquella vez en que el francés y el amigo del francés comenzaron a turnársela.
Después que medio edificio y sus alrededores me vieron con tales atuendos, el cartel de travesti no me lo quita nadie. Aún pago deudas. Falta poco por liquidarle a los acreedores.
Los extranjeros me vitorean cuando salgo a cantar en el club. Entre show y show, me encierro en el camerino. En el primero hago de travesti y en el segundo de stripper. Ya no sé quién soy. Me niego a escuchar los consejos de “nuestros otros”. Es frecuente que los tipos me toquen las nalgas al moverme por entre las mesas. No les hago caso. Total. Todo en la vida es relativo, hasta el pudor.
Cada fin de semana, desde la última mesa, Madelín y alguna que otra amiga aplauden, sentadas junto a uno o varios extranjeros. Tiene colecciones. Casi siempre continuamos el show en su cama con uno o dos de los que estén de turno. Apago las luces para no sentirme acomplejado después, por lo que allí se forma. Me meto en la orgía y ya, que venga lo que sea.
No importa saber quién besa a quién, quién acaricia a quién, quién se goza a quién.
“Lo importante es gozar, solo gozar”, susurra el “único” otro del que me permito oír consejos. Hasta un día, que me coja mal confesado.
* Tomado del libro Catálogo de la locura de Reynaldo Duret Sotomayor.
© Imagen de portada: ‘Cecilia Valdés’ (detalle), de Cosme Proenza, 2002.
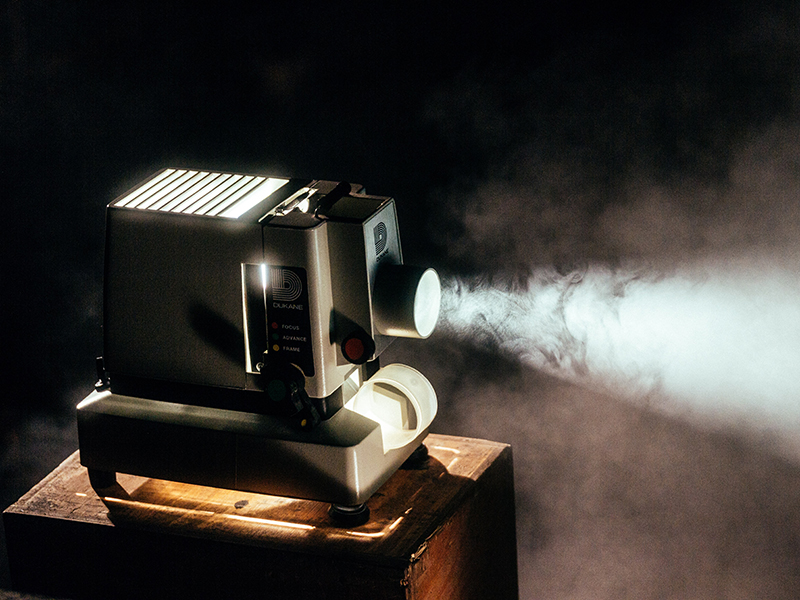
Alberto Ramos, Dean Luis Reyes y Daniel Céspedes
Antonio Enrique González Rojas
¿Qué cine ven los críticos cubanos? ¿Cuál es el mejor cine de los últimos tres años? ¿Existe un cine para cinéfilos? ¿Es la cinefilia un pecado?











