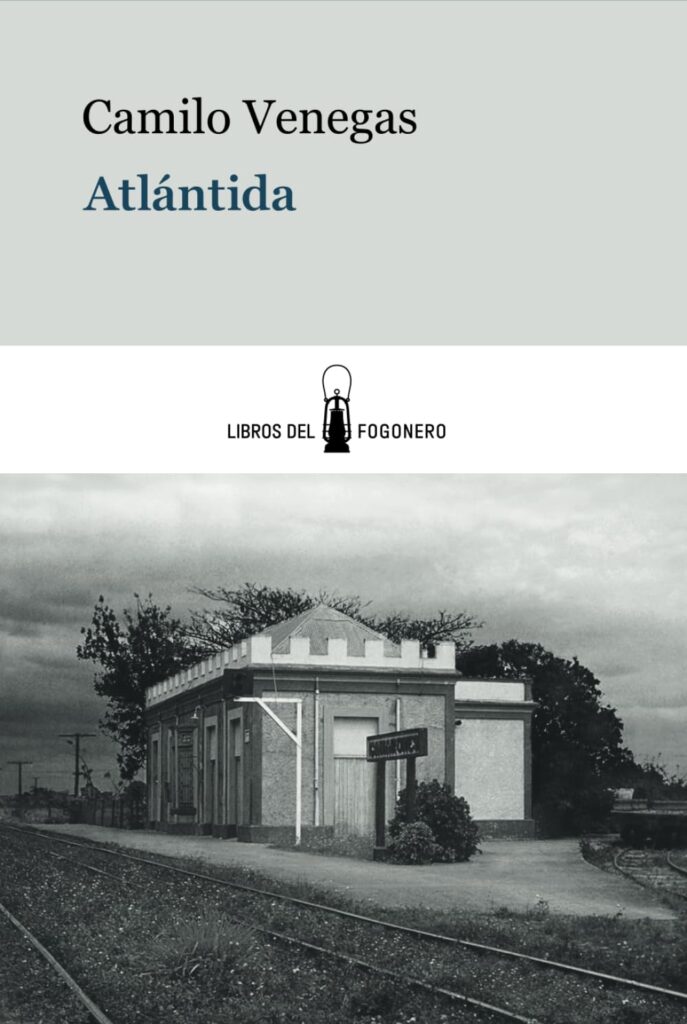‘Atlántida’, novela del escritor Camilo Venegas.
Anackon 2
Tenía el ojo izquierdo cerrado. Sólo así podía ver, con el derecho, por el pequeño agujero del Anackon 2. Estaba sentado en la escalera que baja del comedor al patio, mirando en dirección al potrero de mi abuelo. Pero lo que tenía delante de mí eran paisajes de la Unión Soviética.
Trataba de concentrarme y de no escuchar nada para imaginarme a más de nueve mil kilómetros del Paradero de Camarones. Oía la voz de Atlántida, estaba diciendo que ya eran las 11:30, que tenía que bañarme y almorzar. No, no podía ser, la voz de mi abuela no podía llegar tan lejos.
Por una ancha calle de Moscú caminaba un grupo de muchachas que se vestían como Basilia y llevaban pañuelos en la cabeza como ella. Todas sonreían. Parecía que estudiaban en la universidad, porque llevaban libros en las manos. Conversaban entre ellas. Salvo una, que miraba a la cámara con los brazos abiertos.
Dentro de un bosque, en la taiga, una mujer sonreía. Detrás de ella había muchos árboles. En la diapositiva decía que eran abedules. La mujer estaba vestida con ropa típica. El vestido que llevaba se llama sarafán y le cubría casi todo el cuerpo. Lo de la cabeza es más difícil de pronunciar: kokóshnik.
Una aeromoza bajaba por la escalerilla de un avión de Aeroflot. Era rubia y sonría con un enorme ramo de flores entre las manos. En la diapositiva decía que en la Unión Soviética las aeromozas eran consideradas verdaderas heroínas y embajadoras del socialismo por el mundo.
En un campo sembrado de trigo, una muchacha caminaba en dirección a una enorme cosechadora. Miraba hacia atrás para sonreír. Con un brazo en alto, sujetaba un largo mechón de su pelo negro. Desde la máquina, otra mujer decía adiós. Para poder contener la risa, se mordía los labios.
Valentina Vladímirovna Tereshkova, la primera mujer en ir al espacio, también sonreía dentro de su traje de cosmonauta. Antes de viajar sola en la cápsula Vostok 6 y darle 48 vueltas a la Tierra durante tres días, ella trabajaba en una fábrica textil. La condecoraron como héroe de URSS y de la Revolución de Octubre.
Una trapecista iba por el aire, de cabeza y sin perder la sonrisa. Sus dos trenzas rubias apuntaban al público. Aunque las cabezas se veían pequeñitas, se alcanzaban a distinguir las bocas abiertas del público. Se había soltado de su barra y volaba en dirección a las manos de otro trapecista que, colgado por los pies, se mecía en otro columpio.
En una hidroeléctrica junto al río Volga, un soldado mojaba con una manguera a cinco obreras. Ellas se rían mientras el agua les daba en la espalda y en los cascos que llevaban en la cabeza. A una parecía haberle caído agua en un ojo, otra se sujetaba el casco para que no se le cayera. Las otras tres permanecían en el aire, en medio de un salto.
Una rubia, que parecía una modelo, estaba sentada encima de un Moskvitch 408. Con ese carro la fábrica alcanzó la meta de producir un millón de unidades. En el fondo se veía el edificio de la Universidad Estatal de Moscú. No salía nadie más en la diapositiva, sólo el Moskvitch, la Universidad y la rubia que sonríe.
Sobre una piedra enorme, con el mar Negro a su espalda, una muchacha en bikini decía adiós. Era trigueña, como Basilia, pero lograba dejar los ojos abiertos cuando sonreía. El mar Negro en realidad era azul y la muchacha del bikini, a pesar de que también sonreía, se le veía una rara tristeza en los ojos.
Aunque trataba de mantener la concentración y de no escuchar lo que sucedía en el Paradero de Camarones, volví a oír la voz de mi abuela. Decía que ya había oído pitar al mixto de Cumanayagua, que eran casi las 12:00, que yo todavía no me bañaba y que me iba a matar si llegaba tarde a la escuela.
Maya Plisétskaya, Artista del Pueblo de la URSS y Premio Lenin, interpretaba a Odette en El lago de los cisnes. De verdad parecía un cisne, con los brazos hacia atrás, como si fueran alas, y la cabeza hacia delante, como si la fuera a hundir en el agua. Ella era la única en las diez diapositivas que no sonreía.
—¡Camilitooooo! —el grito de Atlántida viajó más de nueve mil kilómetros y retumbó dentro del Teatro Bolshói— ¡Ya el mixto de Cumanayagua está ahí y tú todavía no te has bañado!
Camino a la escuela, cerré el ojo izquierdo y lo fui mirando todo por un pequeño agujero dentro de mi puño cerrado. Primero me crucé con un grupo de mujeres que volvía de trabajar en la granja Panamá. Todas se veían cansadas y estaban muy serias.
Carmen, la esposa de Felo López, iba hablando sola. Decía que no encontraba el nido de la gallina jamaiquina. Me miró muy seria y siguió peleando con ella misma. Dolores Herrera, que vivía con todos sus hermanos en la entrada de la carreterita, también me miró muy seria.
—Muchacho, deja la bobería y apúrate —me gritó—, que si llegas tarde tu abuela te mata.
Cuando me paré en la fila de los varones, todas las hembras de mi aula sonreían. Parecían estar en la Unión Soviética. Marita, Miriam, María Isabel, Aymée, Gladys, Martha… hasta Hilda María se estaba riendo. Les hacía gracia que yo anduviera con un ojo cerrado y mirara todo por un pequeño agujero.
Entre las madres estaba Basilia. Igual que la muchacha del mar Negro, se le veía una rara tristeza en los ojos. Pero ella no miraba a la cámara sino al piso, como el cisne que está a punto de hundir la cabeza en el agua.
El último tomeguín
El Paradero de Camarones estaba lleno de jaulas. En casi todos los patios había por lo menos dos aves encerradas. Si uno caminaba por el apartadero que atravesaba el pueblo de norte a sur, las oía cantar. Las jaulas eran de güines de Castilla y en los extremos tenían trampas de balancines.
Casi todas estaban hechas por Manguín. Nadie como él sabía preparar las trampas para que nunca fallaran. Soportaban justo el peso de un cundiamor. Pero en cuanto se posaba un ave, por ligera que fuera, las compuertas cedían y caía atrapada. Nunca les daba tiempo a recuperar el vuelo.
El portal de Manguín tenía muchísimas jaulas con tomeguines de la tierra y del pinar, mayitos, azulejos, mariposas, negritos y hasta sinsontes. Cuando todas esas aves se ponían a cantar, sobre todo a primera hora de la mañana y al atardecer, se oían hasta en la tienda de Chena.
Aurelio decía que encerrar a esos pájaros en jaulas era un crimen y nunca me dejó tener una. Mi abuelo se decía y se contradecía. Odiaba el maltrato a las aves, pero le encantaban las corridas de toros. Siempre que ponían una película de toreros en el cine, íbamos a verla. Luego, con una toalla roja, me explicaba las suertes.
Aunque pesaba casi 240 libras, cuando agarraba la toalla como si fuera un capote parecía adelgazar. Entonces un toro invisible pasaba junto a él. Mientras se ponía de perfil y se movía en cámara lenta, decía que la verónica era al toreo lo que la flauta de Richard Egües a la orquesta Aragón: fundamental.
Luego hacía una chicuelina, una gaonera, un farol y su preferida, la media verónica. En vez de llevar al toro invisible a todo lo largo, recogía la toalla roja en mitad del viaje, obligándolo a pasar más cerca de sus casi 240 libras. “¡Óleeeee!”, gritaban él y Atlántida, realmente emocionados.
A Aurelio también le encantaban las historias de cacerías de Ernest Hemingway. Que yo sepa, se leyó tres veces Las nieves del Kilimanjaro. Se sabía párrafos enteros de memoria. Cuando andábamos por el potrero, agarraba el hacha como si fuera un fusil y apuntaba a las vacas como si fueran antílopes.
—Los animales, con la cabeza erguida, atisbaban y olfateaban sin cesar —decía imitando la voz de los narradores en las novelas de radio—. Sus orejas estaban tensas, como para escuchar el más leve ruido que les haría huir hacia la maleza.
Para Aurelio las corridas de toros eran un arte que los cubanos dejaron morir y las cacerías de Hemingway cosas de hombres de verdad. Pero atrapar pájaros con una trampa de balancines le parecía un crimen y se ponía de muy mal humor cada vez que alguien pasaba por el andén con una jaula.
Una vez mi padre me trajo un enorme mazo de güines de Castilla. Atlántida me advirtió que por nada del mundo se me ocurriera encargarle una jaula a Manguín, que a mi abuelo le iba a dar una cosa. No sabía qué pasaría cuando a Aurelio le diera una cosa. Pero si era algo peor que cuando le daban los ataques de mal genio, no quería ni imaginármelo.
Con la ayuda de Juani, el hijo de Talín y Mercedita, me hice un papalote y los güines que me sobraron se los regalé al Chiqui. Él le encargó una jaula a Manguín. Era enorme, con cinco trapecios y cuatro trampas de balancines. El día que la estrenó cazó una hembra de tomeguín del pinar. Pero estaba triste.
Si no lograba atrapar a un macho, se le moriría. Me convidó a que fuéramos a cazar juntos. Ya los tomeguines del pinar se habían empezado a ir para el Escambray. Ellos bajaban por muy poco tiempo al llano, durante los meses más fríos. Los pocos que quedaban los habían visto en los alrededores de la represa de Ciprián.
Le dije a mi abuela que iba a jugar a casa del Chiqui. El Chiqui le dijo a Barbarita, su mamá, que iba a jugar a la estación. Es decir, a mi casa. Los dos mentimos porque si decíamos la verdad no podríamos irnos de cacería. Cruzamos la línea frente a la casa de Felo López.
Caminamos siempre pegados a la cerca de bienvestidos y atejes para que no nos vieran. Al llegar al ramal Cumanayagua miramos en ambas direcciones de la línea. Los dos sabíamos que a esa hora no pasaba ningún tren, pero en las películas los fugados suelen ser muy precavidos.
La represa de Ciprián era uno de los lugares más lindos del Paradero de Camarones. Aunque ya estaba en ruinas, su alto muro de ladrillos era imponente. Siempre que nos escapábamos para la represa de Ciprián, el Chiqui se paraba encima del muro y se tiraba de cabeza al agua.
Buscamos cundiamores en una cerca y pusimos uno en cada trampa de balancín. A los tomeguines del pinar les encantan los cundiamores. Nos alejamos lo suficiente de la jaula. El tiempo se fue volando. Cuando pasó para Cienfuegos el tren de las 10:27, no habíamos visto el primer tomeguín.
Estábamos a punto de darnos por vencidos. Fue la hembra la que nos advirtió. Por primera vez la vimos levantar la cabeza. Luego se estiró y finalmente empezó a dar saltos de un lado a otro. Por fin lo oímos cantar. Se oyó en lo más alto de una mata de guásima.
No alcanzábamos a verlo, pero sabíamos que seguía ahí. La hembra parecía haberse curado de pronto. Saltaba de un lado a otro de la jaula, no podía contener la alegría que le producía la cercanía del macho, que ahora estaba cantando desde una mata de güira.
Por fin lo vimos, cuando voló hasta la rama donde colgaba la jaula. Desde allí, cantó todo su repertorio antes de lanzarse sobre las brillosas semillas del cundeamor. La trampa funcionó a la perfección y nosotros saltamos de la alegría, como hacen los hombres del Corsario Negro cada vez que vencen al enemigo.
Cuando avistamos la punta del andén, descubrimos que Barbarita y Atlántida nos estaban esperando. Barbarita tenía un cuje de guásima en la mano. Atlántida, su implacable chancleta. Esas eran situaciones por las que no tenían que pasar los hombres del Corsario Negro.
Nunca supe el castigo que le pusieron al Chiqui. En el vespertino de la escuela no tocamos el tema. Yo, además de los chancletazos que tanto ardían, estuve castigado por dos semanas. No podía ni siquiera acompañar a mi abuelo al tren de caña. De la escuela para la casa y de la casa para la escuela.
Le había oído decir a Aurelio que cerca de la cima del Kilimanjaro, que está cubierta de nieve y a 5.895 metros de altura sobre el nivel del mar, había un esqueleto seco y helado de leopardo. Ni Hemingway pudo explicarse qué buscaba ese leopardo por aquellas alturas.
Nuestra expedición no llegó tan lejos, pero acabamos cazando al último tomeguín del pinar que quedaba en el Paradero de Camarones. Tendido sobre la cama, sin poder apoyar las nalgas, me sentía como Harry Street, el protagonista de la novela. Después de los chancletazos de Atlántida, podía considerarme un hombre gravemente herido.
Azul de metileno
A principios de octubre comenzaron a construir un círculo de ladrillos en la escuela. En una semana el redondel nos daba por las rodillas y una semana después estuvo listo. Ninguno de nosotros sospechaba qué utilidad podía tener y nos pasábamos el recreo mirando hacia su interior vacío.
El día 27 por la tarde nos pusieron a cargar cubos de agua desde el pozo de América. Al maestro Gustavo se le ocurrió que, si hacíamos una cadena, lograríamos terminar en mucho menos tiempo. Entre él y Mary la organizaron a través del patio y del aula de segundo grado.
Acabamos con los zapatos llenos de agua. A Mary le dio mucha gracia vernos haciendo splash, splash, splash por todo el portal. Su pelo largo ondeaba y nosotros seguíamos caminando, como si lleváramos puestas patas de rana, con tal de que ella se siguiera riendo. Splash, splash, splash.
Ella fue quien nos dijo que al día siguiente debíamos venir de completo uniforme (es decir, con la boina) y un ramo de flores blancas. Ni siquiera por el detalle de las flores nos dimos cuenta. Atlántida me peleó muchísimo cuando me vio llegar con los zapatos llenos de agua y, por más que le expliqué, siguió sin entender.
Después de mandarnos a formar y a tomar distancia, para que las filas quedaran derechitas, el maestro Gustavo disolvió dos frascos de azul de metileno en el agua del estanque. En un viejo tocadiscos pusieron el himno nacional. Cada vez que llegaba a la palabra “oprobio”, la aguja saltaba y volvía a caer en “cadenas vivir, es vivir”.
Aún en atención, la maestra Mary se acercó al tocadiscos. Se inclinó lentamente, como si quisiera mantener la marcialidad del momento y movió la aguja hasta “del clarín escuchad el sonido”. Al hacerlo, su escote nos permitió ver mucho más que de costumbre. Junto con las trompetas y los violines del himno se escuchó un murmullo.
Cuando ya pudimos dejar de estar en atención, el murmullo se convirtió en una exclamación. Yuyo Serralvo, el delegado, pronunció un discurso. Aunque prometió que iba a ser breve, hizo un recuento de “las luchas libradas en el Paradero de Camarones para derrotar al enemigo”.
Luego dijo estar orgulloso de la escuela rural Conrado Benítez porque ni la sequía, ni el bloqueo imperialista iban a impedir que nuestro pueblo tuviera donde echarle flores a Camilo. Camilo, era Camilo Cienfuegos, el comandante de la revolución que desapareció en un avión que se supone cayó en el Caribe o el golfo de México.
—¡En el pueblo hay muchos Camilo! –dijo Yuyo mientras me levantaba como un trofeo.
–¡Hurraaaaa! –gritó el Venao Ortega, a quien le encantaban las películas soviéticas de guerra.
Muchos, cuando pasaban a dejar las flores, hundían las manos en el agua, como si de verdad el mar estuviera dentro de aquel círculo de ladrillos. Tito Migollo dijo que además de azul de metileno había que echarle sal. Muchos se rieron hasta que el maestro Gustavo se acercó y, con disimulo, le dio tremendo cocotazo.
Apenas una semana después el pequeño estanque se había llenado de larvas de mosquitos. Yuyo Serralvo trajo una mandarria y, después de tres o cuatro golpes, logró quitar el tapón de madera. Una vez vaciado, el Paradero de Camarones volvió a ser un pueblo sin mar, rodeado de cañaverales por todas partes.
* Fragmentos pertenecientes a ‘Atlántida’, novela del escritor Camilo Venegas.

La mujer de Salman Rushdie también está condenada a muerte
Uno de los títulos de este año es sin duda ‘Cuchillo. Meditaciones tras un intento de asesinato’ (Random House, 2024), de Salman Rushdie.