A Enrique Hurtado de Mendoza.
Al despertar habitual —en que solían mezclarse el canto de los pájaros, las voces de los pregoneros que llevaban el mercado a las casas y los sonidos de los muchos pianos en los que niñas disciplinadas practicaban escalas cromáticas y fugas bachianas— se sumaba esa mañana una suerte de rumor ominoso. Las noticias, dichosas o trágicas, siempre llegaban temprano a casa, mientras yo dormía, y lograban sacarme del sueño, motivado por la curiosidad. Aunque el tono de las voces era discreto, se infiltraba en mi cuarto como si fuera un humo fantasmal. Entonces, arrebujado aún, amparado por los que bisbiseaban en otras piezas de la casa, empezaba a intentar armar esa noticia del despertar como si fuera un acertijo.
—Lo encontró la criada en la trastienda cuando fue a llevarle el desayuno —decía la voz de un verdulero que hablaba con mi madre.
—Tiene que haberlo hecho de madrugada, porque ya estaba tieso cuando lo descolgaron —terciaba una mujer, de ésas que en Trinidad empezaban a hacer sus visitas casi al amanecer.
Medio dormido aún y ya sabía que se trataba de un suicidio, al parecer de un tendero y, por el dato de la criada llevando el desayuno, era sin duda el dueño de la tienda. Además, tuvo que haberse ahorcado, porque hablaban de descolgarlo… Cuando me senté a la mesa para desayunar, aquella tragedia ya se había adueñado de mi casa, donde se debatían causas y consecuencias del suicidio de Emeterio Fernández, comerciante de «sólido prestigio» y «moral intachable», cuya manera de morir constituía un escándalo.
Alguien que presumía de enterado afirmó con rotundidad que el móvil había sido la inminencia de quiebra.
—Estaba arruinado, pese a las apariencias de prosperidad. Ese negocio no era más que fachada.
—Una fachada respetable —apuntó mi abuela, en cuyas palabras nunca podía saberse donde se insinuaba una ironía.
—Los contadores son como los médicos, saben como andan las cosas por dentro —afirmó quien había hablado antes.
Hacia la una de la tarde, cuando nos volvimos a reunir para almorzar, a los pormenores de la muerte de Fernández los acompañaba otro comentario que se expresó de súbito y provocó una reacción paralizante.
—Se ha matado por el hijo que tuvo su mujer el mes pasado. Desde entonces apenas si levantaba la cabeza. El bebé no debe ser suyo, porque salió bastante negro.
—Otro niño de brea y otro suicidio en la misma familia —dijo mi abuela—. Podría pensarse que es una maldición.
—¿En la misma familia? —preguntó mi madre con un acento incrédulo.
—Sí, en la misma, y tan familia que el otro ahorcado era bisabuelo de éste.
—Abuela, abuela, ¿cómo fue lo del otro ahorcado? —dije con cierta imprudencia deseando saber más.
Mi abuela me echó una mirada en que me acusaba de haber incurrido en una grosera incorrección.
—La muerte no es un juego de niños —me advirtió— en que uno se cae y luego se levanta, como hace Andrés cuando le tiras con tu revólver de juguete. La muerte es cosa seria, tan seria que sólo nos ocurre una vez; y si es trágica como la de hoy, mucho más lamentable —. A mí me pareció que, en ese momento, la recorría un leve escalofrío.
A pesar del inmenso respeto que infundía en todos, la secreta debilidad que ella tenía por mí me llevó a insistir un momento después.
—Pero, ¿por qué se ahorcó el bisabuelo?
A punto de volver a censurarme con la mirada, pareció sonreírse ligeramente y me contestó:
—Por el niño de brea.
Sabedora de que esta parca respuesta sólo lograría atizar mi curiosidad, se apresuró a agregar:
—El niño de brea le nació también a un tendero, a un tendero español casado con una mujer muy bella que no era de aquí y quien llegó un buen día a la ciudad acompañada de su nana. —Como me adivinaba la pregunta, añadió:
— Eso pasó hace más de un siglo, mucho antes de que yo naciera.
—Un siglo es mucho tiempo —se me ocurrió decir.
—Ni tanto —y esto ya lo dijo sonriendo—. Los tenderos eran iguales a los de ahora; y los niños, también.
No era esa la primera vez que había oído mencionar la historia del niño de brea que circulaba en Trinidad como un abreviado cuento de humor negro:
Allá por la cuarta década del siglo XIX, a un comerciante español, casado con una mujer blanca y hermosa, le había nacido un niño de piel bastante oscura. El padre, sospechando que era el fruto de la infidelidad de su mujer, le cuestionó a ésta el color del recién nacido, y ella se justificó con el remedio que tomaba para una crónica afección de los bronquios.
—Es que tomé mucha brea durante el embarazo.
El marido fingió creerse la historia, aunque nunca sintió demasiado apego por el niño que, desde el principio, suscitó las habladurías de sus vecinos. Varios años después, necesitado de hacer un viaje a España que incluía una escala en el norte de África, insistió en que el niño lo acompañara. Apenas atracó el barco en Ceuta, lo vendió como esclavo a unos tratantes portugueses, zanjando así la afrenta que le había impuesto su mujer. Meses después, de vuelta a Trinidad, y a los gritos desesperados de la madre que le indagaba por su hijo, le había contestado con premeditada crueldad:
—¿No me dijiste que era de brea? No bien le dio el sol de África se derritió.
En ese punto se interrumpía la anécdota que buscaba provocar la risa con la ingeniosa salida del marido vengado; pero, bien cabría suponer que, más allá de lo que el tiempo transformara en conseja, el horrible relato —la venta de un inocente que, en el peor de los casos, no era culpable del adulterio de su madre— debió tener alguna consecuencia más dramática. Esa tarde mi abuela se encargaría de concluirlo:
—La madre se echó en cama a morir, de donde no pudieron sacarla ni los ruegos de la nana ni los deberes con sus otros hijos. Atacada de pasión de ánimo, se fue consumiendo hasta que, unos tres meses después, murió de pura inanición, casi irreconocible. En el delirio de su larga agonía, clamaba continuamente por su hijo desaparecido, al tiempo que hacía protestas de inocencia, que el marido escuchaba paciente, pero sin que pudieran mellar su convicción: el niño era demasiado negro para que fuese suyo.
La tarde en que volvieron de enterrarla, la criada mulata le reveló al orgulloso comerciante un terrible secreto: ella no era la nana de su mujer, sino su madre. El color del niño le venía por herencia materna.
Fue entonces que empezó el infierno del padre. Noche a noche, las voces de su mujer y del hijo vendido lo acosaban desde una recurrente pesadilla: «¡soy inocente!», «¡soy inocente!», clamaba la muerta desde un espacio inalcanzable; mientras, en dirección opuesta, oía gritar al niño una y otra vez: «¡papá, no dejes que estos hombres me lleven!».
Al fin no pudo más y terminó ahorcándose en la trastienda de su almacén, como hoy lo ha hecho el bisnieto: aquél, por un crimen que no lo dejaba vivir; éste, por una terrible sospecha que acaso tenga el mismo origen.
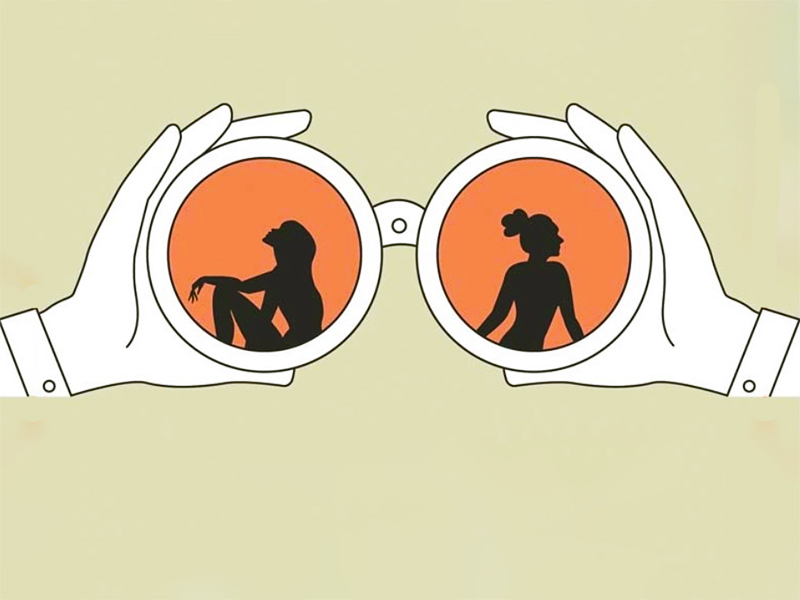
Saluden a la princesa
Leo ‘Tía buena. Una investigación filosófica’ (Círculo de Tiza, 2023), de Alberto Olmos.











