Si este tipo sigue hurtando mis palabras, lo voy a enfrentar definitivamente. Siul Zemog no deja de ser un espejismo. No te atrevas a decir que soy una ilusión porque soy capaz de matarte.
Ya no estoy para el debate. Sólo escribo. Cuando lo hago, soy libre. Es cuando único soy libre. Antes lo hacía para comer y era respetado. Escribía por encargo. Y sólo por encargo. Ahora lo hago porque soy libre. Lo hago porque he matado (aunque también tengo que comer y no dejé de ser un escritorcito de segunda).
Siempre recuerdo el Pequeño Teatro de Lorca. Federico nunca es pequeño. Hace poco regalé la edición que tenía, antes de que me siguiera ganando el polvo hediondo y enfermizo todas las batallas, y terminara asesinado como Federico. Yo soy un pequeño escritor, verdaderamente menor. No de cámara, que en todo caso era a lo que se refería Lorca con pequeño.
Era su teatro de cámara. Había aprendido de Federico que “el teatro es una escuela de llanto y de risa y una tribuna libre”. Y en la pequeñez soy feliz. Me gusta ser menor. La gloria de la grandeza pertenece a unos pocos. Y así debe ser.
Ojalá mi pequeño teatro hubiera llegado, aunque fuera a la cámara de gas. Me hubiera asfixiado con gusto. Y hubiera salvado a muchos. Y también hubiera aprovechado para asfixiar a algunos HdP.
Hubiera cantado con el nuevo coro de los sobremurientes, después de mi aria de la maldición y pareceríamos esclavos de Verdi. Mientras sonaban los gemidos, los alaridos, los agudos de contratenores y mezzosopranos, la tos estentórea de los bajos ganaría el reino definitivamente del público por la maldición.
En las escenas francesas, mientras el gentío actoral parece un desfile de kamikazes prestos a desnudar el sablepene en proscenio, el público bulle y el aliento llega hasta los prepucios de los peneskamikazes.
Odaliscas y Mágdalas hacen del sexo un canto de libertad y lucha cuerpocabeza, dedoano, lenguaclítoris. Todos entran y salen, aparecen y desaparecen, se mezclan los buenos y los malos; el bien y el mal son homúnculos y de sus deformidades emanan las pestes de ríos, mares y cloacas de la ciudad.
Aquellos seres cuasi+cuasi padecen el desprecio, son la sobra de las malas decisiones de los tipos de gloria. Finalmente, transmutan en queers. El futuro. La religión se emborracha. Los políticos al matadero. La filosofía desaparece. Había sido anunciada la noticia por un discípulo caribeño de la Lomonosov, de Brézhnev y Andrópov.
Era todo un notición con los pespuntes resaltantes por su brillo de sangre, de lo más depurado del estalinismo del mismísimo Iósif. Ya ni sé qué decirle para que me escuche. Es como si se hubiera vuelto incapaz, sordo, poseso de brutez, colmado de insolencia.
Ya no era el Siul que yo habitaba. Es otro este Zemog. Es delirante. Surreal. Absurdo. Cruel. Apocalíptico. Él, delirante. Su realidad torcida en pesadillas. Tan caótico como perturbador. Despiadado hasta lo impúdico. A poco del estallido de su mentemuerte.
Tiene que estar psicótico. La otra enfermedad. En Cuba, la mentira es más persistente que el pan, que ya no siempre es el “nuestro de cada día” y ni siquiera es pan. En El Eructo todos saborean el ¿pan? como la delicatessen suma.
Huele a ácido de obeso. Uno mira a la vulgar bandeja como un cerdito distrófico mira a la charca fangosa con comida putrefacta. Realmente es un lugar hediondo. El Eructo lo va a matar. No tanto por la mala alimentación, sino, por la precariedad del alma. Por la mutilación de la vergüenza. Por la zarpada del final de una vida inútil.
¡Seguidme, que yo soy inmortal! Después que me di cuenta que yo había matado a Fidel Castro, gracias a una amiga, entendí todo mejor todo.
Él se llevó el perdón a la piedra y dejó su legado de falsedad. Confieso que esa maldición sobre los humanos que es el mesianismo nunca me atrapó, gracias a la huella de mi abuela materna en mi ADN.
Nunca lo había idolatrado (era como una lucha de contrarios) pero pudo ponerme a dormir, como a muchos, en letargos calientes. Esa maldición todavía pesa sobre la Isla. La piedra y sus guardianes están ahí para recordárselo a todos. Y no tiene a Excalibur, sino la receta para el control total de la tierra y las mentes a voluntad. Y para conservar a los especímenes, como en un viejo zoológico, tras las rejas y aplaudiendo.
Es como un virus que inoculó en los zombis y se transmite, cual huella celular que se activa al primer contacto con el Mal. Cual adictos ante la sustancia que los esclaviza, compulsionan sin remedio ante su recuerdo.
Una letanía. No entendía que se martillaba la nuca. Un mantra. Pero los sonidos perdían el color y el brillo. Y él seguía empinado, carcomiendo en sánscrito, como para librarse de la maldición. Sin asueto. De su boca sólo salen los mismos mantras una y otra vez.
¡Ay, Siul Zemog! ¡Dios te libre! ¡El coño de la tuya! En Cuba es siempre el “coño de la tuya”.
El “coño de tu madre” se diluye. La ofensa se trastoca en las oficinas del Partido Comunista. Y nunca se sabe nada de la ofensa pura. Ella es putativa de la tan empoderada como inepta burocracia. Tan decadente como poblada. Inflada por el trasero, desde las bocas de sus dioses rojos que soplan y soplan entre la mierda.
El conocimiento y la maldad (el Bien) son libre albedrío independiente. El primero, puede contener, puede hasta abarcar al segundo, pero no lo determina. Se es libre en el pensamiento; y si la acción satisface el deseo, la necesidad, el libre albedrío está en consecuencia con ese pensamiento.
Siul alardeaba y se hartaba con excesos su pedantería, al decir que iba a reencarnar como un individuo dotado de la total brutez. Ignorante. Hasta imbécil. Verse procaz le hacía bien. Su insolencia lo carcomía y, a la vez, le hacía eyacular algunas verdades que se ocultaban en la palabra masticada por el poder político y por los intelectuales de gloria.
¡Así estaré más cerca de la libertad y la felicidad! Siempre me gritaba la frase. Reía. Yo no sabía si era una burla. Si era sarcasmo. Si sólo era la enfermedad manifiesta.
Siempre fue un escritor de segunda. Así les decían a los escritores de radio y televisión. Yo releía sus obritas de teatro y me parecían una amalgama. Mezclaba ironía y tristeza; divertimento y tragedia. El drama me ahogaba, me asfixiaba, aunque pudiera reír.
Es algo rarísimo. Agridulce. Siempre queda un sabor duro. Mi abuela (la misma que me obligaba a convertirme en estaca con el himno nacional) cantaba el Ave María de Schubert como dios manda, toda una posesa, como lo lleva.
Los versos de Walter Scott en la envoltura de las notas que amasó personalmente dios con sus manos. Dicen que en sus dedos se vieron llagas que rebotaban en la bóveda eclesiástica y se apoderaron sin pudor de los dichosos que acudimos al convite.
Llegaba un sonido redondo a mis entrañas que me partía el pecho. Por los túneles de mi nariz emanaba sangre. También los pabellones auditivos danzaban en el líquido viscoso de plácemes.
Yo quería verterla en el cáliz para que todos se bebieran mis esencias. Que el sacerdote no olvidará jamás que ese fluido era el mismo de la voz que traspasó las hostias. Que sintieran el éxtasis.
Vibra mi cuerpo con la misma mesura que la garganta de mi abuela. De ese templo lo que más recuerdo es el olor pulcro que adormecía suspiros de alcohol y flores. El silencio absoluto, que sólo podía romperse por la voz de mi abuela, me aportaba más solemnidad.
El “Himno a la Virgen” quizás la despojaba de cualquier intento de virginidad. Mi ateísmo flaqueaba. Padre, quiero que usted bautice a mi hijo. Tienes que hablar con el Padre Cejas, porque yo no estoy oficiando aquí.
Yo lo hago. A él le va a gustar. Ahora son bautizos colectivos los domingos. No. Yo quiero una ceremonia privada. Y lo más importante, mientras me pellizcaba y me golpeaba en el hombro (siempre lo hacía), tienes que acercarlo a Dios. Y a ti. Y llevarlo al catecismo. Sí, Padre.
Yo estaba por descubrir que soy judío. El cura Giordano, italiano cubanizado y mi amigo, no se lo creyó. Sabía que era más por cumplir con mi abuela. La ceremonia se hizo. Sólo participamos madrina y padrino; madre e hijo; un colega que filmó y perdió las imágenes, y yo.
No se escuchó el Ave María, ni otra música. El silencio reinó. Sólo la voz de Giordano con su marcado acento italiano, que recuerda el latín, y el llanto de mi hijo se adueñaron de la bóveda sagrada.
Mi hijo nunca fue al catecismo, ni entra en las iglesias. Creo que sabe de Dios lo mismo que yo: poco o nada. Sabe de Dios como casi todo el mundo. Sabe lo mismo de Dios que los que creen saber mucho de él.
En fin, espera a Dios. Si él hubiera tenido que ir a la iglesia, ya no tendría que hacerlo a escondidas, en secreto, como lo hacía su padre cuando era niño. Ahora paso frente a la iglesia y veo que han enrejado su portal para ahuyentar a ladrones, indigentes, mendigos, borrachos, templadores.
Así está toda Cuba: rejas en los portales y en las almas y en las mentes; indigentes y mendigos y ladrones y borrachos y singadores de portales.
Él a veces entraba en el templo. Se sentaba aislado de todos y de Dios. Era como si fuera a meditar. O como si pidiera perdón. Allí permanecía un buen rato. Después, se marchaba sin tener contacto con nadie. Tampoco con el cura.
Yo le pregunté qué hacía. Me dijo que iba a alimentarse de silencio. Sólo eso, metiche. A disfrutar del silencio. Yo no le creí nada. Yo lo conozco.
En los oscuros años noventa yo malvivía de escribir por encargo para la radio y la TV. Estaba ausente de la vida toda. Sólo a una nueva me asomaba: a mi hijo, desde 1991.
Una bicicleta italiana casi profesional me aliviaba el tedio. Una vez al mes adquiría comida prohibida con un amigo para salvarnos. Pude escapar de guardar prisión por tenencia de dólares. Y la pequeña Remington sonaba en lo oscuro con mis palabras menores.
Muchos años después, de paso en ¡curralo duro! por North Dakota (lugar hermoso en la América profunda, donde las personas viven sin rejas), le decía a mi hijo:
Sacude el óxido de las rejas de tus huesos; recuerda la Cuba en rejas; las jaulas en las mentes; y las personas con jaulas en las casas y las cosas. Como Raamiel, eres el encargado de un resucitado, un tipo que tuvo su recompensa por sobrevivir como un elegido al apocalipsis de Esdras. No importa si eres trueno y esperanza. Acaso el último en tocar la trompeta para después cuidar a las almas resucitadas que esperan entrar en el paraíso. Tú escupes como el séptimo arcángel sobre cualquier asomo apocalíptico. Te haces nombre y anagrama. No necesitas ni alas ni espada. Tampoco la venia de un dios. Menos, el permiso del jefe. Traspasas la mierda como el reflejo de la perfección y la honradez, la lealtad y la justicia, y eres dueño dotado y vencedor de tu virtud. Aunque un poder terrenal se lo atraganta y adjudica, al mito como vasallaje. No saben que trasluce en ti hasta el séptimo cielo, borrando cualquier pretensión mesiánica que jamás te poseyó. Sigue libre. Yo he quedado cómodamente adormecido con uno de los más hermosos solos del inmenso Gilmour: Comfotably Numb”.
Cuando Siul tenía esos recuerdos, siempre me asustaba. A veces me sobrecogía.
Ahora ya no era la pequeña Remington, sonando en lo oscuro con sus palabras menores. Ahora es el momento del silencio del iPhone, que grita más alto sin escucharse mis mismas palabras menores. Y las de él.
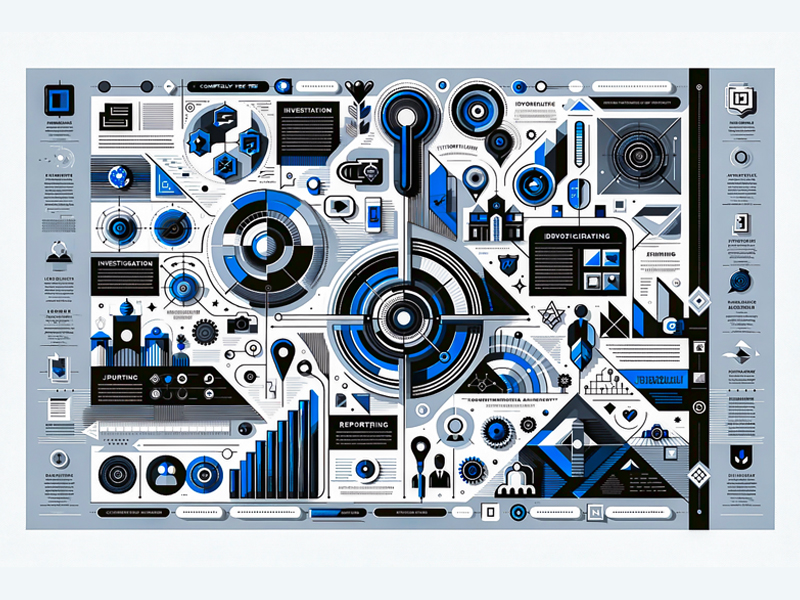
VI Premio de Periodismo “Editorial Hypermedia”
Por Hypermedia
Convocamos el VI Premio de Periodismo “Editorial Hypermedia” en las siguientes categorías y formatos:
Categorías: Reportaje, Análisis, Investigación y Entrevista.
Formatos: Texto escrito, Vídeo y Audio.
Plazo: Desde el 1 de febrero de 2024 y hasta el 30 de abril de 2024.












