Mudabas la piel como una serpiente. El hombre en la piel de serpiente, Marlon Brando, el macho con sex appeal, el tipo moldeable para esgrimir una rosa o para golpear a alguien con un puñetazo y sacarle sangre.
Dios de los atributos y ácido sentido del humor. También podías cantar. No pude reprimir mi asombro cuando escuché “I’ll Know”, la canción romántica en Guys and Dolls, que superaba el mensaje amoroso en tus labios. Tal vez, una expresión concluyente de todo lo que eras capaz de hacer. Marlon, ¡siempre fuiste atrevido!
Aunque, en la vida real, vivías y respirabas. Caminabas como cualquiera. A veces nadie te reconocía, porque sabías camuflarte en la ciudad. Como yo misma me ocultaba tras bambalinas y no daba la cara, en un sistema que sólo nos había enseñado a ostentar un hambre crónica, a mostrar un hermoso cadáver que no era un jueguito ni nada. Sólo la doctrina inoculada desde la escuela, la que se encargó de separar a las familias. La Cuba y su carga de dinamita.
En New York sabía que te vería. En la calle, en el metro, en la noche. Sabía que te encontraría en el momento adecuado. You’re the reason I walk this city…
Aconteció una noche, cuando fui al bar de la esquina a buscar cigarrillos. Estabas sentado en una mesa del fondo, con la cabeza casi metida en un vaso. El local vacío, sin otros clientes, solo el bartender y una camarera.
Apenas comenzaba el otoño y llevabas un sobretodo gris con el cuello levantado. Igual a Sam Spade, tomabas whisky a las rocas. De súbito, alzaste los ojos. Mirada de soledad. Me recordabas a esos bancos del parque invadidos de hojas secas.
Compré cigarrillos y me acerqué, con paso inseguro. Te pedí fuego, el cual me ofreciste sin levantar la vista. El encendedor de oro centelleaba y señalé el detalle. Me invitaste a sentarme y luego conversamos sobre la historia del objeto y de cómo llegó a tus manos. Fue un regalo de Elia Kazan, después que terminaron de filmar On The Waterfront.
Entre copas, hablamos de cosas intrascendentes. Y de otras no tanto. No cesaba de caer una lluvia fina. Llovía desde el final de la tarde y faltaba poco para la medianoche. Te avisé que debía marcharme y decidimos salir juntos.
Caminamos bajo tu paraguas sin hablar. El paraguas asemejaba un ave de mal agüero, aunque buena, porque nos cobijaba del frío y la humedad. Nos despedimos en la puerta de mi hotel. Con sutileza, te negaste a aceptar el último trago, el trago para el camino. No planeamos una cita formal.
Era verano y nos tropezamos en el Central Park. ¿Quizás podría estar soñando? La temporada tendía a ser excesivamente calurosa y tú ibas sólo en mangas de camisa. Yo usaba un vestido de gasa, sin brassiere, y tu mirada de pájaro recorrió mis pechos, sin saber dónde posarse.
Sin embargo, no eras como el ave sin patas del monólogo de la película, que vuela cerca del sol, cae a tierra y luego muere. Pertenecías a una estirpe diferente.
Hablamos, nos reímos. Frente al lago, te mostré un libro con los sonetos de Shakespeare. De pronto, comenzaste a declamar aquellos versos en inglés antiguo. Imaginé que estábamos en un teatro isabelino…
Los juegos de la mente son poderosos. Viví de nuevo la temporada en el grupo de teatro de Arroyo Naranjo, cuando se montó A Streetcar Named Desire, de Tennessee Williams.
El primer Stanley lo hizo un chico que no proyectaba tu magnetismo, era un enclenque medio afeminado, pero se sabía todos los parlamentos del personaje. En el instante de la violación me sujetó con sus manos delicadísimas. Y le propiné una bofetada a exprofeso porque me dio risa su mariconería. El pobre comprendió lo inevitable: iba a ser sustituido.
Cayó del cielo David, armado de hormigón y carne. Un metro y ochenta de estatura. Boca carnosa, obscena, cabello recortado, alborotado luego con mis manos en la misma escena violenta.
Ahí mismo me percaté de que existía un Marlon Brando habanero, sujetándome, mirándome con ojos vidriosos de borracho. Aquel remedo del actor norteamericano estaba cerquita y palpable, haciéndome leves cardenales en los brazos. No podía pedir más. Me lo habían servido en bandeja.
Ensayábamos a diario, a veces en mi casa, otras en la suya, para ir preparados al ensayo general del grupo. Yo le ofrecía a una neurótica y solitaria mujer y él me correspondía con el macho tosco del que emanaba el sudor de bestia, capaz de alborotar a cualquier hembra.
Uno de esos días, le regalé una vieja camiseta de mi hermano. Al ponérsela, sus pectorales y dorsales lucían apretados. En cambio, los brazos permanecían libres y yo los quería ciñéndome entera, con toda su dureza.
Marlon David, David Marlon. Tú eras dos en uno, la cafetera que explota y mancha las paredes de la casa. Pura explosión y tizne. Un tranvía llamado Marlon David.
En Central Park, con el verdadero Marlon, hubo momentos de silencio. Las manos recorrían los cabellos. Los labios se acercaban en busca de pequeñas migajas, se hundían más húmedos. Roces largos, jadeos debajo de las ropas. Algo se gestaba, dolía.
El mundo, un lugar de azar, una ruleta donde convergían increíbles sucesos. Nos besábamos como si lo hubiéramos hecho siempre, tan natural resultaba. Como estar haciendo una película, pero sin el estrepitoso grito del director con su: ¡corten!
Después de tanta calentura, sus manos se detuvieron y con extrañas palabras, apenas sin despedirse, se alejó. Lo creí más osado.
Con David sucedió lo contrario. Mosca pegajosa, canto de gallo madrugador, vivía metido en el bolsillo de mis jeans. Tuvimos un empaste perfecto en la obra, odio y atracción. Atracción no fatal, sino con vínculos nobles.
No todo fue bueno. Antes del estreno, tuve una fea discusión con el director, cuando sustituyó al personaje de Mitch, pues su actor original se largó en una lancha un fin de semana y nos dejó colgados.
Puso a un muchacho negro y gordo, que apenas sabía actuar. Menos mal que más tarde seleccionó a Gabriel, un chico que conocía la experiencia de una madre controladora.
David y yo nos revolcamos todo los que nos dio la gana. Una conocida del barrio, muy chismosa, me decía continuamente: es igualitico a Marlon Brando, ¿de dónde sacaste a esa aguja hipodérmica?, ¿te la clavas bien? Y toda una sarta de frases estúpidas.
Al concluir la novena puesta en escena, terminamos nuestro affaire. David conoció a una mexicana de cuarenta años que le puso una carta de invitación. Y, como hizo cada joven cubano inteligente, se proyectó antes de que el pérfido Periodo Especial colocara sus manitas en el cemento y pasara al salón de la fama. El muchacho puso pies en polvorosa, es decir, en un avión hacia el DF.
Tocada por el azar, o por una varita mágica, anduve vagabundeando por New York y tuve un reencuentro accidental con Marlon, en Broadway.
Mientras fumaba en el pasillo, pude verlo a plenitud: vestía esmoquin, su cabello engominado le daba un aire enigmático y elegante. Me acerqué despacio y le toqué el brazo con mis binoculares. Se estremeció y me miró como si no me reconociera. Su rostro adquirió una frialdad humillante, pero no alcanzó a decir palabra alguna.
Con un saludo cortés, me besó la mano e hizo una leve inclinación de cabeza. Lo miré alejarse, decepcionada. Pero se volteó una vez. Pude darme cuenta de que había fingido. Su sonrisa era la misma. En sus ojos había nostalgia de mí, de nuestros encuentros fortuitos.
Esa misma noche, en el Hotel Casablanca, daban las tres cuando me levanté de la cama. No sé por qué se me quitó el sueño, si las camas de los hoteles dan ganas de quedarse en esa inercia. Acaso sirvan para no enfrentar la memoria de una Cuba al garete, hecha añicos, allá en la tierra de Nunca Jamás, donde reina la pobreza y el espíritu se corrompe.
Tiré los cojines al piso y agarré la laptop, poniéndola encima del colchón. No me salió ni un mísero párrafo. Tenía la garganta seca, un inexplicable desasosiego me impedía concentrarme en la narración.
Saqué una botella del minibar y me preparé un whisky a las rocas. Apagué el aire acondicionado y abrí las ventanas de la habitación para que entrara la brisa nocturna.
Al asomarme, me percaté de que alguien en la acera observaba mi ventana. Me coloqué de manera que no pudiera verme y lo miré con detenimiento: un hombre misterioso, de traje oscuro, fumando un cigarrillo.
Tomé el ascensor y bajé al lobby. Todo el ámbito emanaba un aroma a madera, a alfombra persa recién lavada. El silencio parecía suspendido.
El hombre de la carpeta no estaba. Me sentía pequeña y sola, vestida con un albornoz blanco encima de un cuerpo desnudo. Deseable, con ganas de salir hacia la calle, a la humedad.
Parada en la acera, yo era una lechuza blanca caída de un árbol, en medio de la negrura de la madrugada. No había nadie en la calle. Al rato, pasó despacito la patrulla policial, haciendo su acostumbrada ronda.
Volví al hotel. Entonces lo vi, arrellanado en un sofá. Sus ojos cerrados, pero sin dormir. Sonrisa leve, apenas dibujada sobre su rostro.
Marlon, Marlon de mi vida. Exhalabas juventud, a pesar de haber cumplido los cien años.
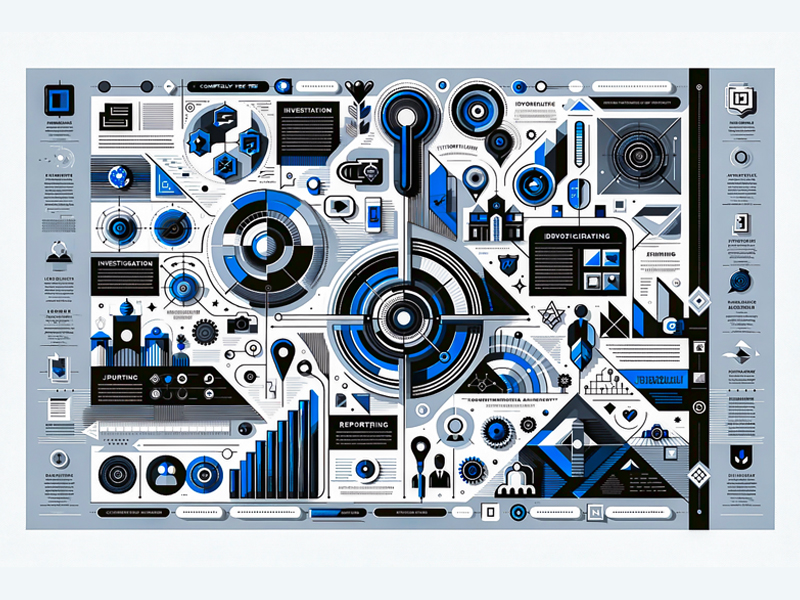
VI Premio de Periodismo “Editorial Hypermedia”
Por Hypermedia
Convocamos el VI Premio de Periodismo “Editorial Hypermedia” en las siguientes categorías y formatos:
Categorías: Reportaje, Análisis, Investigación y Entrevista.
Formatos: Texto escrito, Vídeo y Audio.
Plazo: Desde el 1 de febrero de 2024 y hasta el 30 de abril de 2024.











