Del libro Crónicas de una pequeña ciudad mexicana en La Habana
(Editorial Hypermedia, 2020).
Un recuerdo inventado
Esta es la segunda vez que comienzo a escribir esto. Lo escribo en mi cuaderno verde, sentado en la terraza de un café en la Plaza Vieja. Me gusta escribir a mano porque así, en vez de hacer correcciones a un mismo párrafo, borrando y añadiendo como en la computadora, empiezo una y otra vez desde el principio, el mismo texto cada vez pero distinto, para evitar borraduras.
Empiezo un párrafo y lo repito. Me interrumpo y recomienzo. Copio las mismas líneas en una página nueva. Y aunque escriba dos, tres veces el mismo texto, el mismo idéntico texto, como un Pierre Menard de mí mismo, pervive siempre el entusiasmo del comienzo. Hay un regreso y un avanzar. Un retorno novedoso. La tinta es otra y no. La página en blanco está menos en blanco porque siempre está escrita de antemano.
Escribir sobre La Habana, de algún modo, implica un movimiento parecido; una espiral, casi. Aunque sea la primera vez que visito la ciudad, la primera vez que escribo sobre ella, no puedo evitar tener, a un tiempo, el entusiasmo atrabancado de las primeras veces y la sensación de que este viaje —este texto— es también un regreso.
¿Pero un regreso a qué, a dónde?
Sé que es una sensación sin fundamento, un engaño. No he regresado a nada. La idea de que regreso a La Habana pertenece, sobre todo, al terreno de la ficción. De la ficción autobiográfica, si se quiere.
En diciembre de 1983, hace 34 años, mis padres vinieron a La Habana. Léase este fragmento con la velocidad y el color de una película en super-8. Mi padre luciendo su camisa de jerga, su vello facial de ortodoxia marxista. Mi madre convencida de que podía cambiar el mundo a gran escala —22 años cada uno bajo el brazo.
En aquel entonces mi papá trabajaba en la Universidad Autónoma Chapingo, especializada en asuntos de agronomía, donde era miembro del sindicato. Tanto él como mi madre, además, formaban parte de un comité de apoyo a El Salvador que contribuía a la relocalización, en México, de los exiliados políticos de la guerra civil centroamericana.
Fue en ese comité, precisamente, donde se conocieron, mientras eran todavía estudiantes de sociología en la Ciudad de México. Su relación prosperó siempre en el marco de cierto activismo político, de cierta exaltación revolucionaria, teñida por ese Pantone del siglo XX que ha desaparecido casi por completo y que hoy se revisita con nostalgia.
El sindicato de trabajadores de Chapingo organizó, en diciembre de 1983, un viaje a Cuba. Mis padres aprovecharon la coyuntura para venir al país que más poderosamente ocupaba su imaginación en aquellos años. Pasaron una semana de un lado a otro, en actividades y reuniones organizadas por el sindicato, y una semana más, ellos dos solos, vacacionando y conociendo las calles de La Habana.
Nueve meses después, en la Ciudad de México, nací yo.
Esta es la segunda vez que comienzo a escribir esto. Si me remito a las páginas anteriores, en este mismo cuaderno, puedo leer la primera versión de estas líneas, que no difiere mucho de esta. Un adjetivo distinto, un par de frases añadidas, alguna precisión. La reescritura a mano funciona como por tema y variaciones. Como pasar dos veces por la misma calle en dos momentos antagónicos del día —bajo un clima distinto, un día partido por la revelación o la tormenta.
Mis papás se divorciaron antes de que yo cumpliera los dos años; ellos tenían tan solo 25 y, como es comprensible, ambos han cambiado mucho desde entonces, al grado de que hoy me resulta difícil imaginarlos en una misma habitación, compartiendo un café, no digamos ya conformando una pareja de enamorados que camina por la plaza —por una versión anterior de esta misma plaza donde escribo.
No recuerdo en qué momento mi padre, más propenso a la nostalgia que mi madre, me contó que fui engendrado en Cuba, en algún hotelucho de La Habana, en diciembre de 1983. Quiero creer, hoy, que usó precisamente esa palabra: engendrado, pero no sé mucho más.
El recuerdo que me invento para llenar la laguna es éste: mi papá borracho, después de tomarse cinco caballitos de tequila, llorando en el jardín de la casa de Santa María Ahuacatitlán, en Cuernavaca, contándole a su hijo adolescente —a mí, a una versión de mí que ya no existe— que fue engendrado en Cuba, que sus padres formaban una pareja mítica, envidiada por todos, y volvieron a México decepcionados de la Revolución pero esperando un hijo.
El recuerdo que me invento se resume así: nací al mismo tiempo que su desencanto.
A lo mejor no es la segunda, ni la tercera vez que comienzo a escribir esto. A lo mejor he escrito otra versión de estos párrafos atrabancados, sembrados de comas y de dudas, muchas otras veces, en cuadernos verdes que he perdido, cuyo contenido se inventa mi memoria. Y seguiré escribiendo este mismo texto el resto de mi vida: versiones y variaciones de estas mismas líneas, de este mismo punto y seguido.
Pero todas las versiones contendrán esto: la Plaza Vieja, la confluencia de tres grupos de son cubano distintos, tocando la misma canción a diferente ritmo desde tres esquinas distintas de la plaza. Todas las versiones de este texto, copiado y recopiado en mil libretas verdes, contendrán el sonido que, como el viento, se reúne en el centro de la plaza, junto a la fuente acordonada, confundiéndose con el rumor políglota de los turistas.
Yo soy uno de esos turistas: recorriendo la ciudad y la memoria con el mismo desparpajo en bermudas, con la misma curiosidad dispersa.
Si conocer es recordar, como creía Platón, entonces recuerdo La Habana desde siempre, y ahora mismo reescribo una versión del texto sobre mi primera impresión de esta ciudad gozosa. Esto no es retruécano filosófico sino escritura a mano: confusión, bochinche, confluencia del sonido de tres grupos de son distintos en una ciudad húmeda y soleada, que descubro y reconozco.
Empezar a escribir algo es aprender a escribir de nuevo, a tropezones, siempre con dudas, aunque el texto se haya escrito infinidad de veces en cuadernos perdidos, en cuadernos extraviados que me invento.
La Habana es el origen. El texto está empezado siempre.
Esto: la danza lentísima de una ciudad que se viene abajo, striptease arquitectónico con la música machacona de las olas —el salitre inmiscuyéndose como un rumor en todo— y en el mar, a lo lejos, el espejismo borroso de otra isla, calco perfecto de esta isla donde escribo otra versión de estas palabras.
Mi padre tenía una docena de casetes con discursos de Fidel grabados, escondidos en la misma gaveta del librero que sus revistas pornográficas y el boceto de una novela que no terminó de escribir nunca. En la sala del departamento del Fovissste Cantarranas, cuando vivíamos los dos solos, él ponía una y otra vez la canción “Caballo viejo” en un disco de 33 revoluciones mientras se tomaba un tequila.
Es un recuerdo inventado, por supuesto, como todos los que sirven para explicar quién soy.
¿Cómo será entonces, dentro de veinte años, mi recuerdo del recuerdo de este café habanero, de esta mesa frente al malecón, inventando el espejismo de una isla?
Esta es la tercera, la cuarta vez que escribo estas mismas líneas.
A veces imagino que tengo un hermano gemelo en algún sitio, perdido, como una isla que le da la espalda a su espejismo. Un hermano idéntico que repite mis gestos, que recorre, quizás, las calles de otra Habana, sin que lleguemos a toparnos nunca.
Ese hermano que no tuve, calco perfecto de mí mismo, ¿es un recuerdo inventado? ¿El ron que me tomé anoche, sentado frente a un mural de héroes decimonónicos en Habana Vieja, es un perfecto espejismo?
Entre las ruinas de un edificio verde, una mujer que se contorsiona. Cuatro gatos grises entre la basura. Dos turistas rubios que fotografían a una adolescente. Una conversación sobre filatelia fumando un puro. El lenguaje envolvente de la estafa. Las estatuas ausentes. Un vals para Ochún. Los orines al pie de la farola…
¿Qué recuerdos quedarán cuando regrese, cuando escriba de nuevo estas palabras?
Turismos
Diciembre. El día que debo volar a Cuba, Montreal amanece cubierto de hielo. Verglas, dice la alerta de clima en mi celular. Me tambaleo desde el portal de mi edificio hasta el taxi, patinando, sintiendo el hielo crujir bajo mis tenis de tela. El avión sale con una hora de retraso, no es mucho. Conforme despega, veo por la ventanilla el paraje blanco, yermo, asfixiante, que voy dejando atrás. Más allá del horizonte, la promesa de un verano sin orillas: Habana para la sed.
Este es mi último invierno en el norte. Esta es la última vez que escapo de la gélida tundra para buscar el sol, desesperado. La cabina va llena de turistas quebequenses. Uno de ellos intenta conversar conmigo, pero yo finjo que no entiendo su idioma, y en el fondo no entiendo su idioma.
(Estoy escribiendo esto de nuevo, regresando punto por punto, a posteriori, como un detective de mi propia vida. Como si hubiera perdido algo en una esquina de La Habana y quisiera reconstruir cada paso, cada gesto para encontrarlo).
En migración, el oficial me pregunta si he estado alguna vez en el país. “No”, respondo, con un titubeo.
¿He estado alguna vez en Cuba? A decir verdad, no me siento seguro afirmando una cosa u otra. Podría haber estado aquí de paso, cuando era un lactante, o en algún sueño. He estado en muchos lugares que no recuerdo, y recuerdo muchos sitios donde nunca puse un pie, donde nunca me tomé un mojito.
(Si escribo esto después de haber estado en Cuba, recordando, ¿cabe modificar aquí el recuerdo? ¿Cabe que le responda algo distinto al oficial que me pregunta?).
“Bienvenido a Cuba”, me dice, tendiéndome el pasaporte.
En el estacionamiento del aeropuerto veo, primero, a Luis Felipe. Fumando. Tiene que haber siempre una cara conocida, una cara amiga, una mirada que cuestiona y un cigarro encendido.
En el trayecto en camioneta hacia El Vedado voy absorto, miro por la ventanilla: paradas de autobús descascaradas, construcciones de los setenta. Alguien me va diciendo los nombres de los barrios que atravesamos, pero no escucho nada. Mi único sentido, de momento, es la vista: como un halcón hambriento en lo alto de una rama, miro con prisa, exprimiendo la imagen en busca de algo en concreto: la carne expuesta.
(Y recuerdo, de repente, La carne de René, esa novela de Virgilio Piñera a la que llegué de rebote tras leer el Ferdydurke, y que emulé con poco tino durante un verano: apuntes perdidos, libretas viejas).
Lo primero y principal es elegir un lugar al que volver: una terraza, una trastienda, un balcón desde donde se pueda ver, conversar, quizá escribir a veces. Un punto fijo o dos —otero, promontorio— para que la ciudad se vuelva más legible.
La elección no es tal: se impone, se revela. El turista debe recibirla con la humildad debida, sin titubeos. En este caso ese lugar, primero, es la terraza del Hotel Presidente, sobre la avenida G, frente a una ristra de pedestales sin estatuas —¿es esta la segunda vez que escribo estas palabras?
“Don Iván, buenos días, un mojito y una tarjeta de esas”. Después será el café El Escorial —“montón de escorias”— en la llamada Plaza Vieja —tres grupos de son distintos, desde las tres esquinas—: el único lugar de la ciudad donde han decidido combatir el deterioro con pintoresquismo, a la manera de otros cascos antiguos de América Latina.
En esos dos lugares escribiré esto, sobre las páginas centrales de un cuaderno verde, tamaño A5, vertical; con una pluma negra que en algún momento se quedará sin tinta, obligándome a mirar en torno —halcón de nuevo—, el rumor batiente de la sangre ensordeciendo todo.
Se habla de sexo, mucho —hay un léxico hermoso. Los nativos lo venden como si ellos, personalmente, lo hubieran descubierto esa misma mañana, por casualidad. Como quien descubre el fuego y luego sigue con su día.
La conversación sugiere, siembra un temblor en las vísceras huecas. Intento hacerle oídos sordos: mi viaje es hacia adentro, por ahora. Una peregrinación al núcleo, caminata ritual hacia mi origen. Temo, sobre todo, verme reflejado en el espejo del turista que permuta el frío de los suyos por el abrazo rentado —el olor a coño y a tabaco oscuro mezclado con el almidón de la camisa.
Cuba será un lupanar bíblico, si quieren; una isla de míticas fenicias entrenadas en el arte de cabalgar la noche —perra de lomo arqueado—, pero yo vine a mirar las cosas desde una terraza púdica y prudente —promontorio—, enfilando un café tras otro, un mojito y otro hasta quebrar mi pasmo.
Después vendrá la danza. Puedo mantener el tipo hasta que bailo, ya luego no respondo.
La Habana debe de estar a mitad de camino entre el pesimismo nostálgico de Antón Arrufat y el entusiasmo sin bemoles con que Rubén Gallo la explica. Entre la música que Juan Carlos colecciona y el Hambre con mayúscula que Luis Feliperecuerda —un huevo hervido, singular, protagoniza su anécdota. La Habana está echada —perra— entre la sospecha de Pablo y el Tumbao Silver Dry apurado en la banqueta. Un pueblo unido al grito de: ¡Guaracha y paranoia!
Aquí nació Dionisio, me parece, pero tenía otro nombre (uno de esos nombres con i griega que tanto abundan). Lo puedo ver paseándose desnudo por el malecón lamoso, resbalando ante la risa estentórea del guajiro, recién llegado —ayer— con una bolsa al hombro. Aquí fundó su reino: en una ínsula. Maceró en su vino las columnas apolíneas de las casas, para acabar con todo. Las ménades no encontraron uvas que traerle, ni fruto alguno. Unas malangas fritas, a lo sumo, sumergidas en mieles espesísimas.
Cabaret Las Vegas. Una transexual con novísimas tetas me enseña su operación en fotografías. “Aquí estoy yo inconsciente a la salida del quirófano”, dice. “Mi ideal de belleza es Anahí”, dice. “Una vez estuve en Rusia”, dice. Yo bebo un trago de ron Santiago y convenzo a Pablo de volver pronto. Afuera, entre dos almendrones, pienso de pronto en Severo Sarduy, que acentuaba la palabra travestí.
Un violín no es un violín; un vals no es, tampoco, un vals —no exactamente. El departamento es dos estancias, un balcón y una cocina. En el balcón fuma Luis Felipe (una queja, una risa, un cigarro encendido). Adentro hay percusión y cuerda. Antón sentado como un patriarca. Juan Carlos bailando. Hay ron servido en vasitos de plástico y un altar con una virgen negra. Un diente dorado en una boca roja. Unas uñas postizas largas, colores chillantes: belleza desatada.
Hay pastel y chicharrón y plétora. Potlach para los dioses de nombres llenos de vocales. Babalú Ayé. Obatalá. Yemayá. Ochún. El calor emana de las voces, del acordeón asmático que vierte las notas de su crisis sobre nosotros, los comedidos, los fuera de lugar, los atolondrados. Pero el calor lo irá igualando todo. Y el baile: única democracia en esta isla.
Llevo treinta y tres años escribiendo esto, varias veces. Este texto híbrido entre cuyas sílabas se filtra siempre un retorno. Un viaje circular de treinta y tres revoluciones para volver al punto exacto en que empezó todo: ¡Música, maestro!
Un espermatozoide en el momento de la fecundación, tan visto en documentales. Una reproducción acelerada de células madre —la prisa, desde ese momento, será mi signo: prestissimo— y luego un pálpito y otro y otro más: solo de timbales. Desplazamientos: una ciudad como un monstruo mítico, una niñez en pantalones cortos, una crisis asmática —entra el acordeón. Viajes, lecturas, corazones rotos —el violín se arranca. Y luego la letra: escritura que busca morderse la cola: uróboros terco —la voz del cantante.
Fast forward, 33 años, revoluciones: un departamento atestado, en algún lugar periférico de La Habana. Un altar con una virgen negra. Un baile sin tregua hasta sudarlo todo.
Las calles tienen aquí dos nombres. Quizá de ahí proviene mi sensación de que La Habana es una y su Doppelgänger. La piedra carcomida y el plano levantado, a vista de pájaro, como una dimensión platónica que flota tranquila sobre las cosas. A veces hay intentos por reconciliarlas.
En la guagua, un hombre me explica, espontáneamente, las equivalencias: Prado es Martí, Monte es Máximo Gómez, Belascoaín es Varela, Avenida de Italia es Galiano, Línea es Nueve. Otro pasajero, tres asientos atrás, interrumpe, corrige, introduce adendas a gritos. Discuten, se hacen de palabras. Una señora interviene y recita de memoria la tabla completa de calles y sus seudónimos, con un ritmo casi bailable. Los dos que discutían guardan un silencio no sé si indignado y alguien, desde el último asiento, prorrumpe en aplausos que pronto se contagian. La señora que cantó el nombre de las calles sonríe, agradece, reparte miradas de triunfo por toda la guagua.
Ya nadie se acuerda cómo empezó todo: con mi tímida pregunta de dónde bajarme. Por supuesto, me paso tres cuadras.
Pienso en ese capítulo de Canción de tumba donde Julián Herbert recorre los afters de La Habana levitando en una nube de opio, persiguiendo el recuerdo de su madre en los rostros de las prostitutas habaneras.
Pienso en El libro uruguayo de los muertos, donde Mario Bellatin y Sergio Pitol exploran la bahía de La Habana con una maleta llena de toallas, en busca de unos muñecos.
Pienso en el primer taller de poesía que tomé en mi vida, en Madrid, con Orlando González Esteva, poeta cubano del exilio que me regaló un CD con el canto de 36 diferentes grillos japoneses, y que me contagió su entusiasmo por algunos improbables rincones del corpus martiano: el artículo sobre la gran exposición de ganado, ciertas entradas de los Diarios (“en la nariz, franca y chata, le jugaba la luz”) y, ante todo, el artículo en que Martí describe una convención de sordomudos en Siracusa:
“Se entendían con los dedos, que subían y bajaban por el aire en mil figuras, como es fama entre duendes que suben y bajan los kobolds traviesos por las chimeneas de las cocinas de Holanda”.
Hay un regreso, como siempre. Una segunda parte —envés oscuro.
La media casa de Lezama Lima: “Aquí se levantaba un muro, a mitad del patio. Su casa era solo la parte izquierda”, me dice la guía. El vaso danés que sale en Paradiso y que César Aira, al relatar su visita a la Casa Museo, utiliza como pretexto para una digresión sobre la miniatura.
La misma terraza del hotel Presidente, pero bajo la luz hiriente de la espera y, después, el reencuentro con mi ex esposa: “Me cansó mucho verte”, me dice ella —honestidad que desarma.
La aclaración recurrente de todo lo que está en la carta pero no les queda.
El cuarto con vistas al océano. El cuarto con vistas a mí mismo.
La caminata alcohólica por Centro Habana, la caminata por El Vedado cuando entré a una iglesia, la caminata nocturna por el Malecón (el amuleto de santería lanzado contra las olas: gesto desafiante que no logro sacudirme), la sensación de que esta es la cuarta, la quinta vez que escribo estas líneas.
Mis ínsulas extrañas
Hay en el cerebro de todos los mamíferos una región del tamaño de una ciruela que los científicos han dado en llamar ínsula.
Según el paradigma dominante —mecanicismo refrendado que tiende a reducir cualquier conducta a un amasijo más o menos complejo de tejidos atravesados por impulsos eléctricos—, la ínsula es la nueva glándula pineal que con tanto ahínco buscó Descartes tasajeando vacas (en Cuba, me parece, lo habrían condenado a cárcel): el nódulo exacto en que coinciden la mente y el cuerpo —fantasma en la máquina.
Los neurólogos informan que la ínsula se ilumina en las resonancias magnéticas cuando el sujeto experimenta deseos, empatía, repulsión. Un estudio la relaciona con el orgasmo; otro le atribuye la capacidad de leer la amenaza en los rostros humanos y otro más le asigna, nada más y nada menos, la “conciencia de sí”, de la que tanto se jacta el Homo sapiens cuando está aburrido.
Las ínsulas convierten las sensaciones físicas en emociones socialmente codificadas: desdén, orgullo, deseo de saciar algún apetito. Pero las ínsulas, además, anticipan: advierten a las regiones superiores del cerebro que algún estímulo físico en el futuro inmediato puede provocar rechazo o deleite.
En los drogadictos, la ínsula parpadea como luz estroboscópica cuando ciertos estímulos ambientales detonan la avidez del consumo. Al ser el reducto —otero, promontorio— de la anticipación, del futuro, en la ínsula también se alojan los desórdenes ansiosos, a los que soy tan propenso.
Forzando un poco la metáfora podría decir que la ínsula, esa fruta marchita en el centro del cráneo, es el arúspice que llevamos puesto: lee las vísceras propias con fines adivinatorios.
Cuando tenía 19 o 20 años me obsesioné con un lugar bastante improbable: las Islas Coco, en el océano Índico.
Empecé a investigar cuanto pude sobre estas islas gemelas, primero en internet y luego en las bibliotecas, y pronto contagié la caprichosa fascinación a un amigo mío, que se sumó a las pesquisas. Entre los dos resolvimos fundar una vanguardia artística —es lo que se hace a los veinte años— cuya sede estaría, precisamente, en las Coco.
Conseguimos la dirección postal de un residente de la isla más poblada (Pulu Selma) y le escribimos una carta, en un inglés inseguro, informándole de nuestros planes. Su silencio nos pareció auspicioso y al cabo de unos meses empezamos a enviar más cosas: objetos varios de nuestra vida cotidiana que se integrarían a un vasto archivo sobre aquella vanguardia, resguardado por nuestro corresponsal en las Coco (Keeling) Islands.
Después de tomar un café juntos, por ejemplo, guardábamos la servilleta manchada del platito junto con el ticket de consumo, lo metíamos todo en un sobre y lo mandábamos, sin más explicaciones, a la dirección que teníamos.
Nos imaginábamos, en nuestra megalomanía, que al cabo de algunos lustros abriría en las islas un museo dedicado a nuestra marginalia, un archivo imposible que contendría poemas, corchos de botellas de vino, las hojas secas de un magnolio y un pañuelo con mocos.
Supongo que el pobre guardián de nuestro futuro museo terminó por hartarse de nuestra propuesta artística, porque una buena tarde empezaron a regresarnos, a vuelta de correo, todos los paquetes que enviábamos.
Lejos de decepcionarnos, la nueva circunstancia reavivó nuestra pasión por las remotas islas, que ya languidecía. Mandar algo a las Coco era un método de consagración de nuestros tiliches: de pronto tenía en mis manos un cuaderno que le había dado la vuelta al mundo y había regresado a mí impregnado con la magia de una isla aleatoria.
Un día mi amigo y yo nos aburrimos de la vanguardia, como suele suceder, y cada quién siguió con su vida.
Además de muchos sobres con matasellos de las Islas Coco, lo único que quedó de aquel episodio, en mí, fue una atracción inexplicable por ciertas ínsulas.
Tres o cuatro años más tarde me invitaron a leer mis poemas a un festival de poesía en Trinidad y Tobago. Aunque el festival duraba solamente un día, los organizadores me llevaron por dos semanas enteras. Como no había ninguna actividad agendada para mí, esas dos semanas me dediqué a caminar por la selva en las inmediaciones de Puerto España.
Mi hotel, el Cascadia, estaba a siete kilómetros de la ciudad, y lo único que había más o menos cerca era un hospital psiquiátrico. A veces, durante el día, llegaban hasta el balcón de mi habitación los gritos de los locos.
En Puerto España encontré una librería con el sistema de clasificación más original que haya visto. Los libros se amontonaban en dos largas mesas de madera con sendos letreros: de un lado los “Libros secos” y del otro los “Libros mojados con agua de lluvia”. Estos últimos eran más baratos, desde luego.
Allí y entonces decidí que yo quería escribir libros de ese género, y de ningún otro: libros mojados con agua de lluvia; aunque luego he traicionado sistemáticamente esa decisión escribiendo libros más bien secos.
Todo senséi, gurú o maestro de teatro que se precie procede de manera similar con respecto a su discípulo: lo primero es quebrar su espíritu, machacar su ego con tareas denigrantes para que su alma, reblandecida por el golpe, reciba las enseñanzas en lo más hondo.
Para una persona cuyo signo zodiacal es la impaciencia (prisa mata), como es mi caso, no hay método más eficaz de quebrar mi espíritu que someterme a la espera. Mi vuelo desde Montreal a La Habana, en abril, salió con dieciséis horas de retraso.
Después de gritarle, por teléfono y en persona, a varios responsables de servicio al cliente; después de considerar cancelarlo todo y de hacer filas en diversos mostradores y de resignarme a pasar la noche en un hotel desolador en las inmediaciones del aeropuerto, abordé finalmente el vuelo 879 de Air China con la mente en blanco, lienzo dispuesto para el brochazo que Cuba decidiera imprimirle.
Aterrizar en el aeropuerto José Martí de La Habana, dejarme conducir hasta El Vedado y más tarde abordar el ferry con destino a Regla fue parte de un solo movimiento. Mi cuerpo mostraba una voluntad nula: era el destino el que tiraba de la lancha, desde la otra orilla. Había dormido mal y me sentía vulnerable, como a punto de llorar de un momento a otro.
Antes de volver a La Habana había estado leyendo el Saducismus Triumphatus, or, Full and plain evidence concerning witches and apparitions. In two parts. The first treating of their possibility. The second of their real existence, de Joseph Glanvill, libro fundamental de 1681 donde se documentan los acontecimientos que en Suecia se conocieron como El Gran Ruido: la cacería de brujas y el pánico social desatados en 1667.
Durante los juicios suecos por brujería, nos dice Glanvill, numerosos testimonios coincidían en señalar la isla de Blockula como el lugar donde las brujas se daban cita, cada jueves santo, para celebrar sus aquelarres.
La isla, descrita en los testimonios inquisitoriales como una pradera infinita, recibió, casi cien años más tarde, la visita del gran taxónomo sueco Carl Linneaus, que, si bien se apresuró a condenar las supersticiones que rodeaban a aquel lugar en nombre de la razón positiva, también se vio obligado a reconocer que se trataba de un paisaje lúgubre que ciertamente inspiraba historias de satanismo.
Según consigna el Saducismus, en Blockula las brujas caminaban hacia atrás, bailaban espalda con espalda y cogían con el diablo juntando los culos, como los perros. El diablo tenía la verga muy fría y de esas abominables cópulas nacían culebras y sapos.
La idea de una isla donde todos los movimientos son ejecutados en reversa me hizo pensar en el cuarto rojo de Twin Peaks, de David Lynch, esa especie de Blockula metafísica, y en ese otro cuarto, el redrum que Danny escribe en las paredes del Overlook Hotel en The Shining, de Stanley Kubrick, y que leído en reversa dice “asesinato”.
Mi Blockula personal no está en el mar báltico, sino en el Caribe. Las mujeres bailan reguetón al ritmo de ese machacón estribillo que reza “de reversa, mami; de reversa, mami”.
Pero de mi cópula con las brujas reguetoneras, juntando los culos, no nacerían sapos ni serpientes porque una santera, a la salida del santuario de Nuestra Señora de Regla, tuvo a bien revelarme que soy irremediablemente estéril.
“Tu esposa quedará preñada, pero no va a ser tuyo el hijo”, sentenció como epílogo la santera.
Sentado en el malecón, con la vista perdida en el horizonte, un par de días más tarde, no sé todavía si debo tomarme en serio el oscuro vaticinio, pero pienso que, en cualquier caso, mi posible esterilidad genética no parece extenderse, bendita sea Blockula, al dominio de las historias insulares, que tienden a multiplicarse en mi vida como las aves de un exuberante archipiélago.
Librería

En estas crónicas, escritores mexicanos -y sus contrapartes cubanos– narran sus impresiones de una Habana plural y compleja marcada por la vida gay, la santería, los cambios políticos y la vida cultural.
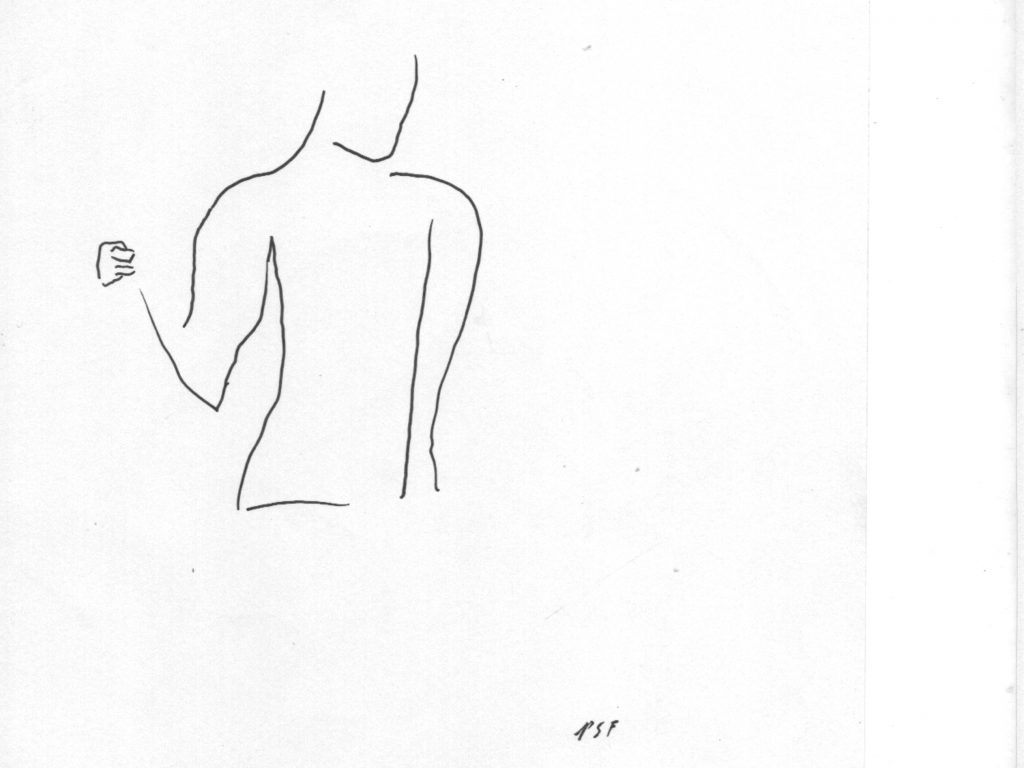
Informe de La Habana
Yo era estudiante de la Iberoamericana y decidí irme a Cuba para estudiar a los autores del grupo Orígenes. Cuando mi abuela lo supo le reclamó furiosa a mi madre: ¡Se va a volver comunista!











