Llegué a los Estados Unidos (Los Ángeles) a principios de enero de 1993. Dos días después comencé a trabajar en una pequeña compañía de landscaping. Había salido de Cuba una semana antes. Mi itinerario: San Luis (Pinar del Río), La Habana, México D.F., Tijuana, San Ysidro, Los Ángeles. Como diría un americano: What a dramatic change!
La compañía que me contrató solo tenía dos empleados: el dueño y su esposa. Ella, una joven de origen japonés, se encargaba de coordinar el trabajo y buscar nuevos clientes. Él, un gringo que a toda hora comía semillas de girasol, conseguía la mano de obra entre los inmigrantes mexicanos que se apostaban a las afueras de un Home Depot.
Mi jefe vivía frente a mi tío, el hermano de mi madre que me había traído de Cuba. Todas las mañanas cruzaba la calle y partíamos en su camión. Éramos vecinos de Inglewood, un suburbio del suroeste de Los Ángeles.
Cómo olvidar mi primer día de trabajo: la conmoción que sentí al ver un río de autos atascados en la I-405, como en la escena inicial de La La Land; mi desconcierto al desembocar en una calle donde los carros parecían naves espaciales y sus conductores extraterrestres: Welcome to Rodeo Drive, anunciaba un letrero; el momento en que franqueamos la verja de una villa italiana de Bel Air y descubrí el verdadero significado de la palabra “opulencia”.
Sí, la empresa para la que trabajaba era pequeña, pero tenía muy buenos clientes entre los rich and famous. Una día instalamos una fuente en el traspatio de la mansión de Joanna Cassidy, la replicante Zhora en Blade Runner, y en otra ocasión sembramos unas palmeras —¿o serían cipreses?— en casa de Richard Pryor, quien por esa época ya había renunciado a su vida de excesos tras ser diagnosticado con MS. Pero nada comparable a la mañana en que el gringo condujo su camión por una zona montañosa y cuando vine a darme cuenta estábamos pasando junto al emblemático letrero que identifica a la ciudad.
Nuestro destino ese día fue una casa situada a un costado de Mount Lee, donde se levanta el anuncio: su dueña quería cambiar las losas mexicanas de la terraza y por primera vez en mi vida me tocó empuñar un martillo eléctrico (por cierto, el nombre de la herramienta en inglés parecía el título de una película de Hollywood: Demolition Jack Hammer).
Entre las pausas que hacía para descansar los brazos, tan frecuentes que el gringo debió darse cuenta de que el jack hammer no era para mí, me llegaban los acordes de un tema que es la quintaesencia de la identidad californiana y del rock psicodélico de la costa oeste: Light My Fire. La música provenía de una casa vecina e imaginé a unos chicos tocando en la terraza, seducidos por la voz de Morrinson y esa invitación al delirio que es la canción: Come on baby, light my fire; come on baby, light my fire; try to set the night on… FIRE!
—¿La conoces? —preguntó mi jefe.
—Light My Fire —respondí—. The Doors.
Escupió una cáscara de semilla girasol y señaló hacia el muro que separaba las dos casas.
—Si te asomas podrás verlos de cerca —dijo—. A todos menos a Jim Morrinson, claro. Jim está enterrado en un cementerio de París.
Le hice caso al gringo (en mis ocho meses de jardinero nunca cumplí una orden suya con más entusiasmo) y con extrema cautela escalé el muro hasta quedar a horcajadas sobre este. Han pasado veintiocho años y no he olvidado un solo detalle de aquel momento: a tres metros de mí, Ray Manzarek tecleaba los acordes bachianos que se convirtieron en el sello distintivo de la banda, mientras que John Densmore, en bermudas y camisa hawaiana, haciendo cross stick y marcando el platillo, le decía algo a Robbie Krieger, el guitarrista.
¿Qué había hecho para que la suerte me premiara con aquel “encuentro cercano de tercer tipo”?
Como tantos cubanos de mi generación, había escuchado a The Doors en discos o casetes que la gente se pasaba de mano en mano. Si para los jóvenes del mundo libre los rockeros eran sus ídolos, para los de Cuba eran una especie de dioses que vivían en una galaxia lejana, aunque la geografía se empeñara en recordarnos que estaba a noventa millas. Curiosamente, no fue hasta hace poco que descubrí el motivo del ensayo: la exaltación de la banda al Salón de la Fama del Rock & Roll, el 12 de enero de 1993. La ceremonia se realizó en Los Ángeles y la presentación estuvo a cargo de Eddie Vedder, quien después cantó junto al grupo varios de sus éxitos: Break on Through, Roadhouse Blues y claro, Light My Fire.
Cuando bajé del muro y regresé al martillo eléctrico, me dije que tenía que escribirles a mis amigos en Cuba y contarles lo que había visto. En ese momento recordé una escena de Radio Days, la inolvidable película de Woody Allen inspirada en su infancia.
La cinta tiene lugar durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los sumergibles alemanes, los llamados U-Boots, merodeaban la costa este de Estados Unidos. En la escena el pequeño Allen y su pandilla salen a mataperrear por Rockaway Beach, la popular playa de Queens. Los chicos llevan binoculares y atisban el horizonte en busca de alguna nave enemiga; al rato los vence el aburrimiento y deciden regresar a sus casas. Todos se marchan menos Allen, que no se da por vencido y vuelve a escrutar el horizonte con sus prismáticos. Entonces, de las turbulentas aguas del Atlántico, emerge un submarino nazi con una esvástica estampada en la torre de mando. El chico no sale de su asombro, quiere salir corriendo y contárselo a sus amigos, pero comprende que nadie le creerá.
Durante varios días dudé si debía seguir el ejemplo del chiquillo de Radio Days y renunciar a contarles a mis amigos que había visto a The Doors tocando en el patio de una casa de Hollywood Hills.
Las noticias que llegaban de Cuba eran desoladoras. Se hablaba de una epidemia que estaba haciendo estragos entre la población: comenzaba con la pérdida progresiva de la vista y en algunos casos llegaba a provocar la ceguera. Cuando se decretó el estado de “alerta pandémica” en el país, pensé que lo menos que necesitaban escuchar mis amigos eran las frivolidades de alguien que ya tenía su problema resuelto. Ahora no se trataba de que me creyeran, sino de que mi historia pudiera tener un significado real para ellos.
Hoy lo puedo ver claro: desde el mismo momento en que salimos de Cuba se abre un profundo abismo entre nosotros y todo lo que dejamos atrás. Al menos así era hasta hace unos años, cuando los cubanos de la isla aún no habían descubierto los beneficios de la era digital. Cuantas veces no escuché, en mis primeros tiempos en Estados Unidos, las historias de padres que perdían el vínculo con sus hijos; de cónyuges que no volvían a verse las caras y amistades a las que se las tragaba el olvido.
Afortunadamente, mis experiencias fueron otras. Eso sí: me quedé con ganas de contarles a mis amigos que los dioses del rock no son tan inalcanzables como pensábamos; que algunos, en un acto de suprema benevolencia, hasta permiten que te asomes a su Olimpo y atisbes por un instante su grandeza, no importa que te hayas pasado la mañana saboteando su ensayo con el estridente sonido de un martillo eléctrico.
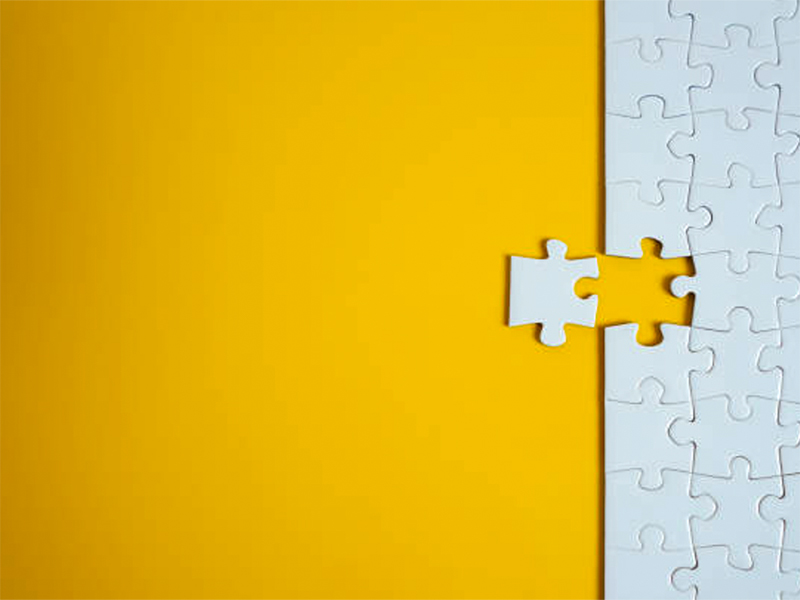
Virgen de la Caridad del Cobre vs. Santa Muerte
¿Qué ha hecho la Virgen de la Caridad como patrona y protectora del pueblo cubano? De qué nos ha cuidado. Somos pobres, somos miserables, somos infelices, pasamos hambre…











