A lo largo de más de seis décadas, el gobierno cubano ha cultivado intercambios, convenios artísticos y proyectos financiados por fundaciones, embajadas y agencias de la ONU, como parte de la agenda de intercambio cultural internacional. Pero, en Cuba, la promoción de los derechos culturales que estas agencias persiguen en sus países de trabajo debe estar estrictamente enmarcada en la institucionalidad estatal. La cooperación para el desarrollo cultural opera en el país casi exclusivamente a través de organizaciones oficiales o aprobadas por el régimen. Dependencias de ministerios y universidades, asociaciones estatales y actores oficialistas reciben fondos y recursos, mientras la propia política cultural cubana mantiene al margen o reprime a activistas y artistas independientes incómodos a su poder.
¿Cómo abordar entonces un cuerpo de cooperación internacional que ajusta su proceder a la dominación cultural autoritaria? ¿Qué consecuencias tiene sobre los derechos culturales nacionales el soporte despolitizado a las autocracias por parte de la cooperación internacional? El Observatorio de Derechos Culturales (ODC) propone discutir el carácter vertical, reproductivista y altamente gestionable de esta cooperación, que no solo incumple sus objetivos declarados, sino que perpetúa formas más sofisticadas de dependencia y represión cultural frente a las políticas autoritarias.
Cartel publicitario del aniversario 78 del ingreso de Cuba a la UNESCO. Fuente: Fb, Cancillería Cuba (2025).
Constitución de un mecanismo de soporte internacional
Este patrón de instrumentalización cultural e institucional comenzó a delinearse en los primeros años de la Revolución cubana. En ese momento, entidades como Casa de las Américas no solo cumplieron una función de promoción artística y literaria, sino que se erigieron como verdaderos nodos de diplomacia cultural, orientados a tejer vínculos con intelectuales y movimientos afines en el extranjero. Tales iniciativas respondían a la necesidad del nuevo Gobierno de inscribir su proyecto político en un horizonte internacional favorable, capaz de contrarrestar el aislamiento diplomático y económico que se agudizaba en el marco de la Guerra Fría.
Aunque Cuba había asegurado representación en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura desde 1947, la naturaleza de su participación cambió de manera sustantiva después de 1959. No se trataba solo de ocupar un asiento en un organismo multilateral, sino de aprovechar esa plataforma como espacio de legitimación internacional, donde las categorías de cooperación cultural y educativa podían funcionar como amortiguadores de tensiones políticas. En este proceso, la Comisión Nacional Cubana para la UNESCO fue absorbida dentro de la estructura del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante el Decreto Presidencial No. 2207 de 1959, lo que implicó que sus funciones se subordinaran directo a la lógica diplomática del Estado revolucionario. Desde entonces, la Comisión ha operado como un canal de interlocución monopolizado, a través del cual la relación entre el gobierno cubano y la organización queda estrictamente mediada por el aparato estatal, limitando toda posibilidad de participación autónoma de la sociedad civil.
En 1968, la delegación de la UNESCO en La Habana se transformó en la Oficina Regional de Cultura para América Latina y el Caribe, convirtiéndose en un centro de coordinación cultural con alcance regional. Este enclave desempeñó un papel significativo en la promoción de políticas y programas culturales en distintos países, consolidando a Cuba como referente institucional dentro del entramado regional de la organización. Durante esas dos primeras décadas, la UNESCO también respaldó proyectos de alfabetización y de conservación patrimonial, los cuales fueron presentados internacionalmente como logros emblemáticos de la Revolución.
Sin embargo, el impacto más relevante se produjo en 1982, cuando la Habana Vieja y su sistema de fortificaciones fueron declarados Patrimonio de la Humanidad.[1] Este reconocimiento no solo contribuyó a reforzar la narrativa oficial de un Estado custodio de la cultura nacional, sino que también abrió un margen de legitimación internacional en un momento en que el país enfrentaba crecientes dificultades económicas y políticas. La inscripción patrimonial sirvió, así, como un recurso de diplomacia cultural y una estrategia de proyección simbólica, más allá de los desafíos materiales que limitaban la preservación real del patrimonio urbano.

Delegación cubana, reunida en la sede de la UNESCO con su directora general Audrey Azoulay, durante la Cumbre para un Nuevo Pacto Financiero Mundial. Fuente: presidencia.gob.cu (2023).
Ejemplos destacados de cooperación cultural en Cuba
Cuba participa activamente en cada uno de los programas de la UNESCO: Cultura y patrimonio, con nueve sitios declarados y registro de documentos nacionales; Educación, con el seguimiento del ODS 4, escuelas y cátedras asociadas; Ciencias, con seis reservas de biosfera reconocidas y el programa hidrológico internacional en la cuenca del río Cauto; y Comunicación e Información, con proyectos de digitalización y TICs educativas. Sin embargo, aunque estos proyectos sostienen la capacidad financiera y de infraestructura para el desarrollo de la educación artística, medioambiental, patrimonial, entre otros, el respaldo se mantiene subordinado a los límites permitidos por el Estado, involucrado en los grupos sociales y en los objetivos que este estime conveniente. Esta lógica ha primado en la relación de Cuba con fundaciones, embajadas europeas y agencias de la ONU en materia cultural, concretándose en numerosas iniciativas y eventos específicos a lo largo de los años.
En lo que se refiere a programas de la UNESCO y la Unión Europea, uno de los proyectos de cooperación cultural más ambiciosos en Cuba es Transcultura: una iniciativa quinquenal implementada por la UNESCO con una financiación de 15 millones de euros de la Unión Europea para la región, con los que ofrece becas, cursos de formación artística y apoyo a infraestructuras culturales. Precisamente, a través de este último apartado, la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños recibió 600 000 euros en equipos durante el año pasado. Asimismo, se restauró el antiguo Convento de Santa Clara en La Habana Vieja.[2]
En lo que se refiere a acuerdos bilaterales y colaboración diplomática, diversos países de Europa mantienen una activa cooperación cultural con Cuba, generalmente coordinada a través de sus embajadas y de la Delegación de la Unión Europea. Un ejemplo reciente es el Mes de Europa: un festival anual organizado por la UE y los Estados miembros en Cuba. En su edición de 2025, se programaron más de 70 actividades en varias provincias cubanas, realizadas en coordinación con contrapartes nacionales como el Ministerio de Cultura, el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), la Oficina del Historiador de La Habana y otras entidades oficiales.[3]
En este grupo destaca España, uno de los socios culturales más activos a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que mantiene desde 1988 una Oficina Cultural en La Habana.[4] Con acuerdos bilaterales como el Memorando de Entendimiento (2018) o el Marco de Asociación País (2019-2023, prorrogado hasta 2026), Cuba ha garantizado un apoyo sustancial en la concreción de programas culturales y de ciencia y técnica que han desarrollado el sector turístico y una imagen benefactora en la entrega de servicios públicos, si bien el Estado ha sido incapaz de administrarlos. Tan solo con el MAP se aprobó una estimación presupuestaria no reembolsable de 57 500 euros, por ejemplo.[5] Sin embargo, uno de los eventos de mayor respaldo en este sentido fue la restauración de inmuebles históricos en el marco del 500 aniversario de la ciudad; una jornada que, más allá de su carácter popular, estuvo dirigida a ganar atractivo turístico y proyectar una imagen de magnificencia irreal.

Renovación del Marco Asociación País entre Cuba y España (2018). Fuente: AECID.
México es otro socio cercano en este mecanismo de industrias culturales como legitimación política. Sirvan como ejemplo la designación de Cuba como País de Honor en el Festival Internacional Cervantino, sufragando el viaje y estancia de una amplia delegación oficialista encabezada por el Ministro de Cultura. En esa misma línea, la inauguración del Centro Cultural México-Cuba Benny Moré en 2024, con respaldo financiero y logístico de instituciones mexicanas, consolidó un espacio simbólico donde la narrativa de hermandad cultural se entrelazó con denuncias políticas que replican el mensaje oficial cubano, en lo que concierne al “bloqueo” estadounidense, por ejemplo. También el Foro Cuba-México de Industrias Culturales en 2022 sirvió para concretar negocios en turismo, artesanía y arte oficialista, constituyéndose como plataforma ideal para el financiamiento del régimen en un contexto de crisis económica interna.[6]
Como España y México, otras delegaciones estrechamente vinculadas al soporte financiero de la imagen cultural de la autocracia en Cuba son Francia, sobre todo a través de la Alianza Francesa; Alemania, mediante el Goethe-Institut; e Italia, a través de su Instituto Dante Alighieri; entre otros. El común denominador es que las actividades —y los presupuestos para su organización, así como el tráfico de contactos e intereses—, ocurren siempre en sedes oficiales con historial represivo (como la UNEAC) y con la participación de comisarios y artistas con igual desempeño.
Desde el marco temático, en específico el educativo, esta colaboración llega a ser más explícita en la instrumentalización autoritaria. Diversos eventos académicos y jurídicos internacionales han sido celebrados con el auspicio de entidades como el Instituto Raoul Wallenberg (Suecia) o la Agencia Sueca de Cooperación (Sida). Es el caso de las Jornadas Internacionales sobre Clínicas Jurídicas o del congreso internacional Cuba Con-Para, realizados en la Universidad de La Habana en coordinación con la Organización Nacional de Bufetes Colectivos y otras instituciones formales.

Promoción a la III Conferencia Mundial de Educación Superior de UNESCO donde participan cuadros docentes con historial represivo (2022). Fuente: CubaMinrex.
Aunque el objetivo declarado en estos casos es intercambiar sobre enseñanza del Derecho, en la práctica supone un aval internacional a las mismas instituciones jurídicas cuestionadas por su falta de garantía y dependencia de poderes en Cuba, las cuales han condenado sumariamente a manifestantes pacíficos y generado miles de condenas de prisión política bajo el simulacro de causas comunes.[7] Finalmente, estos eventos no solo blanquean el aparato judicial represivo en Cuba, sino que ayudan a montar una vitrina de legitimación para el discurso oficial y proyectar una imagen de apertura internacional y normalidad democrática que encubre la persistente crisis de derechos humanos en el país.
En suma, los ejemplos anteriores demuestran que la cooperación cultural con Cuba adopta muchas formas —desde programas de desarrollo financiados por la UE hasta festivales, congresos académicos y centros culturales bilaterales—. La logística, narrativa y curaduría de estos eventos son hospedadas por la institucionalidad cubana, aportándole beneficios materiales y simbólicos al régimen, a costa de invisibilizar a la cultura alternativa o contestataria.
Dividendos autoritarios de la cooperación internacional
- Legitimación: El discurso oficial cubano ha utilizado históricamente a la cultura como carta de presentación internacional —destacando logros en alfabetización, música, ballet, patrimonio, etc.— para atenuar críticas sobre la falta de libertades. Esta dinámica, lejos de ser inocua, forma parte de la estrategia de soft power del gobierno cubano, que explota los intercambios culturales para afianzar su narrativa y legitimidad externa.
- Apariencia de normalidad y apertura: La presencia de organismos internacionales, embajadas y fundaciones colaborando en proyectos culturales en Cuba proyecta la imagen de un país abierto al intercambio. Foros académicos y eventos artísticos con aval externo maquillan u ocultan la crisis y la represión que sufre la sociedad cubana, generando falsas apariencias de normalidad democrática. Cuando agencias de la ONU o la UE participan en festivales en Cuba, rara vez mencionan la existencia de censura o presos de conciencia; más bien destacan los logros culturales alcanzados. Esta especie de “sello de aprobación” internacional promueve una “marca país” y limpia la imagen del régimen ante otros gobiernos y la opinión pública global.
- Fortalecimiento institucional y material: La cooperación internacional ha aportado fondos, tecnología y capacitación a instituciones estatales cubanas en el campo cultural (museos, escuelas de arte, editoriales, centros patrimoniales). Millones de euros de la UE, vía UNESCO, han modernizado espacios en Cuba y rehabilitado sitios históricos. Estos recursos ayudan a sostener el aparato cultural estatal, bajo control político, con equipamiento y mejoras costeadas externamente. Incluso, convenios no materiales al legitimar a entidades como ministerios, fiscalías, instituciones culturales con desempeño represivo.
- Difusión de la narrativa oficial y aislamiento de voces disidentes: A través de la cooperación cultural, el gobierno cubano ha logrado amplificar sus narrativas políticas en los eventos y plataformas internacionales vinculados a la cultura. En paralelo, las voces culturales independientes permanecen marginadas o silenciadas. La participación de ONG o colectivos autónomos en proyectos patrocinados por la UE/ONU prácticamente no existe debido al veto gubernamental. Tal como denunciaron este mes más de treinta organizaciones y disidentes cubanos en una carta a la Unión Europea: “la sociedad civil independiente continúa excluida de todo marco oficial de interlocución”.[8] Esta crítica pone de relieve que la cooperación cultural internacional, tal y como está estructurada, legitima a la “sociedad civil” artificial del régimen (ONG gubernamentales, asociaciones dóciles al PCC) a la vez que invisibiliza a los auténticos actores culturales independientes.
- Ganancias políticas y diplomáticas sin contrapartidas: Los gobiernos autoritarios obtienen prestigio e influencia sobre sus socios cooperantes, sin ceder en sus prácticas autoritarias. En el caso de Cuba, muchos países europeos han priorizado “mantener el diálogo” y la colaboración cultural, aunque no haya avances sustantivos en democracia o derechos humanos en la Isla. Esto ha sido normalizado en diferentes acuerdos en los que la cultura es definida como un componente de cooperación y no de revisión. Sin embargo, este acercamiento despolitizado y cómplice mantiene secuestrada la operatividad posible de estas agencias en materia cultural mientras perpetúa la impunidad del régimen cubano.
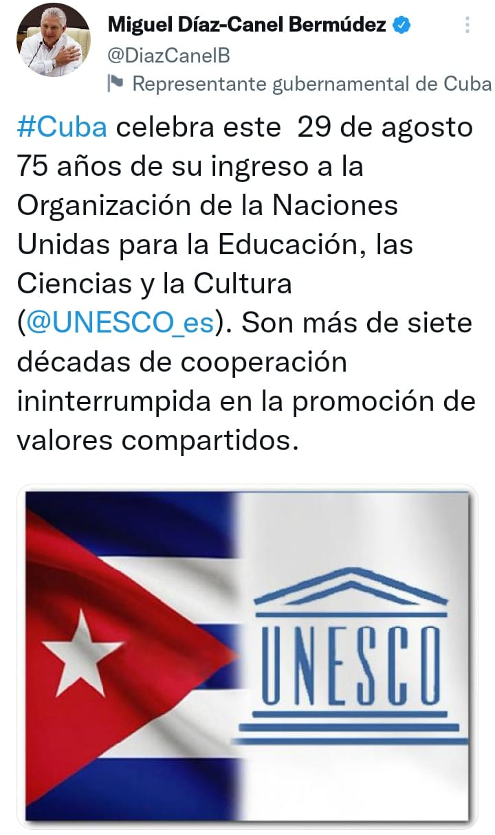
Comunicación del presidente cubano celebrando la presencia de UNESCO en el país (2022). Fuente: X, @DiazCanelB.
Revisionismo interno: las propias agencias internacionales reportan
El monopolio del financiamiento y soporte internacional por parte de las contrapartes estatales o paraestatales cubanas ha sido tan evidente en su lógica y consecuencias que, inclusive, no escapa a las críticas de los mismos donantes internacionales. Independientemente de que los acuerdos mencionados no reportan ampliamente sus intervenciones ni fondos entregados, o que las propias oficinas cubanas que los canalizan no realizan una revisión de cuentas públicas, los informes finales que evalúan el trabajo realizado arrojan algunos datos dignos de comentar.
Por ejemplo, Transcultura: Integrating Cuba, the Caribbean and the EU through Culture and Creativity reporta a la Oficina de Evaluación del IOS de UNESCO, en coordinación con la Oficina Regional de la UNESCO en La Habana y la Delegación de la Unión Europea en Cuba.[9] En estos documentos se mencionan varios obstáculos en la implementación del trabajo en la isla donde sobresalen:
- Capacidad técnica y humana: falta de suficiente personal con experiencia en ciertos ámbitos de industrias culturales, creatividad digital o emprendimiento cultural, lo cual retrasó talleres o redujo la calidad esperada.
- Burocracia institucional oficial: los procesos de aprobación estatal, coordinación con ministerios y otras oficinas oficiales fueron lentos, con demoras administrativas, permisos múltiples, y en algunos casos incertidumbre sobre quién era la contraparte institucional responsable para ciertas actividades. Esto generó demoras y sobrecostos.
- Sostenibilidad/seguimiento: dificultades para asegurar que los proyectos generados se mantuvieran más allá del financiamiento directo de Transcultura; desafíos para el empoderamiento real local cuando una parte esencial del proyecto depende de cooperación externa.
Resulta irónico que Transcultura señale la falta de experticia nacional en Cuba desde una perspectiva despolitizada, sin atender las causas estructurales del problema. En realidad, esa carencia responde a la migración masiva de artistas y especialistas culturales provocada por la represión y la cancelación sistemática que han caracterizado a la política cultural del país. Desde al menos 2018, este vaciamiento ha dejado a las instituciones oficiales sin capacidad suficiente para sostener su programación, al punto de verse obligadas a posponer eventos emblemáticos como la propia Bienal de La Habana.
Resulta contraproducente, además, que la misma iniciativa entienda el peso adicional que significa el control estatal extremo sobre su agencia en el país, al punto de generar retrasos en el cumplimiento de sus objetivos, y hasta sobrecostos por las mismas causas, y que continúe a ciegas entregando una asistencia incondicional. Es aún más categórico que el programa reconozca que estos obstáculos han impedido el empoderamiento real local, básicamente uno de los objetivos principales de su agenda. Que vean incapaz la consecución de sus objetivos más allá del estricto acompañamiento de sus oficiales da cuenta, a su vez, de la falta de voluntad gubernamental para propiciar iniciativas que no estén estrictamente pagadas y supervisadas por agentes internacionales.
En paralelo, documentos evaluativos del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDAF), el Informe Anual de UNESCO, Informe Nacional Voluntario de Cuba sobre la Agenda 2030, entre otros, convienen en afirmar dificultades estructurales, logísticas, administrativas y de capacidad, como “desafíos operativos”, evitando diplomáticamente una crítica directa y muchas veces buscando justificaciones como el embargo estadounidense ante los incumplimientos de ejecución.[10]
Conclusiones
En síntesis, la cooperación cultural internacional con Cuba, tal como se ha desarrollado en las últimas décadas, tiende más a reforzar las estructuras autoritarias que a transformarlas. Aunque se presenta en nombre del desarrollo cultural, en la práctica ha servido para extender, legitimar y reproducir el control del Estado sobre la sociedad. El ODC ha señalado que la estrategia de cooperar selectivamente en ámbitos culturales que no cuestionan el poder político ha operado, de hecho, como un mecanismo para captar recursos externos sin mayores compromisos. En este sentido, la organización define este patrón como una forma de “cooperación autoritaria”: un fenómeno en el cual redes diplomáticas, ONG afines y grupos solidarios a escala global funcionan como soporte del modelo autocrático, otorgándole una visibilidad e influencia desproporcionadas en foros internacionales. Cuba, que cuenta con una de las redes diplomáticas culturales más amplias de América Latina, se ha convertido en pionera en instrumentalizar esta modalidad para normalizar su régimen autocrático.
El ODC advierte que la cooperación cultural en contextos autoritarios plantea dilemas éticos y políticos de gran envergadura. Por un lado, la cultura puede sin duda tender puentes y generar beneficios sociales. No obstante, cuando el único interlocutor es un gobierno que restringe libertades, dicha cooperación contribuye, directa o indirectamente, a sostener estructuras opresivas. La experiencia cubana evidencia que, en ausencia de una participación genuina de la sociedad civil independiente y de condiciones claras vinculadas a los derechos humanos, la ayuda cultural externa corre el riesgo de convertirse en cómplice involuntario del autoritarismo. Ante esta realidad, el ODC considera imprescindible que los actores internacionales condicionen sus programas a garantías de libertad cultural, incorporen a creadores independientes y a pequeñas ONG locales, y sostengan una perspectiva ética que evite replicar la propaganda estatal.
Notas:
[1] https://www.granma.cu/mundo/2017-11-22/cuba-y-la-unesco-a-los-70-anos-22-11-2017-22-11-08.
[2] https://www.14ymedio.com/cuba/ue-da-600-000-euros-cine-unesco_1_1103587.html.
[3] https://www.ipscuba.net/cultura/mes-de-europa-apuesta-por-cultura-y-cooperacion-para-fortalecer-lazos/.
[4] https://www.aecid.es/aecid-en-cuba.
[5] https://www.cooperacionespanola.es/wp-content/uploads/documentos/map_cuba_2019-2022.pdf.
[6] Ver más al respecto en: https://hypermediamagazine.com/sociedad/transnacionalizacion-del-autoritarismo-cultural-cuba-y-mexico y https://eltoque.com/la-colaboracion-academica-como-legitimacion-del-autoritarismo.
[7] Ver al respecto los informes anuales de la organización independiente: https://justicia11j.org/
[8] https://www.14ymedio.com/cuba/activistas-cubanos-instan-ue-cambiar_1_1118172.html.
[9] https://unesdoc.unesco.org/search/ce7eb066-d32c-4abd-9b75-c45b6f5e4d62.
[10] https://articles.unesco.org/sites/default/files/medias/fichiers/2024/03/INFORME_UNESCO_Habana_2023_web.pdf
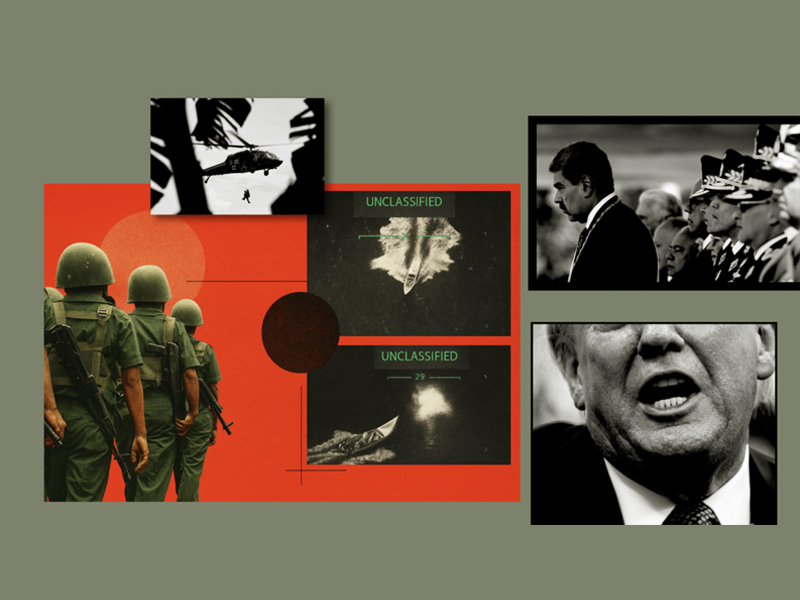
Petróleo del Caribe: ¿Prepara Trump una guerra contra Venezuela?
Por Klaus Dodds
Trump está preparando las condiciones para una escalada con un objetivo claro: asegurar el dominio total de Estados Unidos sobre su hemisferio.











