Y pasó lo que tenía que pasar. Tarde o temprano los hombres libres caen abatidos por el odio a la libertad. Tarde o temprano todos caemos bajo el paso imponderable de ese pánico histérico del colectivo.
Lo recogí en la esquina de la 1600 Pennsylvania Avenue y el parquecito de Lafayette, en Washington DC. Junto a la estatua de Andrew Jackson, el séptimo presidente de los Estados Unidos. Otro grande. Otro icono que más temprano que tarde la chusma ilustrada va a venir a tumbar, con camisetas carísimas del Che Guevara y recitando las aleyas musulmanas de Mao.
Había llovido bastante desde Andrew Jackson hasta hoy, viernes 20 de noviembre del 2020. La cuenta de los presidentes norteamericanos iba ya por el número 46. Pero quien se montó en mi taxi no fue el número 46 (quien por cierto estaba de cumpleaños ese día, según la babosería de izquierda con que amanece Twitter en cada uno de nuestros días demócratas).
No. Este era Republicano, a juzgar por la elegancia del sobretodo y los guantes que portaba. Este era el número 45, el penúltimo de los presidentes del mundo libre. Un rubio blanco de gafas negras que todavía ejercía sus funciones ejecutivas cuando abrió la puerta trasera del Uber y se sentó de un tirón, sin usar la mascarialla reglamentaria según las leyes de la compañía californiana.
Era, por fin, el presidente incumbente Donald John Trump, mi amor.
Parecía un niño abatido al que le hubieran quitado su juguete favorito.
Se parecía a mí, desde que se acabó la Revolución Cubana.
Se parecía a Orlando Luis Pardo Lazo, desde que salió de La Habana en marzo de 2013 para nunca volverla a ver, mi otro amor.
Trump y La Habana: mis amores perdidos, mis pesadillas de exiliado sin nada más a lo que asirse.
Esta película parece que está a punto de terminarse.
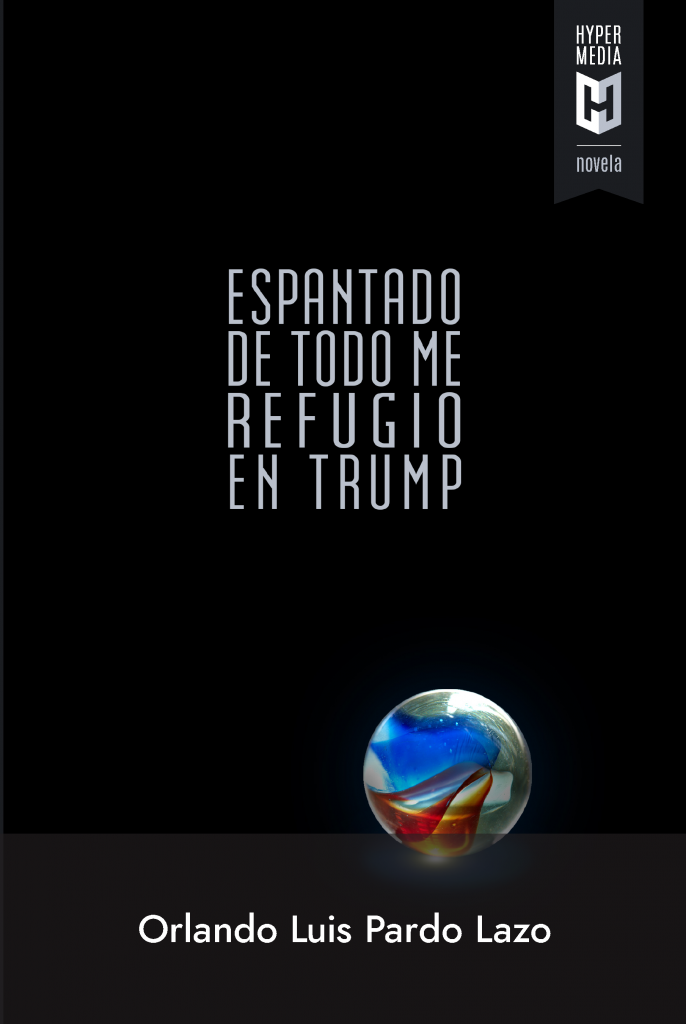
―This is a disgrace ―dijo para nadie mi pasajero presidencial, haciendo una especie de puchero con ese gesto que yo conocía tan bien.
Durante los últimos cuatro años, cada noche yo me quedaba dormido escuchándolo. Oyendo sus gesticulaciones. Cada noche, en YouTube, yo recobraba mi patria perfecta: la imposible. Un país donde el placer de decir pertenecía a uno mismo, y no a la policía del pensamiento, ese brazo mediático de quienes han descubierto la fórmula infalible para imponer el Bien por la fuerza al resto de la humanidad.
Yo no concibo una vida vivible en el paraíso policiaco del Bien. Al contrario, solo habitando en los infiernos ilegibles del Mal es que me siento un ser humano.
Lo menos que yo podía hacer por Trump era quitarme la mascarilla.
This is a disgrace. Tenía razón el presidente en funciones desde el noviembre glorioso de 2016, cuando su excepcional elección en USA había matado de un infarto en la Isla al nonagenario Fidel. Era, en la traducción menos profesional de aquella palabra: una desgracia.
Algo irreparable, como la caída de un meteorito que provoca una avalancha de extinciones en masa.
Hay que aprender a desaparecer. Aunque Trump y yo fuéramos los únicos seres sobre la Tierra capaces de darnos cuenta de qué se trataba aquella escena ambulante que compartíamos en silencio: dos náufragos en aquel amanecer de otoño, en una capital imperial, que se había quedado sin Imperio.
No iba a ser un viaje muy largo. Menos de una milla. Hasta el 1100 de la misma avenida. Su hotel de lujo, su covacha, su retiro para contemplar el regreso de las hordas capaces de interpretar las leyes científicas de la historia. En tres o cuatro minutos llegaríamos, en dependencia de los semáforos y las protestas populares en contra del presidente que yo portaba en mi carro. O, al menos, en mi espejo retrovisor.
Afuera, todo el mundo usaba mascarillas. Dentro, por el momento, aún teníamos la oportunidad de estar por un segundo con el rostro descubierto. Hasta que el App de Uber nos separara.
Trump había tenido el coronavirus recientemente, pero yo no tenía más remedio que hacer lo que hice. Era un privilegio y un honor. También, la más triste de las despedidas. Me quité mi mascarilla y lo miré, a través de la reflexión invertida del espejito. Un espejismo.
¿Quién hablará de nosotros cuando llegue el socialismo a los Estados Unidos de América? ¿Quién se acordará de un epitafio extremista para nosotros, los pobres fascistas de la Tierra que nos hemos quedado a solas con el antifascismo?
Toda una época esplendorosa iba en ruinas en mi asiento de atrás. Yo estaba transportando mi propio cadáver hacia las catacumbas de la justicia social.
Me di cuenta de que ya no quería vivir en un mundo sin Trump. Desde niño, la alegría de las masas me ha amargado la vida. Yo quiero ser yo. Abajo los otros. Viva la mayoría absoluta del uno. Abajo la minoría ajena del resto de la sociedad.
Sentí una punzada en pleno pecho, bajo el esternón. Le fui a decir: “Mr. President”, y alguna idiotez patriótica improvisada, pero no me salió nada de la garganta. Las sílabas se me atragantaban entre la glotis y el corazón.
Tenía tremendas ganas de llorar, lo confieso, como los peores personajes de la literatura cubana.
Al final, Leonardo Padura era el único que tenía razón. Solo la chealdad sobrevive.
Espero que Trump no se haya dado cuenta.
Espero que Trump sí haya dado cuenta.
Los trumpistas también lloran.
Lloramos.

Uber Cuba 0125
Sacha Baron Cohen: un nombre que, por lo demás, siempre creí que era el más falso de sus innumerables seudónimos, que acaso hayan sido solo tres a lo largo de su carrera como actor: Ali G, Borat Sagdiyev y Brüno Gehard.











