I
El arte, en cuanto sustantivo, ha sido adjetivado desde Altamira: correlato que identifica o define, que orienta y condiciona —desde una epistemología—, un criterio analítico. La adjetivación determina la experiencia artística como una comprensión nomológica y reduccionista, que muchas veces pierde de vista la trama relacional.
También es cierto que la adjetivación ha sido una de las formas adquiridas por la tradición historiológica e historiográfica desde el pensamiento continental. Discursividad que tiene mucho que ver con esa visión fragmentada, reduccionista y excluyente a partir de la cual se ha establecido nuestra lógica argumental, así como una serie de criterios que desde la antropología visual dan cuenta de nuestra existencia en tanto sujetos.
Esto nos provee de un fundamento ontológico a partir del cual “el problema de la verdad sobre la base de la experiencia del arte”, como recuerda Gadamer en Verdad y Método, va dirigida a la “superación” de la “conciencia estética” kantiana y su subjetivación —ad infinitum— a través de la doctrina del gusto o del genio. Esta producción teórica, anclada en una lógica argumental decimonónica, “desecha” la fuerza del fundamento ontológico de la imagen y por tanto del desplazamiento de una estética “contemplativa” a una estética ontológica, cuyo rol en el discurso y en el pensamiento posmoderno es hoy ya incuestionable.
Quienes rehúsan esta lógica argumental aludiendo “mera referencialidad”, carecen del instrumental epistemológico necesario para adentrarse en el valor comunicativo del arte, un “objeto” que hoy continúa redimensionándose desde los estudios hermenéuticos y el pensamiento posmetafísico.
Este contexto teórico es una de las referencias para cualquier indagación crítica en torno a una antropología visual, al menos en el sentido en que lo “definiera” Clifford Geertz. Si las relaciones entre los saberes han sido subvertidas; la linealidad intrínseca cede su “efectividad” al giro lingüístico y a ciertas manifestaciones del discurso desde la hermenéutica. El tránsito de la linealidad a la multidimensionalidad, del carácter a la intencionalidad, de la obra cerrada al simulacro y la performatividad, ubican ya no solo una nueva comprensión de la crítica, sino una redefinición de los márgenes de quien, por su formación, se llama a sí mismo artista visual.
II
En su evolución histórica, el arte cubano no ha sido del todo moderno, como tampoco del todo posmoderno. La lógica y la argumentación en torno a estas dos sensibilidades siempre han estado desfasadas en una suerte de tensiones y distensiones que en todo caso han ponderado la noción de “lo contemporáneo” sin saber a ciencia cierta qué significa. Lo cierto es que lo contemporáneo para el arte cubano es una suerte de coexistencia paralela, donde todo cabe y nada se desecha.
Este “coqueteo”, tan usual en las culturas e identidades subalternas, muchas veces ha sido el vehículo para la articulación de un discurso crítico desde la Isla caribeña. El “coqueteo” como forma de subversión, es también, con derecho propio, una forma de emancipación de un dominio, en este caso totalitario.
El arte cubano y su crítica ha hecho del “coqueteo” un espacio de comunicación, comunión simbólica, conceptual y textual. Hay toda una alteridad en esta postura que genera en sus participantes una “subcultura” con autonomía y representación, que muchas veces se traduce en activismo.
El Paquete Semanal, los USB, los external HD, discos quemados, libros digitalizados, fotocopiados o “forrados”, son hoy, en la cultura cubana, fuentes alternas de información, como la Cátedra de Arte y Conducta, LCONDUCT-A-RT, INSTAR (Instituto Internacional de Artivismo “Hannah Arendt”), el Movimiento San Isidro, entre otros; son espacios que han ganado, con su proceder y ética, una plaza en la formación y capacitación de profesionales, no solo del arte.
Estas son solo algunas de las manifestaciones que ha adquirido el “coqueteo” en la cultura cubana más contemporánea, incluso desde una seudoinstitucionalidad. Son precisamente estas acciones las que, si bien no han hecho de la cultura un cuerpo moderno o posmoderno, al menos en el ámbito underground han logrado ser “contemporáneas entre sus contemporáneos”.
Ello explica una orientación sociológica, filosófica y antropológica en las generaciones emergentes del arte cubano, sobre todo en esas generaciones que, teniendo como fuente de referencialidad la década de 1980, han logrado darle un giro sustancial al estigma “arte cubano” en tanto reivindicación de lo procesual, lo sensorial y lo emotivo; en cuyas conjugaciones, en uno u otro caso, desembocan en cierto activismo político.
Narrar los puntos de intercepción en la(s) idea(s) de nación y la manera en que estas han desembocado en propuestas visuales, podría conducirnos a una historiografía donde el objeto —la nación— sería el centro a partir del cual se desarrollaría todo el discurso. Por supuesto, la nación adquiere cuerpo en sus símbolos, en una iconografía a partir de la cual el arte opera como “resemantización”.
Este artículo forma parte de un texto más amplio que pretende adentrase en un estudio historiográfico que esencialmente busca responder cómo el “objeto nación” se ha concretado en visualidades contrastantes en un grupo significativo de propuestas visuales. Al mismo tiempo, este estudio pretende acercarse a un fenómeno que, dado sus dimensiones y “rechazo” por parte de la intelligentsia y su institucionalidad, ha sido postergado dentro de los campos de las ciencias sociales cubanas.
Cabe decir también que el “objeto nación” podría ser entendido en dos derivaciones complementarias; es decir, podría expresarse desde el discurso político del arte y desde el activismo. En cualquiera de los escenarios, los “márgenes” de distinción son borrosos. De modo que delimitar dónde comienza uno y termina el otro es, cuando más, irrelevante. De esta manera, la triada POLÍTICA-NACIÓN-ACTIVISMO genera un espacio de interacción simbólica en función de la nación como elemento aglutinador.
Ahora bien, el carácter fragmentado y antisistémico que domina la operatoria visual en torno a la nación es quizás el mayor obstáculo; no solo al abordarlo, sino también para emitir un juicio “definitorio” sobre su naturaleza y evolución. Una operatoria que puede “sublimarse” en algunos casos para confrontar el tópico sin necesidad de ser lo suficientemente explícita como para ser censurada.
III
La obra de Juanma García no se inscribe tanto en el debate conceptual en torno a la(s) idea(s) de nación, como en un proceso de resemantización de cierta iconografía nacional. El éxodo multitudinario que se produjo al inicio y final de la década de los ochenta —que no solo afectó el campo artístico—, ubicó la indagación en torno a la nación como centro de las obras de varios artistas de generaciones posteriores. Juanma García es uno de los exponentes más jóvenes en esa búsqueda necesaria.
García aprovecha el vacío ontológico de esta tradición para desarrollar un conjunto de obras que, tomando como excusa los motivos escultóricos republicanos, reinventa una simbología extraviada en la historia nacional. La optimización del vacío no solo genera una realidad, sino que deroga todo esfuerzo desmitificador. Asistimos a un descubrimiento casi arqueológico. Sus dibujos, como sus telas, son un documento, un registro de ese hallazgo.
Lo que cuenta para Juanma García es la memoria, y cómo esta ha adquirido cuerpo en la realidad (recordemos que este método fue empleado por Alejo Carpentier en “Viaje a la semilla”). Monumentos ecuestres trenzados de enredaderas, de hierbas buenas o malas, conjuntos cubiertos por inmensas carpas —¿circenses?—, pedestales vacíos, mugrosos, iconos replicados como puntos de exorcismo, son develados dando fe de una realidad menos iconoclasta y más plural.
Casi todos los elementos en las figuraciones de Juanma García están en un estado de ingravidez, todo flota o es devorado por las llamas; los elementos que no llegan aún a este estado, yacen sobre piras a un paso de la incineración. El fuego purifica, el agua es la materia del bautismo, todo nace y muere para renacer en una discursividad que dé cuenta de la memoria. La cual, en la conjunción de sus actantes, trasforma el presente de una nación y convida a mirarse en ella.
La figuración de Juanma García propone una temporalidad extendida, dilatada, multiversa y paralela. En esa nueva temporalidad la iconografía nacional no tiene que permanecer estática, incólume. Ante el hieratismo contemplativo, Juanma propone la ironía, la desterritorialidad como posibilidades expresivas.
Los recursos argumentales no son solo políticos: toda la iconografía pasa por sus diestras manos, desde los próceres hasta la mismísima Virgen de la Caridad del Cobre que, en la ingravidez del mar, guía a quienes huyen del infierno en la tierra.
La obra figurativa de Juanma García desborda también —valga decirlo— una visualidad cinematográfica; sus obras recuerdan imágenes del cine soviético, sus texturas y composición. Pero también hay algo de limpieza minimalista en sus trazos, en la manera en la que la imagen va cobrando forma.
Juanma invierte y desmiente la mistificación asociada a una tradición instalada en la memoria colectiva de una nación. Esta es su contribución —como diría Eric Hobsbawm— a la reevaluación posmoderna de la historia y su iconografía, orientada quizás a suplantar el idealismo y didactismo teleológico —tan sustancial a la comprensión materialista e institucional de la historia— de la cultura cubana.
La centralidad pictórica en la obra de Juanma García es un elemento fundamental para comprender su dinámica interna. El artista enrostra una composición a medio camino entre el ser y el dejar de ser. Todos sus elementos aparecen como desprovistos de un acabado, tapiados, cubiertos, mutilados, enmohecidos en su condición ontológica e histórica. Todo se desvanece a su alrededor, nada existe, y si algunas de estas derivaciones cobran sentido en el campo visual, es con la intención de subrayar estos elementos centrales que dan cuerpo a la obra como totalidad. Y es que quizás Juanma García somatiza, desde su obra, la fragilidad del sujeto frente a los metarrelatos establecidos por la discursividad totalitaria.
Si en la novela El siglo de las luces, de Alejo Carpentier, Esteban siente la necesidad de “sustituir” la voluntad individual por las compulsivas necesidades colectivas; si la aplicación de la violencia como instrumentalización de la institucionalidad política reemplaza su ensoñación utópica, es porque comprende que la verdadera liberación individual no es política sino psicológica.
Superar el miedo adquirido en la asimilación de las necesidades colectivas es, para este personaje melancólico y realista —“Un gran miedo empezaba a desosarnos las noches de esta costa”—, una suerte de aprendizaje ontológico. A diferencia de Esteban, a Juanma García no lo consume la melancolía ni el miedo; en todo caso, su proceso de aprendizaje no solo es estético: es, por sobre todas las cosas, político.
Para suerte nuestra Juanma García no viaja, como Esteban, con una guillotina en la proa de un barco; sus artificios visuales son el vehículo para objetar y disentir, y para hacer evidente una discursividad que, incluso en el desmoronamiento y las ruinas, sigue irradiando luz.
Galería
Juanma García – Galería.
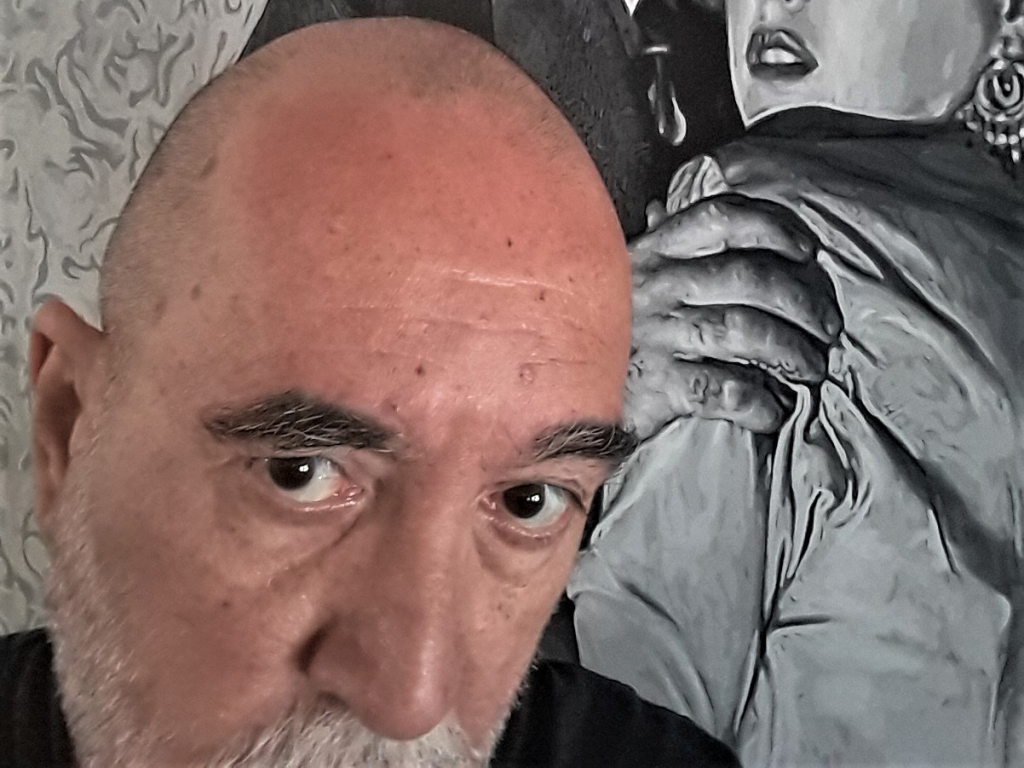
Rubén Torres Llorca: “El artista ha sido siempre el eslabón más débil”
“El arte, tal y como lo conocíamos, es suplantado por la dictadura del mercado del arte. Ya ningún artista de notoriedad actúa sin tener presente las fuerzas del mercado. Estas fuerzas económicas son demarcadas por una nueva y extraña danza de reglas no escritas entre la intolerancia de la derecha y la inconsecuencia del liberalismo”.











