El teatro estaba casi a reventar. El público, en gran medida de pie, aplaudía frenéticamente al trovador que se hallaba, guitarra en mano, sobre la tarima.
Rubén, un joven provinciano recién llegado a La Habana se encontraba entre esos. Tras varios intentos y coincidiendo con un pase del Servicio Militar estaba, por primera vez, en un concierto del gran Silvio Rodríguez.
Su mirada delataba la ilusión que lo consumía. De momento como si fuera a improvisar, se alzó la voz del autor de tantas canciones que erizaban la piel de un país, de un continente.
Silvio, con la guitarra muda, dijo algo así como:
—Caballeros —se escuchaba calmado, pero firme—, sé que quieren acompañar la música, pero cuando todos aplauden sin seguir el ritmo exacto, se crea una polirritmia en mi cabeza. No es como si tuviera a Oscarito Valdés tocando conmigo. Aquí cada uno escucha distinto y eso me distrae.
Rubén, como todos los que estaban presente escuchando a Silvio, quedó enredado en un confuso y tonto silencio.
—Si no les gusta que les diga esto —continuó Silvio—, pueden no venir más a mis conciertos. Yo sinceramente, estoy cansado de esta bobería. ¡Conmigo, mamey!
Sin escuchar mucho más, junto a varios de los asistentes, Rubén salió del teatro. Caminando, rozó un trozo de papel que guardaba en el bolsillo del pantalón: la entrada del ansiado concierto. Con desilusión lo lanzó a un latón de basura cercano.
En su cabeza aún resonaba la palabra polirritmia, de lo que fue acusado por Silvio. Desengañado y aplicándola al silbido que emitía, caminó hasta la parada de ómnibus que lo retornaría a su Unidad.
Fue mejor así, al día siguiente tenía que realizar una guardia de 24 horas. Sin embargo, no dejó de preguntarse durante el camino qué sería de la obra de Silvio cuando Silvio ya no estuviera. ¿Se apropiará de ella la polirritmia o algo peor?
La decadencia en el arte (como concepto y con él, el artista), no se resume solo a la pérdida técnica, sino que, en determinados espacios, constituye una crisis ontológica donde la obra renuncia a su dimensión metafísica para enclaustrarse en lo humano.
Decía Hans Sedlmayr que desde el Renacimiento se observa una “progresiva desvinculación del arte respecto a sus raíces ontológicas, reduciéndose a un narcisismo autónomo donde el artista solo busca reflejarse a sí mismo”.
Esto, que pudiéramos considerar como un solipsismo, dificulta la aparición de auténticas obras, pues el arte pierde su función de puente hacia lo trascendente.
Para Hegel, no obstante, esta decadencia implica que el arte moderno ya no puede expresar “lo divino ni las verdades más comprehensivas del espíritu”, convirtiéndose en un asunto del pasado frente a la filosofía.
El artista entonces, como describe el decadentismo, abraza una estética de la superficialidad. Oscar Wilde proclamaba que “mentir, decir cosas hermosas y falsas, es el objetivo del Arte”, negando cualquier vínculo con la vida o la naturaleza.
El filósofo y teórico del arte Arthur Danto replantea que la decadencia como autoconciencia filosófica, cuando el arte reconoce que “cualquier cosa puede ser obra”, debe transformarse en filosofía “en forma vívida”.
Esta metamorfosis —ejemplificada en ready-mades o apropiaciones digitales— es legítima como patrimonio si preserva la intención originaria. La transformación debe reflejar las intenciones del artista decodificadas críticamente.
Este es el caso de Sin Silvio, donde canciones icónicas del trovador cubano Silvio Rodríguez, marcadas por un compromiso total y abierto con la Revolución de 1959, son traducidas y recreadas por la inteligencia artificial (IA).
Esta producción, que se halla disponible en YouTube, ejemplifica el conflicto que ya vamos desbrozando desde las primeras líneas de este texto: ¿puede de-sublimarse el contenido formal y conceptual de una obra de arte para transformarse, sin apartarse de sus líneas más esenciales, en otro producto?
Aunque técnicamente preserve algunos elementos, en el caso de esta producción, se despoja de su temblor histórico (la lucha cubana, el exilio, la resistencia), convirtiéndola en un producto global desideologizado.
Hay discos que nacen para ser escuchados y discos que nacen para ser pensados. Esta es una verdad que se aplica a la producción realizada bajo la supervisión de Orlando Luis Pardo Lazo.
Se busca en ella, paradójicamente, que Silvio sea todo y nada a la vez. Es un disco que no existe en la carne, sino en la nube, en la virtualidad y rigidez de una inteligencia artificial que, como un demiurgo posmoderno, toma la obra del autor de Cita con ángeles, la traduce, la despoja y la exhibe como un trofeo de la era del plagio creativo.
Aquí, la canción protesta se convierte en eco. La lírica, en código. La Revolución, en un loopsin ideología. La voz de Hopefully, en un inglés que fue alguna vez el idioma enemigo, hace suya la letra de Ojalá.
Escuchar este álbum es similar a entrar en un museo de cera donde las figuras, aunque reconocibles, carecen de calor y de historia. Lo humano, lo vivo, se cierra en un círculo donde todos podemos entender que la desfragmentación de una obra no llega solo por resultado de la decadencia, también puede entrar por la puerta de la apropiación universal.
Hacerlo es un acto de arqueología inversa: desenterrar el futuro de algo que ya no le pertenece a nadie, ni siquiera a su creador.
La primera bofetada llega con el idioma. Silvio en inglés es un Silvio exiliado de sí mismo. Las canciones (como Por quien merece amor) pierden el pulso de la lengua original; ese pulso que es sangre y es memoria. El inglés de For Those Wo Love Most aquí es un filtro que blanquea la experiencia, que convierte la metáfora en eslogan, la poesía en mercancía global.
La IA (acaso I AM?) traduce, sí, pero no interpreta. No hay contexto, no hay doble sentido, no hay guiño al oyente cubano que creció junto al viejo mural, al decir de Frank Delgado, donde se marchitaron las consignas; ni al exiliado que espera el día que ya viene llegando.
El my love is not sold in the market suena a frase de autoayuda, no a denuncia del capitalismo sentimental. La primavera, entonces, ya no suena a la promesa revolucionaria que transmitía Silvio en los auditorios; sino que queda como estación del año mustia, en un catálogo de flores plásticas.
Musicalmente, el álbum es una paradoja: se sabe que es Silvio, pero no suena a nadie. Las guitarras están, pero no tiemblan, no convidan a la construcción de un futuro luminoso. Las voces se parecen, pero no sudan.
El algoritmo ha aprendido a imitar los acordes, las progresiones, incluso las inflexiones de la voz, pero no puede imitar el temblor de la historia, la grieta de la emoción. No paren un corazón.
En Por quien merece amor, la melodía flota como un holograma sobre un lecho de sintetizadores. Todo es correcto, todo es limpio, todo es inofensivo. Cada canción, si sonara en el Versailles de Miami o en el Melodrama de La Habana, podría hacerlo sin que nadie levante la ceja.
La Revolución ha sido domesticada, pasteurizada, convertida en música de fondo para la sobremesa de una generación que ya no pregunta por quién doblan las campanas.
En By Your Abscense, By You, en cualquier caso, se mantiene el registro íntimo en De la ausencia y de ti, enfrentado a la erosión de su carga política original.
Sin embargo, la nostalgia revolucionaria se banaliza en covers acústicos descontextualizados, donde la ausencia deviene mercancía desprovista de memoria.
Schelling, comenta Markus Gabriel en su ensayo El poder del arte, asimila la creación (el inicio de la existencia de cualquier cosa) a una ontología del arte. Esto, podemos decir, sucede por la diferencia de que el pensamiento y las obras de arte no están sujetas a las leyes de la lógica, algo que jamás entendería el elemento, una vez más, ontológico de las IA con su lógica fría.
Lo entendemos de manera similar en At the End of This Journey Through Life, una metáfora del legado de Al final de este viaje en la vida que, en esta recreación, es pirateada por discursos posrevolucionarios.
El viaje existencial se reduce a jingle turístico, donde la reflexión sobre la muerte pierde su profundidad humanista. Aquí nos apegamos a lo que Gabriel sintetiza cuando dice “Las obras de arte no necesitan las reglas de la comunicación y comprensión ordinarias”.
Las obras de arte, heredadas o producidas a partir de la tradición humana de reinterpretar su realidad, son revelaciones de la autonomía, ahí radica su poder: no existen por otra razón que no sea por ellas mismas.
Las IA “existen” como sistemas que modelan aspectos de la realidad mediante estructuras conceptuales para facilitar la comprensión y la toma de decisiones automatizadas. La diferencia entre lo autonómico y lo automatizado es clave para entender la existencia de un Silvio ya Sin Silvio: la evaluación del artista tras su decadencia y el análisis de experiencias estéticas radicalmente opuestas.
Puede ser prueba de ello la reinterpretación de OLPL del tema Y nada más, un minimalismo poético convertido en el hashtag o avatar vacío de And Nothing More. La resignación ante lo efímero, antes filosófica, se comercializa como eslogan de moda efímera, borrando su raíz ética.
Hans-Georg Gadamer, en un ensayo titulado Lenguaje y música. Escuchar y comprender, enfatiza en “la experiencia vital” como elemento imprescindible en la creación artística (específicamente musical) e insiste en que “cada forma de vida es también un tipo de arte, porque también hay allí algo de aura”. Una IA jamás sabrá de eso. Por el momento…
Sueño con serpientes podría convertirse en símbolo de la opresión, distorsionada en memes apolíticos. Las serpientes oníricas, alegoría del poder totalitario, se convierten en stickersdigitales sin contexto histórico. Pequeña serenata diurna terminaría transformándose en un diálogo con lo cotidiano mercantilizado. Una revolución expresada en lo pequeño (ortografía menor, en minúsculas), soundtrack de reality shows, donde la poesía se somete al rating.
Estas canciones parte de una metacrítica artística vandalizada. La autorreflexión sobre el acto creativo se recicla en remixes sin autoría, ejemplificando el plagio como “nueva originalidad”, donde Yo digo que las estrellas sonaría a utopía cósmica reducida a horóscopo digital. La esperanza colectiva se fragmenta en astrólogos influencers, trivializando su llamado a la acción.
Cada tema, transformado por la IA en baladas o blues, condensa la síntesis revolucionaria en un ulular descafeinado. La unión de lucha y belleza se convierte en playlist de spa, donde las flores pierden su raíz en el barro.
Gadamer se refería a que la música es el ejemplo paradigmático del lenguaje, “con el cual todos quisiéramos, siempre que fuera posible, pronunciar en el trato con los demás la palabra con la cual podemos entendernos unos con otros”.
Ese entendimiento, ese feeling humano, por mucha información que reciba una IA, es imposible de replicar. Hasta ahora… Por eso este es un disco tan interesante, porque lleva hacia el vacío la hermenéutica de la obra de arte original. (¿O acaso el álbum Sin Silvioaspira, de cara a una arqueología futura, a convertirse en otro Silvio original?)
Joseph Kosuth lo simplifica: las obras de arte son individuos radicalmente autónomos. Y eso, añadimos nosotros, jamás lo podrá ser (y menos reproducir) una IA. Hoy…
Por lo tanto, lo que pudiéramos llamar plagio no es un accidente. Es, precisamente, el método. La IA no oculta su deuda: toma las canciones, las traduce, las reinterpreta y se las apropia como si fueran nuevas.
Pero, ¿qué es lo nuevo aquí? ¿La voz sin historia? ¿La letra sin contexto? ¿El ritmo sin urgencia? Es eso y no es nada, porque el álbum pulsea con la tradición y la memoria para convertirse en un manifiesto del simulacro: la copia es el original, el eco es la voz, el producto es el mensaje.
Entonces llegamos a la pregunta que queda flotando, una duda que en sí misma es brutal: ¿será recordado Silvio Rodríguez por sus propias canciones o por estas versiones apropiadas, sin ideología ni historia, convertidas en herramientas de uso fácil para un mercado global que consume sin digerir?
¿No es este el destino final de toda obra en la era del algoritmo: ser despojada de su autor y su sentido, convertida en un meme, en un sample, en un dato más para la estadística del olvido?
Sin Silvio no es solo un disco, es una performance conceptual sobre la muerte del autor. Es un elogio a la permanencia a partir de la desobjetivización y la decadencia. Es la muerte reconvertida kafkianamente en vida, como el grito del señor Valdemar en aquel cuento de Edgar Allan Poe.
La IA no compone, vampiriza. No crea, recicla. No canta, reproduce. El disco es un acto de necrofilia cultural: se toma el cadáver de la trova y se le insufla una vida artificial. Una vida sin memoria, sin cuerpo, sin futuro. Casi como el proceso que lo utilizó como su banda sonora. Y, sin embargo, en este gesto radical hay una belleza inquietante.
El disco es un espejo donde se refleja nuestra época: la época del remix, del sample, de la reproducción elevada a categoría estética.
Aquí, la canción original es solo el punto de partida para una deriva infinita de versiones, traducciones (al inglés, al francés, ¿a una neolengua?) y apropiaciones. La historia ya no importa, no absolverá a nadie. Solo importa el presente perpetuo del consumo.
Al final, lo que queda no es Silvio, sino su sombra. Un Silvio sin Silvio, un eco sin voz, una epopeya sin cronistas para contar la historia en reversa (¿convertir la victoria en revés?).
El álbum es un testamento del fin de la autenticidad, un réquiem por la canción de autor y una advertencia para el futuro: en la era de la inteligencia artificial, todo puede ser traducido, apropiado, vendido. Todo, menos el temblor de la vida. (¿Temblor…, vida…?)
En este mar de simulacros, la pregunta es si sabremos reconocer la diferencia entre la canción y su fantasma (¿o son una los dos?). O si, como en este disco que ya cuenta con 10 temas, aprenderemos a amar el eco cuando hayamos olvidado la voz.
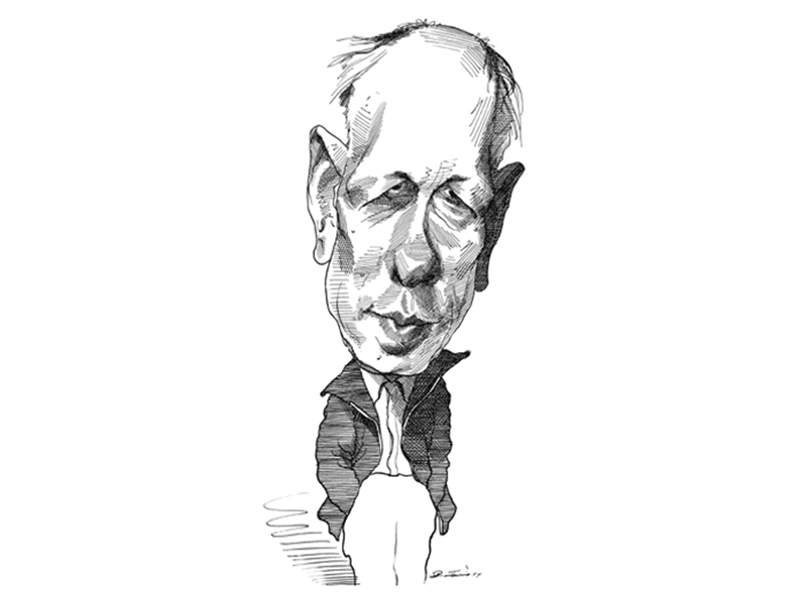
Cómo me convertí en disidente
Por Andréi Sájarov
Andréi Sájarov relata cómo pasó de ser un científico clave del programa nuclear soviético a convertirse en un firme defensor de los derechos humanos y la libertad de conciencia.











