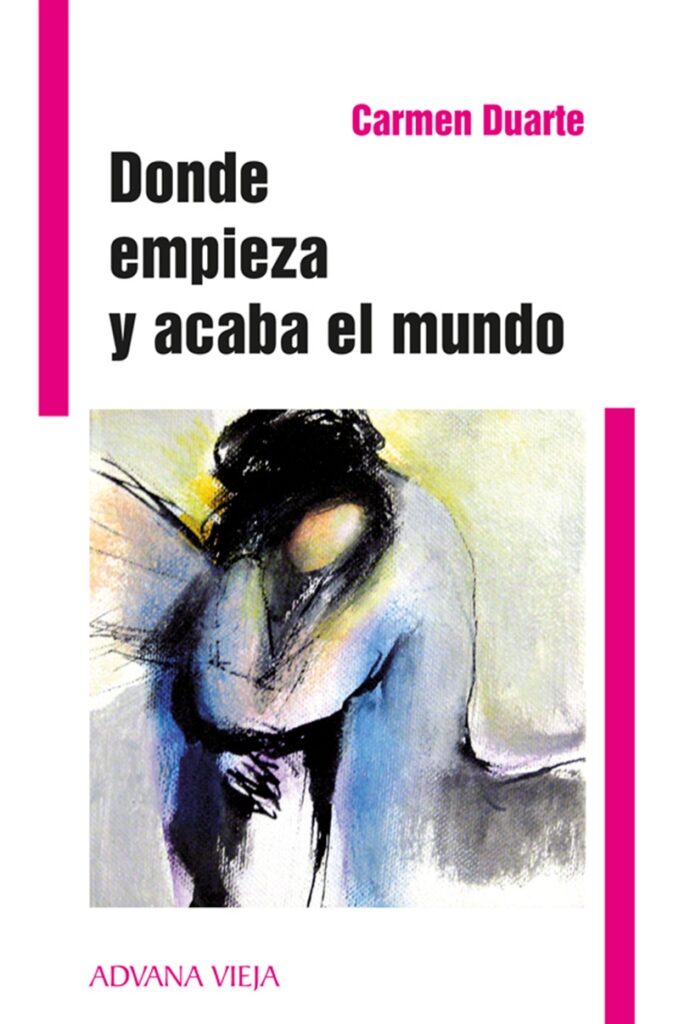Donde empieza y acaba el mundo, de la dramaturga y narradora Carmen Duarte.
Lo mejor que tienen algunos libros, en especial si intentan dar forma novelesca a una materia que no lo es, o que es simplemente histórica (pero que, aun así, muestra con persistencia una deriva hacia lo novelesco, más allá de su definición como lo real), aparece cuando en ellos se manifiesta una potestad: la de ofrecer un residuo simbólico activo. O, más bien, devolverlo. O hacerlo visible. O contribuir a la revelación de sus indicios. Así ocurre (lo diré de entrada) en Donde empieza y acaba el mundo, de la dramaturga y narradora Carmen Duarte.
En lo que a mí concierne, sin embargo, debo introducir de antemano una pizca de heterodoxia: el verdadero ensayista, un sujeto-lector de formación crítica y teórica, es aquel que es capaz de concebir un modelo de una obra (pongamos que se trata de una novela) por medio del cual el receptor sería conducido hacia su verdad esencial, o hacia su sentido final, o hacia su significado, o hacia su presunta utilidad, aunque estemos en presencia de un “exorcismo” de naturaleza autoficcional.
No se pretende “analizar” esa novela anatómicamente, sino más bien, tras adentrarse en su fisiología, reencauzar las miradas de ese receptor hipotético, hasta lograr que este mire y vea qué tipo de mundo esa novela quiere mostrarle y, en especial, por qué quiere hacerlo, incluso en el caso de una escritura que tiene sus raíces en vidas reales, pasiones reales, vibraciones humanas reales.
He caminado mucho por la avenida Lacret, que conecta, en La Habana, al municipio de El Cerro con el de Diez de Octubre. Es una calle larga, llena de automóviles (incluso en esta época miserable en la cual la ciudad parece fantasmática). Su nombre rinde homenaje a José Lacret Morlot, general de las dos guerras cubanas de independencia y ayudante de campo de Antonio Maceo.
Lacret es hoy apenas un nombre repetido entre referencias espaciales, en una ciudad (y especialmente en un barrio: Santos Suárez) donde la ocupación más grande y sostenida de la gente es la de sobrevivir, igual que ocurre en la Isla toda.
Resultará difícil que, al pronunciar ese nombre, Lacret, exista la conciencia de un conocimiento en todo caso ya sepultado. Hoy, en la Isla, desenterrar en términos simbólicos a los muertos de la patria (los de verdad, quiero decir) es poco menos que un gesto de último orden.
El general Lacret le dio varias misiones al poeta Carlos Pío Uhrbach, quien fuera, tras la muerte de Julián del Casal, el gran amor “concreto”, por así llamarlo, de la misteriosa Juana Borrero, centro vivísimo y, en ocasiones, inefable de Donde empieza y acaba el mundo.
De ese amor, ennoblecido más por lo presuntivo que por lo real (más por deseos materializables y, diríase que perentorios, de Juana Borrero, que por realidades inmediatas del cuerpo y el espíritu), fue testigo el padre de la joven poeta y pintora: el patriota, médico y escritor Esteban Borrero. Este era un hombre de firmezas canónicas. Un sólido caballero honorable del siglo XIX y esto incluía el hecho de poner y hacer respetar reglas y conductas familiares muy precisas.
Esteban Borrero percibió desde el inicio que Carlos Pío Uhrbach no amaba a su hija o que, al menos, no la amaba del modo suavemente huracanado que ella dejaba ver en su gestualidad, su imaginación y sus cartas. Esto es una parte de lo que Carmen Duarte nos cuenta y enseña en su novela.
Tales cuestiones fluyen muy bien en Donde empieza y acaba el mundo, y lo expreso así para explicar por qué una narración que podría juzgarse histórica escapa de esa etiqueta, se sacude de ella, se sumerge en una sustancia mítica y regresa a lo histórico como si anhelara conservar una pátina especial.
Digamos que Duarte abraza las convenciones de escritura que, en lo tocante a la novela como género, fraguaron a fines del siglo XIX. Convenciones que fueron, han sido y son tan poderosas que cambiaron la manera de leer. Sin embargo, Duarte no albergó el propósito de escribir una ficción histórica, ni hace el recuento ficcional de una historia verificable hasta donde puede serlo hoy.
Duarte ha tenido la intuición de que era necesario, al trabajar con semejantes materiales y con un personaje incandescente, crear un tejido funcional de transparencias, veladuras y espejismos, un tejido que se metamorfosea en un rizoma altamente sensitivo.
Por eso Donde empieza y acaba el mundo revela la presencia de un estilo cuyo talante nos conduce al pasado, a una voz asentada en el mundo de fines del siglo XIX, a lo cual se suma otro estilo, el de la inmediatez contemporánea, cuando Duarte apareja las bisagras que unen el mundo de los Borrero, con Juana en el centro, con el mundo de un singularísimo personaje, Malva, una cubana afincada en los Estados Unidos y que recibe el encargo de un moribundo: investigar, en Key West (la cubanidad de este libro, y de la memoria cubana allí, no nos permitirá usar el nombre en inglés, pues todo el tiempo se habla de Cayo Hueso), el asunto de la tumba de Juana Borrero, su enterramiento (intervenido por las dudas) y sus últimos días antes de enfermar y morir.
Donde empieza y acaba el mundo es, pues, un díptico. Y el acierto mayor de Duarte, su audacia, es el de que la lectura se convierta en un vaivén (ir del pasado al presente, y de este al pasado otra vez). Pero un vaivén insólito y de difícil representación: ese péndulo traza un recorrido cada vez más corto. Hasta que la simultaneidad aparece: el mundo de Malva se entrevera y se funde con el mundo de Juana Borrero.
La fusión se nos anuncia ya desde las primeras ensoñaciones de Malva, matizadas (atraídas a la frescura de un presente que la seduce y la espera) por la presencia de un amante, David, que es como una aparición providencial en su solitaria vida. Sin embargo, el hecho de ser feliz o retomar la felicidad es algo precario. Lo presagioso se encuentra siempre allí y entronca, de manera tenaz, con ese tono de vaticinio oscurecido que marcó la vida de Juana Borrero.
La tejeduría de Duarte (narrativa, pero casi dramatúrgica) nos invita a pensar en una condición tan romántica como actual: esta es, al cabo, una novela gótica. La leve y contumaz respiración de los muertos está por todas partes.
Una novela gótica tiende a definirse gracias a tres elementos tupidamente ligados: el auspicio de la muerte en tanto meditación y profecía, la pertinacia de un secreto, y la articulación de entornos sombríos del mundo real con entornos sombríos del mundo de la imaginación y de los sueños.
Creo que, apoyada en sus conmutaciones y alimentándose de la frondosidad de varias actitudes pasionales (de la metáfora agitada al sexo, del sexo presuntivo al sexo real, y de este a la metáfora que corre por las venas y le da vida a la vida), Donde empieza y acaba el mundo se nutre de una singular veta posromántica de raíz gótica.
Malva escribirá sobre Juana Borrero. Pero, antes de hacerlo, tendrá que pasar por un sinuoso conglomerado de visiones extrañas, recelos, pesadillas, intuiciones e instantes donde el terror sobrenatural subraya no su propia espectacularidad como graficación del miedo, sino su desempeño en tanto complemento anticipado de la tristeza y la soledad.
Malva escribirá, ciertamente. Y uno se pregunta: ¿la novela de Duarte acaso no podría ser, de cierta manera, una insólita imagen sucedánea del libro que el personaje logrará configurar cuando baje la marea de los hechos y el oleaje de su memoria y de sus años recientes se calme?
La alternancia entre los días finales de Juana Borrero —añorando la presencia de Carlos Pío Uhrbach y entregándose a la muerte durante una epidemia de tifus, al ayudar a los enfermos y a una monja que acepta su presencia en mitad de todo un caos de sufrimiento— y los días finales del amor entre Malva y David —un terrible accidente de tránsito pone fin a la posibilidad de una vida distinta: Malva se recupera del coma, pero David, que la cuida, muere de un infarto propiciado quizás por la desesperanza y el desconsuelo— contribuye a que el movimiento pendular al que me referí se ensombrezca de forma radical, aliviado tan solo por la paz y el sosiego de la sobrevida, de la existencia (allí el tiempo no existe o es otra cosa) en el mundo de los difuntos.
Tal vez Juana Borrero escucha las palabras que escribió Carlos Pío Uhrbach un año después de su muerte, la muerte de la “virgen triste”. Él también escoge el peligro. Y dice: “Los que supieron quién era, los que hayan penetrado mi alma, comprenderán que la partida de la virgen ha sido el eclipse total de mis ilusiones”.
Carmen Duarte narra la muerte de Juana Borrero en un proceso de espectralización de los hechos: Malva, en coma, trasciende el tiempo, se instala en la transhistoria, y se adentra en el cuerpo sin vida de la joven poeta, y también pone a la investigadora, ya de regreso de ese trance sobrenatural, frente a un David que la saluda con devoción desde la muerte, y que le dice que todo está bien y que procure ser feliz.
Habría que añadir que la secuencia donde Duarte narra el proceso de agonía, fallecimiento y amortajamiento de Juana Borrero dialoga, desde una impar vibración, con lo romántico, y es allí donde se produce la pasmosa y fantástica empatía (suerte de entrelazamiento cuántico, diríase) de la joven con Malva, todo lo cual queda plasmado ecfrásticamente, como en un tríptico de grandes dimensiones que fuera pintado, ni más ni menos, por Antonia Eiriz.
Pero los días finales de Carlos Pío Uhrbach tampoco escapan de esa vibración, de esa écfrasis en la que lo dramático podría, incluso, desenvolverse en un teatro, tal si las historias ensambladas en esta novela se aposentaran en un majestuoso escenario doble. El joven desaparece en la manigua mientras intenta cumplir con una encomienda del general Lacret. Muere solo, alucinando, con el fantasma de Juana Borrero a su lado.
Se ha escrito mucho sobre Juana Borrero, la joven poeta sublimada en sí misma, desamparada frente al poderío indescriptible de sus sentimientos y sus amores y su virginidad intacta. Se ha escrito mucho, sí. Es una historia contada una y otra vez, y su denominador común, más allá de lo que se conoce en firme, es precisamente lo que nadie alcanza a describir y razonar cabalmente: la fractura espiritual de una mujer —muy joven, pero muy mujer, aclaremos—, la quiebra de su alma, y la intuición que tuvo —entre aturdida, anómala y extravagante— de que su vida no pertenecía a la experiencia material e inmediata del mundo.
¿Algo de esto, si fuera cierto, tendría que ver con el sexo? Me inclino a pensar que sí. El lugar común nos susurra, terco, que la sexualidad es, en toda época y todo lugar, un enjambre de crudezas deleitables, y que es vasta y está llena de paradojas y es idiosincrásica.
La “virgen triste” era una mujer destrozada, rota, asaeteada por la soledad y Carmen Duarte ha sabido, en un texto para nada complaciente, cómo añadir un contrapeso de gran actualidad al invitar al lector a que se balancee entre dos épocas, dos pasiones, dos mundos entreverados, dos escenarios que son, en definitiva, uno.
Quiero pensar que estas historias, tocadas por lo trágico, pero también por la autenticidad de un vitalismo centrado en el amor, devienen shifting mirrors y se emulsionan en una sola. Algo se despedazó a fines del siglo XIX en Cayo Hueso, y más de un siglo después hay una especie de simetría, de pulsión análoga, y algo se despedaza allí otra vez.
Imagino Donde empieza y acaba el mundo como un trabajo de kintsugi: reparar espíritus, la fiereza de unas almas, el señorío circunstancial de unos versos y unos sentimientos, y transformar todo eso en una herencia entrañable que viaja por el tiempo sin perder su lozanía. Y entonces unir los trozos con pasta de oro —como hacen hoy en el Japón intemporal, como hacían ignotos artesanos japoneses que pudieron poblar los sueños lúcidos de Julián del Casal—, no para conseguir la pureza de lo que no ha sufrido y se halla intacto (vivir no es eso), sino para que las heridas-grietas brillen como algo hermoso, algo donde el tiempo se anula y donde la virtud memoriosa de los actos poéticos se embellece de continuo.