Fotograma de Rita Hayworth en el filme Gilda.
Esta es una invitación voluptuosa y celebratoria para cerrar 2024. Caigamos, entonces, in medias res.
Para bajarme los humos de la latinidad, un jodedor letrado me preguntaría si voy a caerle encima a la res. No. Ni a la res ni al cerdito de marras. Nohaypaeso. No hay. Así que honremos el título. Fetiches.
No bien nos disponemos a ser objetivos, signifique eso lo que signifique hoy, de pronto reaparecen “marcas” que el cine y la vida dejan en uno. Imágenes que enarbolan, como si tal cosa, momentos materialmente muy nítidos, gestos graficados con vigor y que exhiben una autoponderación apenas explicable.
Me refiero a breves y pequeños hechizos que muchas veces no entran en el campo de control de ciertos directores de cine, excepto para esas mentes totalizadoras que en el cine han sido.
Digo, metafórico, que son muescas que el cine y la vida dejan, porque es la vida personal la que permite que esas muescas se inscriban en la memoria. Como el surco que abre una gubia fina en la madera que se le ofrece, felizmente martirizada, para conseguir una xilografía.
Nada que ver con la conducta totémica, donde el culto y la protección devienen acciones colectivas. Un fetiche es una de las cosas más individuales que existen. Un fetiche le habla al inconsciente, y, desde cierto grado de hiperconsciencia, también cierta “magia” lo arropa.
Instantes donde, por ejemplo, el dramatismo se reconcentra y nos deja aturdidos, como quien va de un trastorno a una turbación y después a un pasmo, y llega a un límite imposible.
Es un límite no traspasable, ya que se trata de una sensación, un objeto, un sentimiento, un ademán, un acto amarrado al yo por medio de una nanofibra. Instantes que adquieren, de pronto, cierta inefabilidad. Y no es que sean enigmáticos, sino que poseen un exceso de significado.
Momentos de hiperdensidad de sentidos.
No creo que sea yo el único en reparar en esos instantes, donde el peso de una imagen coincide con el peso de la soledad de la consciencia. Sin orden, sin jerarquizar, sin que el acomodo o la colocación indiquen nada sobre cardinalidad ni sobre calidad.
En Steamboat Bill, Jr. de Buster Keaton, una pared de madera se desploma y el protagonista se salva porque el hueco de la ventana coincide con el volumen de su figura, dejándolo ileso.
Reparemos en Andréi Rubliov. En los ojos y la mirada del muy joven aprendiz del oficio de hacedor de campanas. En esta película es sustancial la secuencia donde se aguarda por el primer sonido de la campana recién fundida.
Una campana puede sonar con claridad y aliento poderoso. O sonar sordamente, con un timbre mediocre y de escaso alcance. Todo el dramatismo de la espera se cifra (Andréi Tarkovski lo sabía) en la mirada del campanero: ansiedad, desconcierto, terror, angustia, devoción.
Si el príncipe es un cicatero, un roñoso, la campana no sonará como debe, porque no se añadió plata suficiente al fundido. Si el príncipe dio la plata necesaria, entonces el sonido se escuchará lejos y fino, con la nitidez que se espera de una voz que representa la llamada de Dios.
La mirada del monstruo, en La Bella y la Bestia de Jean Cocteau (hay otras versiones, pero ninguna con su suntuosidad cultural, a medio camino entre lo clásico y lo gótico), retiene un sedimento difícil de transmitir: una voracidad sanguinaria que pervive dentro de una voracidad sexual. O al revés.
En la película homónima a ella, Gilda se inclina hacia el suelo para acomodarse el cabello y parece que se esconde detrás de un sofá. Unos segundos después se levanta y se sacude ante la mirada atónita y el arrobo de Glenn Ford. Es entonces cuando la cámara de Charles Vidor atrapa, para siempre, a una Rita Hayworth incomparable.
Psycho, de Alfred Hitchcock, cuenta con la mano temblorosa de Janet Leigh arañando, moribunda, los azulejos de la ducha, tras ser apuñalada en la célebre secuencia. El cuchillo, arma gastronómica, es el pene que Norman Bates (Anthony Perkins) habría querido empuñar con endurecida eficacia.
Pocas veces es posible filmar la rareza cómica de lo lúgubre. Manuscrito encontrado en Zaragoza, del polaco W. J. Has, se sostiene en el texto homónimo de Jan Potocki.
En medio de disparos, explosiones y derrumbes a causa de los cañonazos, un oficial napoleónico (estamos en un extraño pueblito del norte de España) se encuentra con un libro mágico. Es tan atractivo, por su texto e ilustraciones, que los soldados, de uno y otro bando, se juntan fascinados alrededor del libro y se olvidan, por un momento, de la batalla.
En los minutos iniciales del metraje de Persona, de Ingmar Bergman, cuando de la trama no sabemos nada aún, aparece un pene erecto. ¿Por qué?
Tal vez porque de la grafía de una erección el cine es muy responsable, del mismo modo que un pene, el deseo sexual y los cuerpos implicados se constituyen en intensidades reveladoras, en lo que toca al dilema de la identidad y las máscaras, donde la película se sumerge.
La forma impar (¿el coqueto se reprime?) en que Marlon Brando, militar de carrera, se arregla el pelo frente a un espejo diminuto. Supone que va a encontrarse con el soldado L. G. Williams (un Robert Forster debutante y jovencísimo) que es su “oscuro objeto del deseo”.
Cree que el soldado invade su casa por la noche, muy tarde, buscándolo, cuando en realidad a quien busca, para verla dormir, es a su esposa, Elizabeth Taylor. La película, de John Huston, se titula Reflections in a Golden Eye, y se inspira en una novela de Carson McCullers.
El segmento final, tan autoconsciente y ensayístico, de El Satiricón, de Federico Fellini, cuando los personajes se convierten en figuras de un fresco que será pasto de los arqueólogos, pero cuyas vidas brillan aún en la memoria del deseo, cuya modernidad empieza (sin acabar todavía) en el orbe grecolatino.
En El discreto encanto de la burguesía, la película más surrealista de Luis Buñuel después de Un perro andaluz, hay una cena francesa con gentes muy aristocráticas. Uno de ellos es un embajador. De pronto, unos militares irrumpen y el embajador, que se ha escondido bajo la mesa, no puede evitar sacar la mano para apoderarse de un bistec.
Chris McNeil recibe una llamada de madrugada y descubre a Regan, su hija, semidormida a su lado. Le pregunta qué hace allí y Regan le dice que su cama se mueve. Chris sale de la habitación y, por segunda vez, escucha ruido de ratas en el desván, y abre la escalera plegable y nota que no hay electricidad. Y se produce un corte al rostro de Regan, a uno de sus ojos. El cuadro es muy cerrado, pero revela una expresión donde se mezclan el marasmo, la expectación y el terror. El exorcista, de William Friedkin,quizás siga siendo la mejor película de su tipo.
En El imperio de los sentidos hay un huevo duro (o sea, hervido y sin cáscara) que un personaje mete en la vagina de una prostituta. Y uno se queda pensando en Nagisa Oshima, el director, y en la sabiduría sexual de los japoneses.
Marissa Berenson deja ver su pubis peludito a través del agua de la tina del baño (al inicio de Barry Lyndon, de Stanley Kubrick), antes de convertirse en la amante de Ryan O’Neal.
El momento en que Hannibal Lecter aparece con su icónica máscara, tipo bozal, en el aeropuerto internacional de Memphis, custodiado por la policía. La máscara de Lecter es un prodigio gótico. Le cubre la cara excepto los ojos. En la zona de la boca hay una ranura protegida por una rejilla de metal: tres pequeños y lustrosos barrotes verticales.
¡Y Eyes Wide Open, de Haim Tabakman! Allí se cuenta una de las historias más tristes del cine. Judaísmo, Torá, vida social cuidadosamente prescrita, y sexo gay en el escenario de una carnicería kosher.
El desenlace ocurre en una pequeña laguna de aguas purificadoras, que se convierte en el escenario de un suicidio tras el dolor inmarcesible que deja un amor imposible desde todo punto de vista. El protagonista, desesperado y tranquilo, entra en el agua, se sumerge y ya no sale a la superficie.
Sin embargo, para no ensombrecer mi espíritu en esta Isla desgraciada y sin amparo, ruego a Dios que no se me olviden ni las tetas de Mónica Belluci en Bram Stoker‘s Dracula, ni el cabello de Jessie Buckley en Men, ni los pezones de Lisa Bonet en Angel Heart.
Por cierto, la cola de seda roja del traje de Drácula, cuando se despide de Jonathan Harker, luego de advertirle que no se aventure en otras habitaciones del castillo, es un detalle inclasificable.
Siempre queda la plaza no sitiada (no sitiable, a pesar de las claudicaciones) de la cultura como refugio y escudo.
Que, en medio del páramo, el espíritu de la Navidad y la esperanza más testaruda los arrope a ustedes en los tiempos por venir.
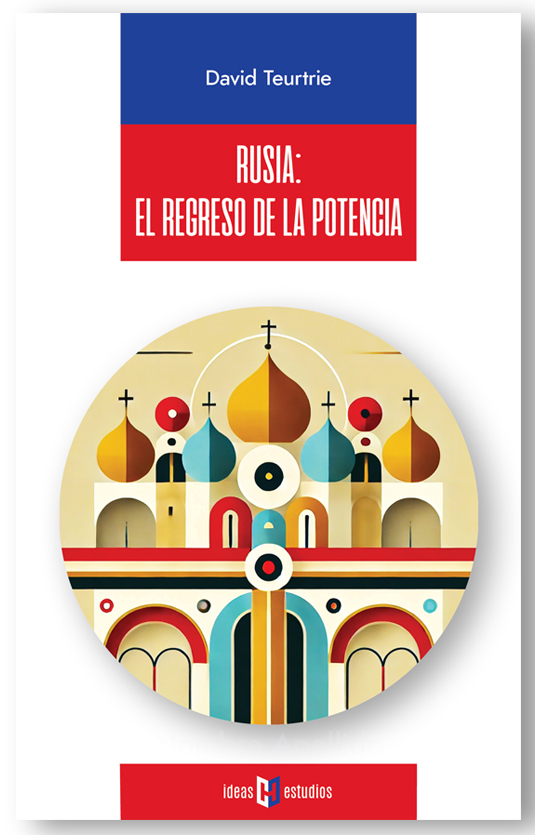
Una investigación cuidadosa sobre el poder de este país-continente. Hélène Richard
En este libro descubrimos una Rusia moderna, capaz de una gran flexibilidad técnica, económica y social; en definitiva, un adversario al que hay que tomar en serio. Emmanuel Todd












